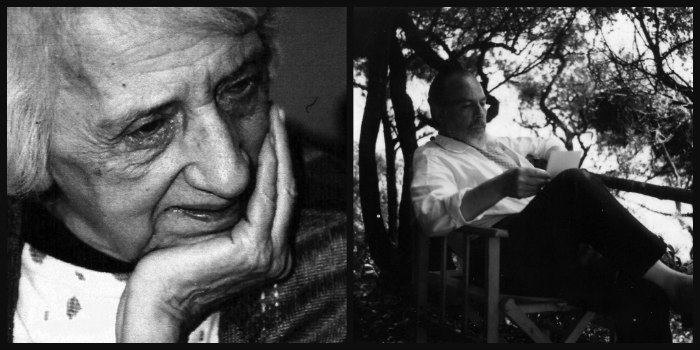Es conocida la asombrosa capacidad de Julio Verne (Nantes, 1828-Amiens, 1905) para construir historias que se adelantaron al relato de su tiempo. La ficción le sirvió al escritor francés para poner por escrito algunas intuiciones que, pese a que los avances técnicos y cientÃficos de la época no podÃan demostrar en ese momento, acabarÃan siendo teorÃas confirmadas por los investigadores más prestigiosos. Es lo que se conoce como serendipias, hallazgos y coincidencias que nacen de la invención para convertirse en una descripción plausible de cómo es este extraño y sorprendente mundo que habitamos. Del submarino a las videoconferencias. Del helicóptero al mismÃsimo Internet.
Es el caso de Viaje al centro de la Tierra, la novela que publicó en 1864, y que narra el viaje de un profesor de mineralogÃa (Otto Lidenbrock) junto su sobrino (Axel) y un guÃa (Hans) al interior del globo. Aquà la serendipia no nos avanza un invento tecnológico que está por venir, sino las aguas subterráneas que, en la actualidad, sabemos que ocupan, sobre todo, las grietas del sustrato rocoso.
RBA Desde Islandia, y tras descifrar el pergamino de un misterioso alquimista, los tres personajes se adentran en las entrañas del planeta. Descienden por un volcán hasta que el Lidenbrock comete el primer error, eligiendo el camino del este (el error, siempre, es una magnÃfica herramienta para el descubrimiento). Al tercer dÃa se quedan sin agua. “TranquilÃzate, Axel; te aseguro que encontraremos agua, y más de la que quisiéramosâ€, asegura el profesor.
“Un rÃo subterráneo circula en torno nuestroâ€, vuelve a afirmar Lidenbrock. Axel, desesperado, nos cuenta la ansiedad de la búsqueda: “Apresuramos el paso, hostigados por la esperanza. El solo ruido del agua ejerció sobre mi organismo un efecto temperante, y dejé de sentir toda fatiga. El torrente, después de haber corrido mucho tiempo por encima de nuestras cabezas, se trasladó a la pared de la derecha, mugiendo y dando saltos. Yo pasaba a cada instante la mano por la roca, esperando hallar en ella señales de filtración o humedadâ€.
Efectivamente, Hans, cuando están a punto de morir de sed, descubre un gran torrente bajo las piedras. El agua está hirviendo, pero, si la dejan enfriar, podrán beber sin problema.
Hoy, gracias a los investigadores de la Universidad de Alberta, en Canadá, podemos afirmar que ese giro narrativo es algo más que verosÃmil. También es factible en la vida real. El estudio, publicado en Nature, defiende que grandes cantidades de agua permanecen atrapadas en la corteza terrestre, en una profundidad que puede superar los 600 kilómetros. De hecho, se centran un mineral en concreto, la ringwoodita, que sirve de contenedor para esa agua concentrada bajo la Tierra y, que como hacen los protagonistas de Verne, una vez perforado, puede servir de abastecimiento.
La geofÃsica, asÃ, da la razón, una vez más, a Verne. De hecho, en la actualidad se sabe que las aguas subterráneas representan unas veinte veces más que el total de las aguas superficiales de la tierra. Son, sin lugar a duda, una auténtica reserva para un planeta que no ha sabido gestionar lo que tenÃa a mano.
Ilustración de Édouard Riou “¿Qué agua era aquella? ¿De dónde venÃa? Poco nos importaba. Era agua, y, aunque caliente aún, devolvÃa al corazón la vida que casi se le escapaba. Yo bebÃa sin descanso y sin saborearla siquieraâ€, nos cuenta el narrador. Verne, en boca de Lidenbrock, vuelve a explicarnos el origen mineral del hallazgo, y bromea: “Es excelente para el estómago, y de una mineralización muy intensa. He aquà un viaje que nos reportará los mismos frutos que si hubiésemos ido a Spa o a Toeplitzâ€.
Verne va más allá, y nos describe un auténtico océano en el centro de la Tierra. Puede parecer exagerado, pero en realidad se trata de una cueva, en la que se encuentran Axel, Lidenbrock y Hans, y que es capaz de almacenar tanto agua como el mar Mediterráneo. “Una vasta extensión de agua, el principio de un lago o de un océano, se prolonga más allá del horizonte visible. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecÃa a las últimas ondulaciones de las olas que reventaban en ella, una arena fina, dorada, sembrada de esos pequeños caparazones donde vivieron los primeros seres de la creaciónâ€, leemos.
El narrador, Hans, sigue preguntándose durante toda la novela cómo ha llegado hasta allÃ, hasta el centro de la Tierra, ese agua. “Sobre las rocas esparcidas y actualmente situadas fuera de su alcance, habÃan dejado las olas señales evidentes de su paso. Esto podÃa explicar, hasta cierto punto, la existencia de aquel océano a cuarenta leguas debajo de la superficie del globo. Pero, en mi opinión, aquella masa de agua debÃa perderse poco a poco en las entrañas de la Tierra, y provenÃa, evidentemente, de las aguas del océano que se abrieron paso hasta allà a través de alguna fenda. Sin embargo, era preciso admitir que esta fenda estaba en la actualidad taponada, porque, de lo contrario, toda aquella inmensa caverna se habrÃa llenado en un plazo muy corto. Tal vez esta misma agua, habiendo tenido que luchar contra los fuegos subterráneos, se habÃa evaporado en parte. Y esta era la explicación de aquellas nubes suspendidas sobre nuestras cabezas y de la producción de la electricidad que creaba tan violentas tempestades en el interior del macizo terrestreâ€.
La aventura les obligará a sortear esqueletos de animales y humanos, un bosque de hongos, un magnÃfico géiser, y monstruos marinos de todo tipo. No es casualidad, sin embargo, que también por error salgan a la superficie, concluyendo su accidentada expedición en la isla de Estrómboli, en Italia. Ahora sÃ, en pleno Mediterráneo.
Julio Verne pensaba que “todo lo que un hombre pueda imaginar, otros podrán hacerlo realidadâ€. ParecÃa esa declaración un mensaje lanzado a los geofÃsicos del futuro, los de aquà y ahora, invitándoles a emprender el viaje que ya iniciaron el profesor Lidenbrock y su sobrino. De hecho, Axel deja escrita una sentencia en Viaje al centro de la Tierra que evidencia la confianza en la ciencia que mantenÃa el escritor francés: “Por grandes que sean las maravillas de la Naturaleza, hay siempre razones fÃsicas que puedan explicarlasâ€.
Este artÃculo pertenece a Agua y Cultura, sección patrocinada por la Fundación Aquae.