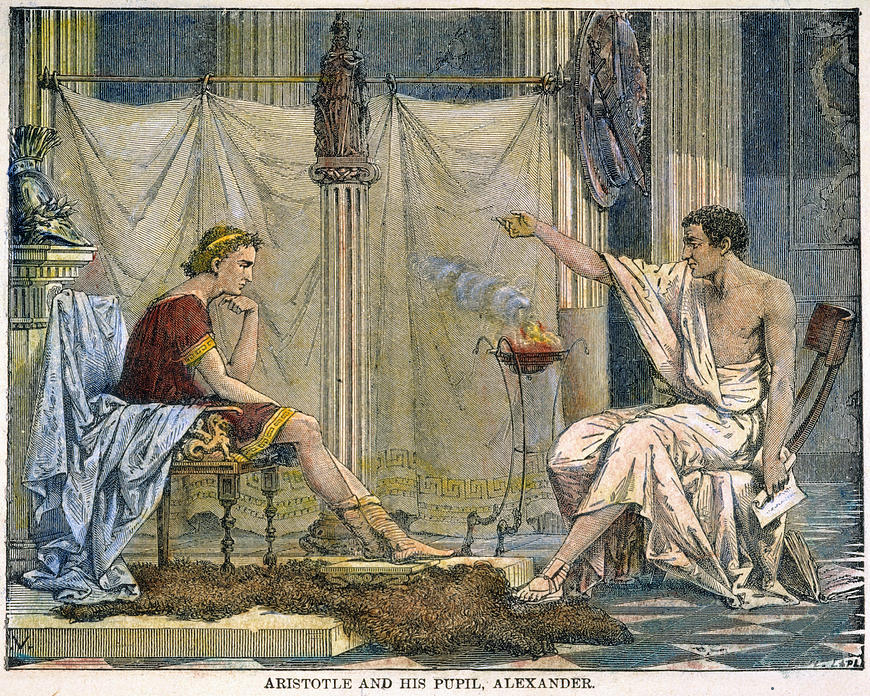Con gozo hubimos de conocer a Arthur Rimbaud. Hoy, muchas cosas nos separan, sin que, claro está, haya nunca faltado o disminuido nuestra profunda admiración por su genio y su carácter.
En aquella época, relativamente lejana, de nuestra intimidad, Arthur Rimbaud era un niño de dieciséis o diecisiete años, ya por entonces afianzado a todo el caudal poético, que serÃa menester que el público conociera, y del cual ensayaremos un análisis al tiempo que citemos cuanto nos sea posible.
FÃsicamente era alto, bien conformado, casi atlético; su rostro tenÃa el óvalo del de un ángel desterrado; los despeinados cabellos eran de un color castaño claro y los ojos de un azul pálido inquietante. Como era de las Ardenas, además de un lindo dejo del terruño, pronto perdido, poseÃa el don de la asimilación rápida, propio de sus paisanos, y esto puede explicar la pronta desecación de su numen (veine) bajo el sol insulso de ParÃs (hablemos como nuestros antepasados, cuyo lenguaje directo y pulcro, al fin y a la postre, no estaba tan mal).
Empezaremos por la primera parte de la obra de Arthur Rimbaud, producto de la más tierna adolescencia –¡sublime erupción, maravillosa pubertad!– y luego, examinaremos las diversas evoluciones de este espÃritu impetuoso, hasta su literario fin.
Abramos aquà un paréntesis y, por si estas lÃneas caen casualmente bajo su mirada, sepa Arthur Rimbaud que nosotros no juzgamos los móviles de los hombres, y tenga por segura nuestra aprobación (y nuestra negra tristeza también) de su abandono de la poesÃa, supuesto que este abandono haya sido para él lógico, honesto y necesario, lo cual no dudamos.
La obra de Rimbaud, remontándose al periodo de su extrema juventud, es decir, a 1869, 70 y 71, es asaz abundante y formarÃa un respetable volumen. Se compone de poemas generalmente cortos, letrillas, sonetos, o composiciones de cuatro, cinco o seis versos. El poeta nunca emplea el pareado heroico (rime plate). Su verso, firmemente encajado, usa de pocos artificios; hay en él pocas cesuras literarias y no cabalga. La selección de palabras es siempre exquisita, a veces pedante adrede. El lenguaje es preciso y permanece claro aun cuando la idea suba de color o el sentido se oscurezca. Las rimas son muy honorables.
La Musa (¡vivan nuestros padres!), la Musa, decimos, de Arthur Rimbaud toma todos los tonos, pulsa todas las cuerdas del harpa, rasguea en las de la guitarra y acaricia el rabel con el más ágil de los arcos.
Arthur Rimbaud es zumbón y maligno socarronamente como nadie cuando le conviene, sin dejar de ser por ello ese gran poeta que es por la gracia de Dios.
Pruebas son la Oración de la tarde y Los sentados, dignos de que nos arrodillemos. Necesita la composición Los sentados, para su perfecta comprensión, que refiramos un hecho explicativo.
Arthur Rimbaud era por entonces alumno “de segunda†en el liceo de… y era muy aficionado a hacer novillos, fumándose las clases. Cuando –al fin– se cansaba de zancajear dÃa y noche por montes, bosques y llanos –¡vaya un andarÃn!–, llegaba a la biblioteca de la ciudad que callo y pedÃa obras malsonantes para los oÃdos del jefe bibliotecario, cuyo nombre, poco requerido por la posteridad, baila en la punta de mi pluma. Mas ¿para qué nombrarÃa yo a semejante metemuertos en este trabajo maledictino?
El excelente burócrata, que estaba obligado por sus funciones a servir los pedidos de Rimbaud, consistentes en numerosos cuentos orientales y libretti de Favart, alternados con mamotretos cientÃficos raros y antiguos, renegaba al tener que “levantarse†por semejante chicuelo y le recomendaba se atuviera a Cicerón, Horacio y también a algunos griegos. El muchacho, que conocÃa y, sobre todo, apreciaba a los clásicos mejor que el mismo carcamal, acabó por incomodarse, y asà hizo la obra maestra en cuestión.
[…] Muchas otras composiciones de primer orden han estado en nuestras manos, mas un avieso azar y un torbellino de viajes un tanto accidentados han hecho que las perdamos. Asà es que, requerimos es estas lÃneas a todos los amigos conocidos o desconocidos que poseyeran Los que velan, En cuclillas, Los pobres en la Iglesia, Los despertadores de la noche, Los aduaneros, Las manos de Juana MarÃa, Hermanas de la Caridad, y cuantas cosas fueron firmadas por el prestigioso nombre, para que tengan la bondad de proporcionárnoslas por si llegara el caso probable de que el presente trabajo debiera completarse. En nombre del decoro de las Letras les reiteramos nuestra súplica. Los manuscritos serán devueltos religiosamente a sus generosos propietarios, en cuanto se haya tomado copia de ellos.
Y ya es hora de pensar en terminar esto que sólo por las excelentes razones que siguen ha tomado tales proporciones.
El nombre y la obra, tanto de Corbière como de Mallarmé, están asegurados por los siglos de los siglos; el nombre sonará en los labios de los hombres y en la memoria de los que sean dignos de ello también cantará su obra. Corbière y Mallarmé publicaron pequeña cosa inmensa. Rimbaud, harto desdeñoso, más desdeñoso aún que Corbière, quien por lo menos le dio al siglo con su volumen en las narices, nada ha querido publicar de sus versos.
Tan sólo una composición, reprobada y desautorizada por él mismo, fue inserta sin que él lo supiera –cosa bien hecha– en el primer año del Renacimiento, hacia 1873. Se titulaba Los cuervos. Los curiosos podrán saborear algo patriótico, pero con patriotismo del bueno, aunque aquello no es todo. Por nuestra parte nos enorgullecemos de ofrecer a nuestros contemporáneos inteligentes buena ración de una dulce golosina: versos de Rimbaud.
Si le hubiéramos consultado a él (sépase que ignoramos su dirección, inmensamente vaga, además) probablemente nos hubiera desaconsejado de emprender esta tarea por lo que a él le atañe. ¡AsÃ, se maldijo a sà mismo este Poeta Maldito! Pero la amistad y la devoción literarias que siempre le otorgaremos nos han dictado estas lÃneas induciéndonos a indiscreción. ¡Peor para él! Tanto mejor –¿no es cierto?– para vosotros. Del tesoro olvidado por su poseedor más que frÃvolo, no se habrá perdido todo, y si es que cometemos en ello un crimen, entonces felix culpa!
Después de alguna permanencia en ParÃs y de diversas peregrinaciones más o menos aterradoras, Rimbaud cambió de rumbo y trabajó (él) en lo ingenuo, y ya en el plano de lo muy sencillo adrede, no usó más que asonancias, palabras vagas, frases infantiles o populares. Asà consiguió prodigios de tenuidad, de verdadero matiz débil, de encanto inapreciable, a fuerza de ser delgado y sutil.
¡Ha reaparecido!
¿Qué? La eternidad.
Con todos los soles
se ha marchado el mar.
Pero el poeta desaparecÃa –nos referimos al poeta correcto, en el sentido un poco especial del vocablo.
Se convertÃa en un prosista sorprendente. Un manuscrito cuyo tÃtulo no recordamos y que contenÃa extraños misticismos y agudÃsimos atisbos psicológicos, cayó en unas manos que le extraviaron sin darse cuenta de lo que hacÃan.
Una temporada en el Infierno, publicada en Bruselas, en 1873, por la casa Poot y C., calle de las Berzas, num. 37, se hundió totalmente en un monstruoso olvido, por no haber preparado el autor el más insignificante bombo. TenÃa que hacer más y mejores cosas.
Recorrió todos los continentes, todos los océanos, pobre y altivamente (rico, además, si hubiera querido, por su familia y su posición) después de haber escrito, también en prosa, una serie de soberbios trozos con el tÃtulo de Las Iluminaciones, creo que para siempre perdidos.
Dijo en su Temporada en el Infierno:
“Ya he hecho mi jornada. Me voy de Europa. El aire marino quemará mis pulmones; me tostarán los perdidos climas.â€
Esto está muy bien, y el hombre cumplió su palabra. El hombre que Rimbaud lleva dentro es libre, bien claro está, y ya se lo concedimos al empezar con una reserva legitima que acentuaremos al resumir. Pero en cuanto a este loco poeta, ¿no tuvo razón al aprisionar a esa águila y ponerla en esta jaula, con la presente etiqueta? ¿Y no podrÃamos, por añadidura, y supererogación (si es que la Literatura ha de ver consumarse semejante pérfida) exclamar con Corbière, su hermano mayor, no el mayor de sus hermanos, irónicamente?, no; ¿melancólicamente?, sÃ; ¿furiosamente?, ya lo creo; aquellos versos:
El óleo santo
se apagó ya,
¿ya se ha apagado
el sacristán?
Paul Verlaine | Los poetas malditos, 1884 | Wikisource