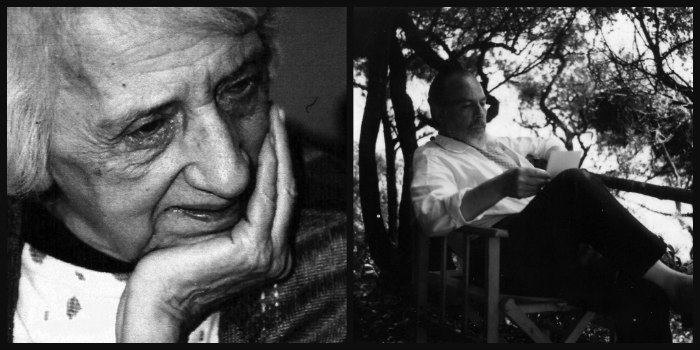Albert Camus viajó al mar de su infancia, el Mediterráneo que baña Argelia, para reencontrarse con el pensamiento solar que iluminó su obra, y que le vincula directamente con el sentido de la belleza de la Antigua Grecia. Asà nace El verano, una suerte de ensayo, con una voz tan transparente como poética, que fue publicado por primera vez en 1954, pero que contiene diversos artÃculos, algunos escritos en 1939. Es el caso de El Minotauro o el alto de Orán, en el que el autor afirma que ya no quedan desiertos ni islas, y, sin embargo, se sigue percibiendo su irrenunciable deseo.
«Para comprender el mundo, a veces es necesario apartarse de él», escribe Camus, quien dice buscar en las calles de piedra el aroma de la vida. «Lo que se opone aquà es la magnÃfica anarquÃa humana y la permanencia de un mar siempre idéntico», apunta.
El verano es la estación que se prepara en el corazón del invierno y en la alquimia de la primavera, y sirve, para Albert Camus y para todos nosotros, como metáfora de una creación que late cuerpo a cuerpo con el paisaje, con el olor a salitre y espuma. PodrÃa sorprender que en este libro el pensador y dramaturgo incluya también Prometeo en los infiernos, un texto en el que explica cómo el héroe le dio a los hombres el fuego y la libertad, la técnica y el arte. Y cómo el hombre contemporáneo (y esto lo escribe en 1946) cree necesitar únicamente la técnica, observando el arte «como un obstáculo y un signo de servidumbre». Pero lo que caracteriza a Prometeo, nos recuerda Camus, es que no puede separar la máquina del arte, y libera, siempre al mismo tiempo, los cuerpos y las almas.
El verano, pues, es el terreno de juego en el que, ya sin los maquillajes del protocolo, podemos derrotar al autómata que todos tenemos tan adentro.

Argel, Orán y Constantina son las ciudades rodeadas por playas en las que los jóvenes y los viejos se encuentran frente a los misterios de un mar que respira sin fecha ni calendario. «Todo un pueblo se recoge asà al borde del agua, mil soledades brotan de la multitud», nos dice el autor.
«El Mediterráneo tiene un sentido trágico solar», escribe Albert Camus, en El exilio de Helena, otro de los breves ensayos que conforman L’Été. Y ahà subraya lo que ha desarrollado en obras como El hombre rebelde, y es que el pensamiento griego siempre se ha basado en la idea de lÃmite, un combate abierto y sin tregua contra la desmesura, contra la hibris, en la que, según el escritor, ha caÃdo Europa en su obsesión por conquistar la totalidad.
El lÃmite es la posición, atenta y determinada, contra cualquier forma de dogmatismo. Por eso es, en palabras de Camus, «indecente proclamar hoy que somos hijos de Grecia». Muerto Dios, no queda más que la historia y el poder. Y esas son otras religiones que nos condenan al fanatismo y a la filosofÃa de las tinieblas. El lÃmite no es la falta de tensión, justo al revés. Es un arco que no teme a la incertidumbre. La desmesura, por el contrario, es un incendio según Heráclito.
Si somos lenguaje, el verano es el momento en el que transformar las carcasas de las palabras gastadas, rotas. Por eso en El enigma, un artÃculo de 1950, Albert Camus sostiene que ningún hombre puede decir lo que es. «Al que todavÃa busca, le piden que haya terminado». Esa necesidad de clausurar la vida y el idioma, de encerrar las pulsiones y las dudas, es el invierno que nos aguarda en nuestro dÃa a dÃa, alejado, a kilómetros de distancia, del misterio del verano. «No sé lo que busco, lo nombro con prudencia, me desdigo, me repito, avanzo y retrocedo. Sin embargo, se me ordena dar nombres, o el nombre, de una vez para siempre. Entonces me revuelvo; lo que se nombra, ¿no se ha perdido ya? Eso es, al menos, lo que puedo intentar decir», confiesa el escritor.
El verano, literal o alegóricamente, es una luz a nuestra espalda, un sol huido, que nos invita a romper nuestras ataduras y mirar de frente. Explorando, a través de todas las palabras, el modo de nombrarla. No para encerrar esa luz, en un diccionario o en una cárcel de significado, sino para habitar el enigma de una vida bella e indomesticable, que no puede ser traducida por las hojas de cálculo.
Camus regresará, con cuarenta años, a Tipasa, la ciudad costera en la que fue feliz a los veinte, y a la que llegaba en coche de lÃnea desde Argel, situado a setenta kilómetros. El escritor quiere escapar de «la noche de Europa, del invierno de las caras». Todo ha cambiado. Menos el mar y las ruinas romanas, fieles a su obstinación.
El verano cierra con un diario de a bordo que Albert Camus titula El mar, aún más cerca. «Crecà en el mar y la pobreza fue para mà fastuosa; después perdà el mar, todos los lujos me parecieron entonces grises, la miseria intolerable. Desde entonces, espero. Espero los navÃos de vuelta, la casa de las aguas, el dÃa lÃmpido», anota en su cuaderno.
Ahora ha dejado el Mediterráneo y viaja por los Mares del Sur, lejos de cualquier tierra. «De vez  en cuando, las olas ladran a la roda; una amarga y untuosa espuma, saliva de los dioses, resbala a lo largo de la madera hasta el agua, donde se esparce en dibujos que mueren y renacen», apunta Camus, quien no se siente extranjero aquÃ. «Siempre he tenido la impresión de vivir en alta mar, amenazado, en el corazón de una felicidad regia», nos explica.
El verano es esa celda que se abre inesperadamente, después de que una ola desnuda y salvaje derribe las rejas del odio y del miedo.
ArtÃculo de Agua y Cultura, sección patrocinada por la Fundación Aquae.