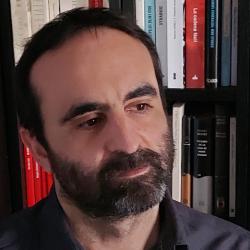La travesÃa de las anguilas (Galaxia Gutenberg, 2020) es la nueva novela de Albert Lladó tras su libro de relatos Los singulares individuos (Isla de Siltolá, 2016) y el ensayo La mirada lúcida (Anagrama, 2019), entre otros tÃtulos. En ella, Lladó cede la palabra a Jordi, el Catalán, narrador que desde nuestro presente regresa al barrio de su infancia, en Ciudad Meridiana, en Barcelona, para reencontrarse con sus amigos de infancia: Juanito, el Rubio; Jaime, el Cabrero; Fabio, el Gitano; Núria y Anna, puede que Eva también. Un grupo de amigos que, junto a un adulto, el ácrata Gabriel, construyen un espacio propio, la Guarida, a donde acuden a leer cada número de la Biblioteca de Jóvenes Castores, biblia de su juventud y guÃa para sus acciones.
En La travesÃa de las anguilas Lladó nos sumerge en un pasado reciente, con las Olimpiadas del 92 en Barcelona como fondo preciso y discursivo para hablar de las fronteras, de los márgenes, de una realidad que existió, con plenitud, pero que permanecÃa, y permanece, oculta. Lo hace sin nostalgia, atento al lenguaje y a la literatura como vehÃculo para la reconstrucción del pasado, para dar forma y sentido a la memoria. Y, en última instancia, para crear paisajes, personajes, realidades, desde un relato tan impresionista como realista y profundamente emotivo.
Una novela de iniciación en la vida, sobre las conexiones entre pasado y futuro y la construcción de identidades; también acerca de la necesidad de cuestionar lo impuesto y crear una realidad propia tanto individual como colectiva; y, finalmente, una novela que ofrece al lector la posibilidad de cuestionar la manera en la que se construyen los relatos oficiales, pero también de los propios.
En La travesÃa de las anguilas proyectas un deseo de transmitir unas sensaciones, unos espacios y unos personajes que representa una época muy particular.
La novela se sitúa en Ciudad Meridiana, el último barrio de Barcelona, que hace de frontera con la comarca del Vallés Occidental. Incluso hay allà un aviso, con unas letras gigantes que recuerdan a las de Hollywood, de que, supuestamente, se está entrando en la ciudad… Pero sabemos que, como decÃa Sanchis Sinisterra en su manifiesto teatral, desde las zonas fronterizas no se perciben las fronteras. Me parecÃa interesante narrar ese paisaje, que es lÃmite y margen, pero que arrastra toda una herencia de luchas compartidas. Además, me parecÃa que situar la acción y la narración entre dos acontecimientos históricos, como los Juegos OlÃmpicos de 1992 y el Referéndum de 2017, me permitÃa poner el foco en los espacios que quedan escondidos entre los relatos épicos y oficiales. La literatura sigue siendo una herramienta magnÃfica para combatir todo tipo de propaganda.
Aunque emotiva en muchos tramos, no has caÃdo ni en un relato nostálgico ni tampoco, por ejemplo, en un tremendismo social a pesar de hablar de problemas muy graves, entonces y ahora, ¿cómo equilibraste ese acercamiento en el que cierto realismo literario se da la mano con una mirada casi espectral del pasado?
Ni nostalgia ni lamento. QuerÃa huir de cualquier tentación estetizante de la periferia y, al mismo tiempo, tampoco querÃa contribuir a la estigmatización de la pobreza. Los personajes conviven con el dolor y con la sordidez —especialmente, con la aparición de la heroÃna— pero, también, con la alegrÃa, la fraternidad y el nacimiento del deseo. La novela me permitÃa mostrar cómo el presente del narrador, en realidad, es un juego de tensiones entre el pasado y el futuro. No somos una isla. Y las huellas y cicatrices de la ciudad nos convocan y nos desplazan como comunidad.

¿Cómo fue enfrentarte a tu pasado para convertirlo en ficción?
Es lo más estimulante. Todo mecanismo de memoria es un acto de ficción. No es casualidad que Gabriel, el maestro libertario que enseña a los chavales a mirar más allá de los prejuicios y los dogmas, muera tras sufrir alzhéimer. Hay una pérdida de memoria —de los personajes, pero también de la ciudad— que nos obliga a reconstruir un puzle del que no guardamos todas las piezas. Ahà entra la narrativa, la ficción, que no atiende a la precisión de los hechos ni de los datos, sino a otra suerte de dispositivos que intentan transmitir una experiencia de vida que no es un calco ni una reproducción de la realidad. El realismo es lo menos real que existe. Si la cosa funciona, la verdad histórica va cediendo su espacio a la verdad literaria. Y ambas son igual de necesarias para narrarnos, para dudar de las identidades cerradas y de las ideas absolutas, y para construir imaginarios.
La travesÃa de las anguilas se desarrolla en un contexto muy preciso, los momentos previos a las Olimpiadas de 1992. Y en un espacio muy ajeno a ellas, como dos realidades totalmente diferentes.
Ese barrio, como tantos otros, se convierte en una ciudad invisible, justamente, en el momento en el que todos los focos están puestos en el lugar al que pertenece. Ese silencio, ese anonimato, me parecÃa muy estimulante. Abre muchÃsimas preguntas. ¿Cómo protagonizamos los márgenes sin resignarnos a la marginalidad? ¿Qué centralidad crea y defiende cada una de nuestras periferias? Además, el caso de Ciudad Meridiana sirve de espejo a una ciudad tan poliédrica y contradictoria como Barcelona. Mientras el relato olÃmpico corona a Juan Antonio Samaranch como el héroe que ha traÃdo los Juegos a la ciudad, resulta que es él quien, años atrás, construyó el barrio en un sitio que, por su poca calidad del suelo, estaba destinado a ser un cementerio. Construye la ciudad que todo el mundo quiere imitar y, al mismo tiempo, la ciudad que todo el mundo ha olvidado. Hoy Ciudad Meridiana es uno de los barrios con más desahucios de toda España.
Hay referencias puntuales -esas sábanas blancas…- al presente catalán. Han pasado casi veinte años desde lo que narras en la novela y creas una unión con la actualidad, ¿qué ha cambiado y qué puntos de unión encuentras?
Han cambiado muchas cosas. El barrio, por ejemplo, tiene dos paradas de metro —una histórica reivindicación vecinal— y escaleras mecánicas, pero la invisibilidad permanece. Han obligado a sus habitantes a tener que vivir en un estado constante de denuncia. Pero serÃa importante escucharlos. Mucha gente se sorprendió de la violencia policial del 1 de Octubre. Esa violencia es, y ha sido, habitual para los que han quedado sepultados tras anuncios como el de «Bienvenidos a Barcelona», escenario central de la novela. Escucharlos no solo para comprender la injusticia que padecen, sino para ser conscientes de que la desobediencia civil pacÃfica hace muchos años que se practica al lado de casa. Creo que tomar consciencia de que cada servicio —una lÃnea de autobús, un ambulatorio, un centro cÃvico— es resultado del riesgo y del compromiso nos ayudarÃa a entender mejor dónde estamos ahora.
A lo largo de la novela transmites muy bien cómo muchos de los personajes se encuentran siempre en el filo de poder acabar mal en la vida. En este sentido, hay algo de supervivencia final.
Claro, porque el riesgo y el compromiso no son garantÃa de ninguna victoria. Los protagonistas de la novela, que tienen entre catorce y quince años, leen los fascÃculos de la Biblioteca de los Jóvenes Castores, y en esa suerte de enciclopedia, con personajes de Walt Disney, ellos, paradójicamente, aprenden a leer la realidad que tienen a su alrededor. Por eso creo que la novela es un grito contra la literalidad. Construyen su propio universo de significado. Para no dejarse llevar por el abismo que los rodea, pero tampoco para refugiarse en la indiferencia. Es como SÃsifo, que aprende que la felicidad está en el paisaje que camina mientras carga con la piedra. No hay un destino final. La roca vuelve a caer una y otra vez. Pero pocas cosas son tan revolucionarias como sentir la alegrÃa en un lugar que aparentemente deberÃa ser triste.
También un sentido muy libertario en todo momento.
Ellos crean una especie de agencia de detectives, a la que llaman Scooby-Doo. Realmente no tratan de buscar criminales —aunque luego los encuentren—, sino que convierten su juego en una escuela de mirada. Y es una mirada libertaria porque ponen en duda todos los dogmas que les han ido imponiendo, desde el colegio o la familia. No es tanto una ideologÃa como una posición en el mundo, en su pequeño mundo. Les han dicho lo que pueden hacer y lo que no, lo que es posible y lo que es imposible. Se trata, pues, de pensar —y en gran medida, encarnar— un poco de imposible. Es la única manera de respirar. Construir tus propios lÃmites.
El personaje de Gabriel es de gran importancia. Un adulto en un mundo de niños.
SÃ, y además es una relación poco jerárquica. Es un maestro, sin duda, pero que los trata como compañeros. Alguien que, cuando hace falta, pondrá el cuerpo. Y si es un maestro, lo es sin imponer lecciones que ya vienen clausuradas de antemano.
El lenguaje, la literatura, tiene mucha importancia en la novela en cuanto a la importancia -y necesidad- de su uso adecuado para (re)construir la memoria. Dar voz a quienes, más allá de sus espacios, apenas son escuchados.
Los protagonistas comprenden, a lo largo de la novela, que leer no significa, únicamente, conocer la descripción que el diccionario nos da de las palabras. Leer es descubrir tramas subterráneas, interpretar las metáforas, ver entre lÃneas, violentar y expandir los significados… Confunden la literatura con la vida porque, posiblemente, son la misma cosa.
Cada capÃtulo de la novela parece corresponder con un número de la Biblioteca de los Jóvenes Castores, como si marcara algo más que la lectura de cada uno de ellos por los protagonistas.
SÃ, era una colección, compuesta por veinte fascÃculos, que muchas personas nacidas en los años ochenta tuvimos como primera lectura. Allà podÃas encontrar trucos de magia, manuales de bricolaje, curiosidades históricas, consejos para ser un buen deportista… Los tres personajes protagonistas eran Jorgito, Jaimito y Juanito, los tres sobrinos del Pato Donald, que se comportaban como una especie de boy scouts. Los tres personajes protagonistas de mi novela se llaman igual, y empiezan imitándoles. Pero luego, cuando entienden que la literalidad es una trampa, transforman los capÃtulos de esos libros —muchas veces llenos de mensajes moralizantes— en instrucciones de uso para sobrevivir en un barrio peligroso y hostil. El juego se convierte una forma de vida. Y la teorÃa y la acción, finalmente, serán la misma cosa.

La Guarida parece representar ese espacio de la infancia mÃtico, único. Ese lugar ajeno a todo y donde todo era posible.
Aunque son muy jóvenes, ya existe en ellos la pregunta sobre qué quiere decir tener un hogar. Sobre lo subversivo que es tener un lugar de confianza que compartir. Ellos se están preguntando eso en un lugar que, muchos años después, cuando nos habla el narrador, será conocido como «Ciudad Desahucio». Cuando abren el primer fascÃculo de la Biblioteca de los Jóvenes Castores se dan cuenta de que el primer capÃtulo se titula asÃ, «Un techo para todos». La literatura les está hablando directamente, de una manera que les parece palpable. No pueden permanecer indiferentes ante tal evidencia.
Wittgenstein está muy presente en la novela…
SÃ, y en cierta medida ofrece otra capa de lectura a La travesÃa de las anguilas que, si es cierto que es una novela de formación, y que pone el foco en la literatura de periferia, también es una novela en la que la filosofÃa del lenguaje tiene cierto protagonismo. No hay ninguna voluntad —al contrario— de didactismo, ni mucho menos de divulgación filosófica. Pero Gabriel, a veces, suelta citas de Wittgenstein como si fueran suyas. La filosofÃa se convierte asÃ, no en un código cerrado, sino en vida concreta. Y los personajes, sin saberlo, están experimentando en sus propias carnes la tensión que el propio Wittgenstein sintió entre su Tractatus y sus Investigaciones, cuando se da cuenta de que «los lÃmites de mi lenguaje» no «son los lÃmites de mi mundo», como creÃa, sino que el lenguaje es algo mucho más vivo, que depende de su uso y de su contexto, y que, por lo tanto, son los «juegos de lenguaje» los que nos permiten hablar de lo que se supone que no podrÃamos hablar. Los chavales de Ciudad Meridiana están jugando, y jugando están aprendiendo a ser libres. Con todas sus consecuencias.
En un momento dado hablas de la «Ã©pica de la resistencia». La novela tiene algo de épica de lo cotidiano, de fresco social e individual.
SÃ, pero es una épica que no busca ni el éxito ni teme el fracaso. Es la vida haciéndose paso entre los bloques de cemento barato. En todas las periferias, con sus arquitecturas hostiles y enfermas, asoman los geranios, que, sin renunciar al color, parecen aguantarlo todo. Tampoco eso es casual. La naturaleza parece mostrarnos estrategias de resistencia en los lugares más adversos.
Hablas de La Meri como un posible no-lugar, ¿cómo fue el trabajo de reconstrucción para, precisamente, convertirlo en un lugar?
Para mà caminar y escribir están muy relacionados. No es algo nuevo, hay toda una tradición, heterodoxa, que vincula la cartografÃa con el pensamiento y la literatura. He caminado mucho por los lugares que luego han sido escenarios de la novela. A veces, solo. A veces, con amigos y cómplices. Caminando encuentras, también, un ritmo y una temperatura que luego puedes trasladar a la escritura.
“Leer es construir un paisajeâ€, dice el narrador en un momento dado. Escribir también. ¿Cómo ha sido enfrentarte a ese paisaje que, ahora, parece haberse transformado en algo diferente?
Lo importante para mà era no colonizar esa voz de los «sinvoz», sino escuchar su silencio, sus heridas, sus anhelos. Convocar una literatura que no cayera en las trampas de la representación. El narrador, que como una anguila vuelve al lugar de origen después de muchos años, creyendo que no ha sido capturado por nadie y por nada, comparte con el lector su punto de vista. Pero va al encuentro de los otros porque sabe que su perspectiva es, necesariamente, incompleta. Los otros son los personajes que hace años que no ve, pero también los lectores que han de completar esa mirada a un pasado reciente, abierto, inacabado.
“Sin mirada no hay mundo. Sin mirada no hay, tampoco, infanciaâ€. En La travesÃa de las anguilas, como casi un policiaco a modo de la literatura juvenil que recuerdas en sus páginas de manera directa o indirecta, hablas de la necesidad de mirar, ¿es, en este sentido, una novela polÃtica?
Me gustarÃa pensar que sÃ. El desafÃo, hoy más que nunca, es poder hacer una literatura de ideas sin convertirla en una literatura ideológica. En eso, sin duda, me han ayudado los personajes, el paisaje, y el enigma al que cada ficción nos convoca.

Â