
«Nada hay más punitivo que dar un significado a una enfermedad, significado que resulta invariablemente moralista. Cualquier enfermedad importante cuyos orÃgenes sean oscuros y su tratamiento ineficaz tiende a hundirse en significados (…) La enfermedad misma se vuelve metáfora».
Metáfora
La enfermedad es un sÃmbolo. Cuando una dolencia especialmente mortÃfera (sea tuberculosis, cáncer, sida o, en el caso que nos ocupa estos dÃas, covid-19) entra en el imaginario colectivo, se carga de significados, deja de ser solo una enfermedad para convertirse en un relato, un mito, absorbe metáforas de otros campos y deviene ella misma metáfora.
Susan Sontag escribió La enfermedad y sus metáforas en 1978, mientras se trataba de un cáncer de mama especialmente agresivo. Cuando fue diagnosticada reflexionó acerca de los muchos significados que la enfermedad ha tenido a lo largo de la historia, mixtificaciones y supersticiones que, según ella, solo contribuÃan a aumentar el sufrimiento y la culpabilidad de los pacientes. QuerÃa ser útil, el mundo no necesitaba otra narración en primera persona sobre cómo alguien se enfrenta a la enfermedad. «Una narración», escribió, «serÃa menos útil que una idea» y la idea era «las metáforas y los mitos matan». El cáncer debÃa ser considerado únicamente como lo que es: una enfermedad, una enfermedad grave, pero no un castigo, no una maldición ni un motivo de vergüenza para el enfermo. Diez años después, cuando un nuevo mal habÃa desplazado al cáncer como pesadilla de la sociedad, Sontag escribió El sida y sus metáforas, comentario y ampliación de su libro anterior, que, por las circunstancias del momento (marginación del colectivo homosexual, llamada a la toma de medidas drásticas por el bien de la sociedad…) acabó teniendo un cariz más polÃtico.

Las metáforas de la covid-19 se están construyendo ahora mismo, en los medios de comunicación, en la literatura, en Twitter o en las conversaciones de bar (si acaso quedan bares abiertos cuando alguien lea esto). Para entenderlas mejor es útil rastrear los significados de cáncer y sida, igual que Sontag rastreó los mitos asociados a la tuberculosis para entender mejor los que giran en torno estas enfermedades. Es evidente que las metáforas asociadas al sida, por su condición de enfermedad vÃrica y carácter pandémico, se avienen mejor a la covid-19, pero incluso en las del cáncer encontraremos sorprendentes paralelismos con la situación actual, como si existiese una estructura subyacente al tabú y al estigma.
Culpa
El primer mito acerca de la enfermedad tiene que ver con su origen: mientras la causa de un mal permanece desconocida, este se suele asociar a patrones psicológicos y emocionales. Durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, la tuberculosis era la enfermedad de la pasión, de los que amaban mucho y de forma atormentada (hubo de ser descubierto el bacilo de koch y posteriormente la penicilina para despojar a la enfermedad de todo romanticismo). Por su parte, el cáncer, cuyo funcionamiento era bien conocido en 1978, pero no su origen, se asociaba a cierto tipo de personalidad reprimida, falta de pasión, poco espontánea o incapaz de expresar cólera («Â¿Quién se acuerda de que Rimbaud murió de cáncer?», escribe Sontag). Estos pensamientos solo dejan caer la culpa sobre el enfermo (si has enfermado es porque estás triste, estás frustrado o estás reprimido), con la consiguiente carga de sufrimiento extra que ello puede acarrear, y se vuelven verdaderamente peligrosos cuando la psicologización de la enfermedad se desplaza de su origen a la cura.
Es frecuente, incluso hoy en dÃa, escuchar hablar de la actitud del enfermo como factor clave para su recuperación: la buena voluntad, el deseo de mejorar, el optimismo a toda costa. Esto es peligroso no solo porque vuelve a poner la responsabilidad de la enfermedad sobre el paciente (no mejoras porque tu actitud no es la correcta), sino porque está más cerca de las terapias alternativas que de la ciencia y tiene, en el fondo, la función de crear enfermos ejemplares: aquellos que no se rinden jamás, ofrecen siempre una sonrisa y dicen cosas como que la enfermedad es lo mejor que les podÃa haber pasado porque les ha enseñado a valorar la vida. La sociedad está enamorada de estos enfermos no porque crean que su lucha es un ejemplo o que realmente sirva para algo, sino porque no estorban. Si se consuelan ellos mismos nos ahorran tener que consolarlos. Nos evitan la incomodidad de ver a un adulto llorar, encogerse de miedo, desaparecer poco a poco…
SerÃa absurdo dar una explicación psicológica a la causa de enfermedades con origen conocido, sobre todo si son de tipo vÃrico (nadie contrae covid-19 por estar triste o estresado), pero eso no implica que estemos lejos de culpabilizar a los enfermos: tanto con el sida como actualmente con la covid-19, inmersos en una movilización de la sociedad propia de tiempos de guerra, el que enferma siempre tiene el estigma de haberlo hecho por su propia imprudencia: ha incumplido las normas, ha sido descuidado, poniéndose en peligro no solo a sà mismo, sino a toda la comunidad.
Castigo
La idea de la culpa que conlleva contraer una enfermedad mortal nos conduce al que es probablemente su mito más antiguo, presente ya en la IlÃada con la peste que Apolo envÃa a los aqueos: el castigo. En el mundo antiguo, cuando una enfermedad asola a una comunidad entera se interpreta como la ira de un dios que ha sido desobedecido. En el Éxodo, por ejemplo, se nos cuenta que «la mano del señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo, y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas (…) Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas». Las pestes son consideradas como juicios a la sociedad y a menudo utilizadas por una moral concreta para extirpar aquellos comportamientos que juzga pecaminosos. Sontag relata cómo, coincidiendo con los albores del movimiento por la sobriedad, los predicadores metodistas ingleses achacaron la epidemia de cólera de 1832 a la bebida.
Con el cristianismo este juicio pasa a ser individual, no se juzga a una sociedad entera, sino el comportamiento de una persona concreta (por ejemplo, la sÃfilis es concebida como una mácula sobre el individuo por sus pecados). La tuberculosis y el cáncer llevan un poco más lejos este desplazamiento, ya que el juicio no es sobre un comportamiento, sino sobre el individuo en sà mismo, su forma de ser: ambas enfermedades se perciben como una traición del propio cuerpo por nuestras emociones. Sin embargo, el sida y el clima de emergencia social que propició a mediados de los ochenta volvió a traer el concepto de castigo colectivo. Sectores conservadores de la sociedad no dudaron en interpretar la nueva enfermedad como una plaga propiciada por la promiscuidad sexual y, especialmente, el sexo contra natura. «Los fulminadores profesionales no pueden resistir la ocasión retórica que brinda una enfermedad mortal transmitida sexualmente», escribe Sontag, y añade nombres concretos: «Otra lumbrera de la era Reagan, Pat Buchanan, pontifica sobre “el sida y la bancarrota moralâ€, y el predicador Jerry Falwell ofrece el diagnóstico genérico de que “el sida es el juicio de Dios a una sociedad que no vive según sus reglas※.
Si bien en el mundo actual también encontramos luminarias de escaso contacto con la realidad que quieren achacar la pandemia de covid-19 al pecaminoso estilo de vida moderno (como Maulana Tariqu Jameel, clérigo paquistanà que sostuvo delante de su primer ministro que la causa es la escandalosa forma de vestir de las mujeres), los fulminadores profesionales de los que habla Sontag están demasiado ocupados negando la gravedad de la covid-19, cuando no directamente su existencia, como para extraer ninguna lección moral. Estas lecciones, sin embargo, nos han llegado desde una postura no nueva, pero sà insospechada: una corriente laica y ecologista que sostiene que la pandemia es una especie de mecanismo inteligente de autorregulación del planeta.
Casi desde los primeros dÃas de aislamiento, mientras la televisión ofrecÃa imágenes de una Venecia de aguas cristalinas tras la desaparición de turistas o se hablaba de niveles de polución inéditos en décadas, hemos escuchado voces que nos decÃan que el virus era el fruto de la presión del ser humano sobre la tierra, la explotación de recursos descontrolada y todos los males (casi siempre reales) atribuidos al mundo moderno. «El virus somos nosotros», sostenÃan algunos, como si tamaña revelación fuera el giro final de una pelÃcula de M. Night Shyamalan. Pero estas posturas ignoran algo tan básico como que la presencia de los virus sobre la tierra es anterior a la existencia misma del ser humano y que las pandemias se han producido siempre de forma cÃclica. Considerar la covid-19 como un hecho aislado o incluso un punto de no retorno delata un eurocentrismo bastante rancio. Según la OMS, solo en el siglo XXI tres pandemias han azotado el mundo antes del covid-19: el SARS en 2001; la gripe A de 2009, con casi trescientos mil muertes, y la MERS de 2012, pero estas solo golpearon occidente de refilón, lo que nos lleva a otra reflexión de Sontag:
«En el Primer Mundo es donde las calamidades más importantes hacen historia, trastocan la sociedad, mientras que en los paÃses pobres, africanos o asiáticos, forman parte de un ciclo y son, por lo tanto, un aspecto más de la naturaleza».
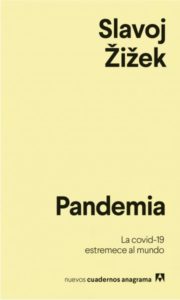
Tal y como señala Slavoj ZÌŒizÌŒek en Pandemia, su ensayo exprés sobre la covid-19, dar cualquier significado a la situación que vivimos hoy supone volver al pensamiento mágico, concebir el universo como algo que se comunica con nosotros: «Lo realmente difÃcil es aceptar el hecho de que la epidemia actual es fruto de la pura contingencia, que simplemente ha ocurrido y no hay ningún significado oculto». No nos cuesta nada imaginar a Susan Sontag suscribiendo punto por punto esta frase, habida cuenta de que su obra puede resumirse en una lucha constante contra la interpretación, una llamada a tomar cada cosa por lo que es sin asociarla a significados ocultos: el arte como arte y la enfermedad, como enfermedad.
Demonización
A menudo la enfermedad que amenaza a la sociedad entera se utiliza para demonizar a un grupo concreto de la población. El sida en los años ochenta puso el punto de mira sobre los homosexuales: los estragos que la pandemia causó en este colectivo no solo sirvieron para enjuiciar su estilo de vida, como ya hemos visto, sino para convertirlos en sospechosos de haber difundido el virus en el primer mundo. Sontag relata cómo el sida estaba tan ligado a la homosexualidad que algunos ocultaban su condición por miedo a perder sus empleos y la enfermedad supuso para muchos «una muerte social anterior incluso a la muerte fÃsica».
Con la covid-19 encontramos un curioso desplazamiento de este significado: ha aparecido un nuevo mito, el del hombre sano, que por oposición sirve para estigmatizar a otros sectores de la población potencialmente indefensos ante la pandemia. AsÃ, el Hombre Sano es aquel que, por no padecer ninguna patologÃa visible, se considera indestructible ante la enfermedad y se lamenta de haber perdido su vida anterior por una naderÃa. Frente a él, el concepto de grupos de riesgo resucita la idea arcaica de una comunidad mancillada. Ancianos y enfermos crónicos, vÃctimas predilectas del coronavirus, son percibidos de pronto como un estorbo, unos aguafiestas por los cuales se han tomado medidas desproporcionadas en casi todos los paÃses. En este sentido conviene recordar las polémicas declaraciones de Dan Patrick, vicegobernador de Texas, llamando al sacrificio de los mayores para salvar la economÃa estadounidense. La mácula entonces no es ser potencialmente vulnerables, sino, habiendo hecho que la rueda se detenga, no producir, no ser rentables para el sistema. En este listado de parias modernos solo faltarÃan los niños, aparentemente inmunes a los efectos del virus —no asà a su transmisión—, pero la forma en que la educación en tiempos de pandemia ha saltado al debate público, centrándose solo en las inconveniencias de mantener colegios cerrados para padres y empresas, revelan sobradamente cómo son percibidos en nuestra sociedad: una carga, unos seres improductivos que necesitan ser aparcados tantas horas al dÃa para que la maquinaria siga girando.
Pero la retórica del Hombre Sano es peligrosa por aún más motivos: primero porque es el argumento favorito de negacionistas y ha devenido una expresión extrema de masculinidad tóxica (llevar mascarilla es considerado un signo de miedo a contagiarse y por tanto expresión de debilidad); segundo porque ideológicamente deja la puerta abierta a la eugenesia: en un artÃculo reciente para The Atlantic, Ed Yong señalaba las implicaciones que podÃa tener la coincidencia temporal de unas declaraciones de Donald Trump acerca de no temer la enfermedad «porque tiene buenos genes», con la publicación de que las comunidades con mayor incidencia del virus en EEUU eran la negra, latina e indÃgena (evidentemente las comunidades con mayor Ãndice de pobreza y menos acceso al sistema sanitario, pero este dato parece irrelevante para el Hombre Sano).
Xenofobia
Cuando en 1988 la opinión pública estadounidense atribuÃa al sida un origen africano (mientras que en Ãfrica se extendÃa el rumor de que el virus habÃa sido creado en un laboratorio de la CIA), Sontag señalaba que no habÃa nada nuevo bajo el sol: la sÃfilis habÃa sido el morbo gálico para los ingleses, la enfermedad napolitana para los florentinos y el mal chino para los japoneses. La enfermedad siempre viene de otra parte. «Existe un vÃnculo entre la manera de imaginar la enfermedad e imaginar lo extranjero. Quizá ello resida en el concepto mismo de lo malo que, de un modo arcaizante, aparece como idéntico a lo que no es nosotros, a lo extraño».

Leyendo estas lÃneas hoy en dÃa es imposible no pensar en Trump evitando usar el nombre covid-19 y llamando a la enfermedad el virus chino, o el proceder durante el verano de algunos sectores de la derecha española, que usaron el virus como vehÃculo para sus prejuicios racistas: Isabel DÃaz Ayuso afirmaba que la expansión del virus en la Comunidad de Madrid se debÃa a «los inmigrantes y su estilo de vida», mientras que la prensa informaba a diario del número de inmigrantes con PCR positivo que llegaba a nuestras costas, como si el virus solamente llegara a la penÃnsula en patera. «Las ideologÃas polÃticas autoritarias tienen intereses creados en promover el miedo, la sensación de una inminente invasión extranjera; y para ello las enfermedades auténticas son material útil. Las enfermedades epidémicas suelen inducir el reclamo de que se prohÃba la entrada a los extranjeros, los inmigrantes».
Apocalipsis
Desde que el virus llegó a Europa y comenzamos a ver el vertiginoso número de muertos aumentando cada dÃa, junto a la hipnótica imagen de grandes urbes desiertas y las llamadas a filas de los gobiernos (cuyas medidas drásticas frente a una amenaza sin precedentes llevan implÃcito el mensaje de es esto o el caos), se despertó en nuestras conciencias el fantasma del fin del mundo. En redes sociales se bromea mucho al respecto: se hacen chistes sobre el acopio de papel higiénico, las colas en supermercados propias de tiempos de escasez, la cuarentena que se asemeja a la vida en un búnker… Siempre desde una ironÃa algo cÃnica, como corresponde al espÃritu de nuestros dÃas, siempre sin llegar a creerlo del todo, pero el fantasma de la catástrofe está ahÃ. De pronto la enfermedad se ha convertido en el depositario de todos nuestros miedos al futuro.
Para Sontag, la expresión pública de estos pensamientos apocalÃpticos obedece al deseo de sincerarse acerca de los peligros que podrÃan estar llevándonos al desastre total y es un relato tÃpicamente occidental: «El sentimiento de malestar o de fracaso cultural da lugar a un deseo de barrerlo todo, de hacer tabula rasa (…) Y volver a empezar, eso sà que es moderno y muy estadounidense». Como si en el fondo hubiera algo de deleite en todo esto. Al fin y al cabo, estamos viviendo un acontecimiento histórico.
El anhelo de un apocalipsis, el placer que puede obtenerse de presenciar la destrucción completa de la civilización, vertebra parte del ensayo sobre cine de ciencia ficción La imaginación del desastre, incluido en Contra la interpretación (1966). El cine de ciencia ficción, en concreto el subgénero de destrucción a gran escala propio de directores como Inoshiro Honda o George Pal, canaliza dos poderosas angustias de la psicologÃa individual y colectiva: la banalidad inagotable y el terror inconcebible. En 1965 el terror inconcebible era, por supuesto, el holocausto nuclear, del que las pelÃculas de ciencia ficción suelen ser metáforas mal disimuladas. Escenificar en pantalla una destrucción masiva de proporciones similares a la de la bomba, con realismo y tecnicolor, nos ayuda a normalizar lo psicológicamente insoportable, casi nos prepara para ello. Por otro lado, la banalidad de nuestras vidas es combatida mediante la ficción, la oportunidad de escapar de la rutina y evadirnos en una historia que divide el mundo en sencillas categorÃas de bien y mal, nosotros y ellos. La fantasÃa embellece el mundo y a la vez lo normaliza.
El problema de la situación actual es que la catástrofe no es solo una posibilidad más o menos cercana, sino que ya está aquÃ, está sucediendo en directo. Las muertes que contemplamos dÃa tras dÃa son reales y no hay mucha diferencia entre el fin del mundo que vivimos y la imagen que tenÃamos de él. En una sociedad que consideraba las pandemias un riesgo del pasado, nos encontramos de pronto con que hemos tenido que cambiar nuestras costumbres a velocidad récord y una vuelta a la vieja normalidad, al menos a corto plazo, parece improbable. Fantasear entonces con el fin del mundo se convierte en una frivolidad, ya que el fin del mundo está aquÃ. Es demasiado pronto para hacer obras de ficción sobre la pandemia, aunque sea en forma de alegorÃa, pero los ensayos, en cierta forma, están supliendo ese hueco. La avalancha de ensayos que estamos viviendo este otoño tiene una función parecida a la que la ciencia ficción cumplÃa frente a la posibilidad de un holocausto nuclear: aunque la mayorÃa no trate sobre la enfermedad en sÃ, sino más bien sobre sus consecuencias polÃticas y sociológicas, todos abordan la tarea de imaginar un futuro, todos se plantean la cuestión de cómo será el mundo que surja de esto, pero ninguno pone en duda que vaya a haber un mundo. Racionalizar nuestra imagen de la enfermedad también puede ayudar a aliviar esos miedos (y aquà es donde los libros de Sontag adquieren toda su relevancia hoy en dÃa). Entender las metáforas asociadas a una enfermedad nos protege, sino contra la enfermedad misma (desgraciadamente, «las pesadillas colectivas no se pueden desvanecer demostrando que son, intelectual y moralmente, engañosas»), al menos sà contra esas metáforas.
Todos las citas entrecomilladas provienen de los libros de Susan Sontag La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas (traducción de Mario Muchnik); Contra la interpretación y otros ensayos (traducción de Horacio Vázquez RualI) y de Slavoj Žizěk Pandemia. La covid-19 estremece al mundo (traducción de Damià Alou).











