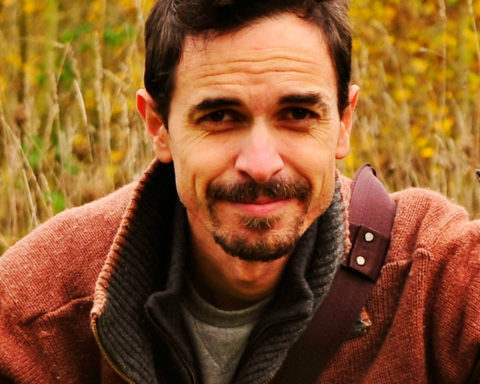“Eran un par de soberbias piernas de perro, robustas y orgullosas, enhiestas y casi fieras y en la cintura se juntaban de un modo tan natural que parecÃa que él habÃa nacido de una generación muy antigua y refinada, de una maravillosa familia de seres humanos con patas de perro.â€
Es todo un acontecimiento que se haya editado, en Malpaso, este libro de 1965, Patas de perro, considerado por muchos —entre ellos Manuel Rojas— como una de las mejores novelas chilenas contemporáneas. En ella Carlos Droguett (Santiago de Chile, 1912-Berna, 1996), autor omitido o cuando menos postergado por el llamado boom de la literatura hispanoamericana, arma una potente metáfora del marginado social que reivindica con fiereza su individualidad.
Patas de perro viene precedida, en la reciente edición de Malpaso, por un atinado prólogo de Lina Meruane, que contextualiza la figura de Carlos Droguett e informa de la difÃcil e interferida recepción de su literatura; también incide en la cercanÃa intertextual entre su obra y la de Roberto Bolaño, quien debÃa de conocer bien la prosodia y el empuje conceptual y polÃtico de Droguett.

Carlos Droguett, que acabó siendo un escritor proscrito, trabajó primero como periodista y abordó la crónica roja en Los asesinados del Seguro Obrero (1940) y Sesenta muertos en la escalera (1953). Escribió en Chile la mayor parte de su obra: novelas —entre otras, Eloy (1960), El compadre (1967), Todas esas muertes (1971) y El hombre que trasladaba ciudades (1973)—, relatos —Los mejores cuentos de Carlos Droguett (1967) y El cementerio de los elefantes (1971)—, un hÃbrido de novela y teatro titulado Después del diluvio (1971) y el libro de crónicas Escrito en el aire (1972). En Suiza, donde se exilió en 1976 a causa de la dictadura militar de Pinochet, siguió escribiendo, se dice que porfiada e incansablemente. De su obra de exilio destacan los ensayos reunidos en Materiales de construcción (1980) y tres novelas publicadas póstumamente: Matar a los viejos (2001), La señorita Lara (2001) y Sobre la ausencia (2009).
En Patas de perro hay un personaje-narrador, un Carlos autoficcional con el que el autor se novela a sà mismo en primera persona —hay innegables concomitancias biográficas, como la carrera de leyes que abandonó, los años como periodista y la amistad con el padre Escudero, entre otras—, pero ello no deja de ser una licencia, una pequeña trampa para hacer más digerible un presupuesto fantástico: la existencia de un chico con patas de perro. El Ãncipit en cursiva incide en la irrealidad del suceso que se va a relatar, y en el hecho de que todos los implicados en la historia —excepto Carlos— niegan la existencia de Bobi, el niño-perro, el monstruo, el diferente. La escritura es ejercida por el narrador como una estrategia Ãntima para exorcizar el dolor y poder asà olvidar y hallar algo de sosiego.
“Su figura menuda y pálida, con ese aspecto sucio del sufrimiento, era lo único que me ataba a este mundo […]. Llegó como se fue, sin motivo, sin explicaciones, casi sin lágrimas, sin sollozos, una soledad lo trajo y otra soledad se lo llevóâ€.
El narrador merodea en torno a sus propios recuerdos, se retrotrae al momento en que vio a Bobi por primera vez, a su vida en común, a sus vanos esfuerzos. Los tiempos se confunden, van y vienen, y todo remite a una misma obsesión, a ese magma indiferenciado que es la interioridad doliente y atormentada de Carlos. Recrea la vida y la estampa de ese chico atado a unas patas de perro que parecen dotadas de vida propia pero que son ajenas al sufrimiento y la humillación que generan. El relato de Bobi revive en las palabras de Carlos, que lo cita y lo integra en su discurso, al punto de que por momentos se confunden sus voces.
Este narrador describe su entorno y su pasado con tintes irreales, casi mitológicos; juega al equÃvoco —“Mi familia no es mucho, somos dos o tres hermanosâ€â€” pero acaba resolviendo las aparentes contradicciones biográficas y compatibilizando las distintas versiones. Alguna vez trabajó en un juzgado; alguna vez quiso ser profesor de filosofÃa; alguna vez quiso casarse con una muchacha de Curicó: “¿Qué habrá sido de aquella mujer que tenÃa nombre de ciudad? ¿Y qué ciudad era, Dios mÃo? No recuerdo, no recuerdo nada.†Carlos insiste en su extrema soledad como algo constitutivo y fatal, y cuenta que, precisamente para paliarla, decidió que lo más correcto y sensato era casarse y colocar asà dos soledades juntas: “¿Sólo por eso se casa uno, porque hay casas demasiado grandes, zaguanes inmensos y sombrÃos, pasadizos interminables?â€. Pero al final no sucumbió al imperativo burgués del matrimonio sino que hizo algo mucho más desconcertante y acorde con su propio destino: adoptar a un niño de patas perrunas, de origen proletario, maltratado por su padre y sus profesores, y contemplado por la mayorÃa como una atracción de feria.
“Yo lo miraba con naturalidad, con toda la naturalidad de que era capaz un hombre solitario y callado […], yo miraba todo su cuerpo, su rostro altivo, casi fiero, sus profundos ojos de soñador y de audaz, su boca dispuesta al llanto y al insulto, sus hermosas piernas de perro, soberbias patas de perdiguero o de rastreador o de cazador de las estepas y los bosques, y no me parecÃa raro, lo encontraba natural.â€
El fatal destino del artista creador es tratado en varias obras de Droguett, entre ellas Todas esas muertes, donde actualiza el mito de CaÃn —“el vilipendiado, el desprestigiado, el condenado sin proceso, el hombre que inventó la ciudad y la izquierda polÃticaâ€â€” a través de la figura del criminal Emilio Dubois: “El asesino es como el artista. Son los seres que más soledad pueden soportarâ€. En Patas de perro, en virtud del paralelismo entre un ser anatómicamente marginal y el artista estigmatizado, Bobi aparece como el hijo soñado del personaje-narrador, “hijo de una devastadora juventud estragada y corrompidaâ€. Tanto Bobi como Carlos deben lidiar con un entorno hostil y amenazador; con unas instituciones que, tal como apunta Meruane, buscan domesticar lo salvaje y destruir los desórdenes del arte.
“Bobi no será nunca feliz, nació deforme como los artistas y, como la de los artistas, su deformidad es perfecta. Ésa es su maldición.â€
Además de unas patas de perro amarradas a su cuerpo, Bobi tiene demasiado apetito y adora la carne cruda; además duerme en el suelo, en lugar de en la cama. Los demás le hacen ver el mundo como un lugar al que ha llegado sin tener derecho a ello, en razón de su “cuerpo loco y titiritero, un cuerpo que se salió de la legalidad de la naturalezaâ€. Hasta que descubre que el problema matemático de su cuerpo siempre arroja el mismo resultado, y que su destino —y su Ãntimo deseo— es volver a un estado de pureza natural, como modo de despojarse de lo humano impuesto. La dignidad para Bobi pasará por su propia preservación y supervivencia.
“Bobi puso siempre énfasis, casi demasiado énfasis, en lucir desnuda la parte de su ser que habÃa de ser la causa de todas sus dificultades y desgracias. ParecÃa que habÃa algo de amor propio, de frÃa resolución, de desafÃo al destino y a los hombres en mostrar viva, inerme, desafiante la carne que habÃa de ser la perdición de su otra carne.â€
El personaje-narrador cree que el cuerpo de Bobi corresponde a una hechura más elevada y constituye una forma bella, nueva y total, por cuanto supone un cambio en la estructura de la naturaleza. Calzado en la mitad inferior de su cuerpo con la forma del perro, un animal que es paradigma de lealtad y que —afirma Carlos— mejora al hombre, Bobi les muestra a los demás lo vulgares que son. El niño-perro constituye el mejor discurso subversivo imaginable y “el que lo escribió es un grandÃsimo revolucionarioâ€. Por otra parte, el padre Escudero predica en la iglesia que Bobi encarna “la nueva idea divina, la forma de una nueva chispa divina, como el Hijo de Dios cogió su cruz y caminó hacia el sacrificioâ€. Y es que, tal como apunta Francisco A. LomelÃ, las obras de Droguett ofrecen una posible reconciliación entre el cristianismo secular y el anarquismo idealista.
El caudal impetuoso de la prosa de Carlos Droguett se agolpa en torno a las ideas y las inunda: las fecunda. El brillo de las palabras, su disposición y ritmo, febril como un jadeo interminable, apuran los sÃmbolos y exacerban los dualismos. El relato se construye a partir de asociaciones y vivencias rememoradas de modo obsesivo, con reiteraciones al estilo proustiano. Los hechos se narran retrospectivamente, en un estilo acezante, y los vaivenes temporales están permeados de angustia y emotividad. A pesar de que, tal como expone Meruane, Droguett era un estilista que desconfiaba del mero estilo, es innegable que su escritura constituye un triunfo de la forma y de una cadencia muy suya, empapada de dolor y violencia. Hay en las descripciones un cierto determinismo ambiental —asÃ, nada le parece al personaje-narrador más obsceno ni impúdico que “ese mezclado y confuso, abigarrado, claro, tóxico olor de la miseriaâ€â€” y hasta fisiológico: el teniente tiene una risa “completamente de él, de su persona, no de su uniforme ni de su oficio, de él mismo, de su boca desdeñosa y débil, de su pelo enfermizo, de sus hombros héticosâ€, y la señorita EstefanÃa es “delgada, casi impalpable y con esa maldad finita, estilizada en su boca desganadaâ€. Lo moral se desprende de lo fÃsico, y la gente —“sumida la mayor parte del tiempo en ese lÃquido duro, brillante, resbaladizo, egoÃsta, perfectamente superficial y exterior que es la luzâ€â€” alimenta su maldad a través de la mirada que proyecta en los cuerpos ajenos. El mundo entero cabe y se desboca en las retahÃlas de esta prosa; las realidades y conceptos más dispares se entreveran en descripciones dinámicas, enumeraciones caóticas y expresivas en que el tumulto de afuera se conjuga con la soledad más absoluta: la del distinto y marginado. La soledad del niño-perro y la del artista relegado.