Escuché decir al profesor José MarÃa Micó que hay dos formas de acercarse a la poesÃa de tal manera que ambas van construyendo el gusto propio. Por un lado, por reconocimiento, entendido como compresión, y, por otro lado, a través de la sorpresa, entendida como indagación y conocimiento. Creo que es una reflexión muy acertada no solo para la poesÃa sino para la literatura en general. Y en mi caso en concreto, al modo en que he podido leer al escritor ruso MijaÃl Bulgákov. Porque si hace unos años disfrutaba de El maestro y margarita desde el asombro que me produjeron sus divertidÃsimas páginas, cargadas de humor y sátira, ha sido por medio de ese reconocimiento, dada mi profesión, como he accedido a su Diario de un joven médico (editado por Alianza Editorial y traducido al castellano por S. Casanova). Bulgákov, apoyado sobre su propia honestidad y valentÃa, traza las lÃneas de estos textos que también serán las de una manera de entender la literatura y la época que le tocó vivir.
El tiempo que Bulgákov dedicó a la medicina no fue prolongado, pero sin embargo, fue prolÃfico en cuanto sentó las bases del escritor que vendrÃa después, y que ya se intuye en esta colección de nueve relatos que conforman Diario de un joven médico (La toalla del gallo rojo bordado; Bautismo de fuego; La garganta de acero; La ventisca; La erupción estrellada; Morfina; Las tinieblas egipcias; Un ojo desaparecido; El asesino). En ella se materializó esa «pareja de hecho» que forman la medicina y la literatura, sobre la que Amália Lafuente ha dicho:
«El contacto humano, la proximidad afectiva, y todavÃa más, las circunstancias extremas como la enfermedad, el dolor y la muerte son, sin duda, los momentos de la vida que solicitan la atención tanto del médico como del escritor».
Son esas mismas circunstancias las que se encontró Bulgákov en el aislado hospital de provincias donde se desarrollan la mayorÃa de las historias, lejos de la capital, huérfano de sus adelantos cientÃficos y técnicos, y enfrentado a su propia inexperiencia e inseguridades. AsÃ, en La toalla del gallo rojo bordado, el protagonista afirma nada más llegar a su destino:
«Reconozco que en un ataque de cobardÃa maldije la medicina y la solicitud de ingreso que habÃa presentado, cinco años atrás, al rector de la universidad».
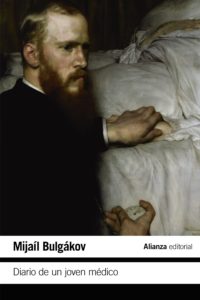
Y ante ese panorama, acompañado únicamente por un enfermero y dos comadronas, Bulgákov desarrolló lo que Gustave Flaubert denominó, en relación a la literatura, «la mirada médica», que es, como explica Amália Lafuente, «esa visión de lo que realmente importa, y que es el único medio para conseguir los grandes efectos de la emoción», porque según defendÃa, «la escritura tenÃa que experimentar la misma proximidad con las personas que los médicos». Bulgákov construyó precisamente de esa manera esos relatos, los cuales, debemos juzgarlos, parafraseando a Flaubert, «no por los personajes, la trama, o el estilo, sino por la presencia de una mirada humana sobre los seres vivos y los sentimientos. La base de la literatura». Si hacemos caso del gran novelista francés, es eso lo que hizo Bulgákov en estas páginas: construir los cimientos del edificio literario que irÃa terminando a lo largo de su carrera.
Bulgákov no ha sido el único compaginar ambas profesiones, medicina y literatura, de manera que la lista de aquellos que han participado de esa «pareja de hecho» ha sido extensa. Entre otros muchos podemos nombrar a Arthur Conan Doyle, Anton Chéjov, Sigmund Freud, Louis-Ferdinand Céline, Antonio Lobo Antunes, Miguel Torga, William Carlos William, PÃo Baroja o Gregorio Marañón. A Bulgákov, sin embargo, y a diferencia de estos autores, le tocó vivir una época especialmente virulenta en la Rusia soviética de principios del siglo XX. En aquel momento, cualquier cura para el cuerpo y el espÃritu parecÃan insuficientes y para ilustrar aquel terror estalinista, Nadiezhda Mandelstam cuenta lo siguiente en sus memorias:
«Todos estamos afectados psÃquicamente, somos ligeramente anormales. No estamos enfermos, pero tampoco del todo sanos: somos desconfiados, suspicaces, nos cuesta trabajo hablar y padecemos un sospechoso optimismo infantil».
En esa atmósfera, Bulgákov, al igual que otros escritores como Ossip Mandelstam, Anna Ajmátova o Maria Svetayeva, vio cómo su obra era perseguida y su vida puesta en peligro. De hecho, en una carta a Stalin del año 1930 podemos leer: «Mi retrato literario está terminado; también es un retrato polÃtico. No puedo valorar el grado de criminalidad que subyace tras él, pero sólo pido una cosa: no buscar nada fuera de sus lÃmites. Ha sido hecho con absoluta buena fe». Esas intenciones, como decimos, no fueron suficientes para que el régimen dejara de apuntarlo, ante lo cual, Bulgákov remataba: «Considero que, como escritor, tengo el deber de luchar contra la censura, y me refiero a cualquier tipo de censura ejercida por cualquier tipo de gobierno. El escritor que afirme y trate de probar que puede seguir escribiendo en donde no existe la libertad de creación, es como el pez que declarara públicamente no necesitar del agua para seguir existiendo».
Diario de un joven médico se redactó unos años antes de aquel 1930 y si algo guarda en su interior es ese compromiso con la libertad, que hace moverse a su narrativa para abrir las puertas del universo médico, sin importar bajarlo a un terreno más mundano y menos idealizado:
«Al mismo tiempo, y con la misma claridad, tuve que reconocer (para mis adentros, por supuesto) que el uso de muchos de aquellos instrumentos que brillaban virginalmente me era del todo desconocido. No sólo no los habÃa tenido nunca en mis manos sino que, hablando con franqueza, ni siquiera los habÃa visto».
Pero si Bulgákov es capaz de confesar su torpeza, tampoco hay pudor para denotar el desagrado o el temor ante, por ejemplo, la infección de un paciente. AsÃ, en Erupción estrellada se dice:
«Me limpié temerosamente las manos con una bolita de sublimado, mientras un inquietante pensamiento me envenenaba: “Me parece que me ha tosido en las manosâ€. Luego, con impotencia y repugnancia, movà en mis manos la cucharilla de cristal con la que habÃa examinado la garganta de mi paciente. ¿Qué hacer con ella?».
En Garganta de acero, Bulgákov combina todas esas emociones con la acción trepidante que también recorre los textos (sobre todo, en Ventisca y en El asesino) y, por supuesto, cierta dosis de humor e ironÃa: «Un minuto más tarde, atravesaba a toda velocidad el patio donde la tormenta de nieve, como un demonio, volaba y chocaba contra las casas. Entré corriendo en mi gabinete y, contando los minutos, cogà un libro, lo hojeé y encontré una ilustración que representaba una traqueotomÃa. En ella todo era sencillo y claro: la garganta estaba abierta y el bisturà clavado en la tráquea. Me puse a leer el texto, pero no comprendÃa nada, las palabras parecÃan brincar ante mis ojos. Jamás habÃa visto cómo se hace una traqueotomÃa». A continuación, Bulgákov describe con franqueza y objetividad ese proceso quirúrgico, muy atento al detalle, tal y como hace en otras ocasiones para describir maniobras obstétricas (Bautismo de fuego), errores de juicio clÃnico (Un ojo desaparecido) o prescripciones farmacológicas (Las tinieblas egipcias), con la presteza que parecÃa faltarle como ginecólogo, pediatra o infectólogo. Porque, por momentos, parece que lo que tenemos entre manos, «en realidad no es un diario sino una historia clÃnica».
Desde mi punto de vista, la medicina no era para Bulgákov un fin, sino un medio con el que acercarse a las entrañas de la existencia humana, impregnada del sin sentido que le marca su inapelable destino: «Sentà la habitual punzada de frÃo helado en la boca del estómago, como me sucede siempre que vislumbro la muerte cara a cara. La odio». Y si al vislumbrar la muerte ajena lo que hacemos es presentir la nuestra, Bulgákov parece tenerlo presente cuando exclama:
«¡Qué absurda y precaria es la vida que llevamos! […] Entonces comencé a sentir lástima de mà mismo: la mÃa era una vida dura». No es este el único momento en el que mira hacia sus adentros de ese modo: «En ese estado autocompasivo me hundà en la oscuridad del olvido, sin ser consciente del tiempo que pasé en ese estado». Imposible que el lector no conecte directamente con su interior.
Bulgákov, además, no rehúye la visión de su propia precariedad como individuo, aunque le duela asumirlo, porque «las cosas son como son, pero de todas maneras estoy aterrado y me siento solo. Muy solo». Esta soledad recorre todo el libro, y a veces la manifiesta de manera explÃcita y evocadora, como en este pasaje de Un ojo desaparecido: «Reinaba el silencio y me parecÃa estar solo en el mundo entero, solo con mi lámpara. En algún lugar la vida transcurrÃa impetuosa, pero allÃ, detrás de mi ventana, caÃa una lluvia oblicua que imperceptiblemente se iba convirtiendo en nieve silenciosa». La figura que podemos observar en esa escena es la de un médico solitario, pero iluminado por la compasión, «una persona ávida de saber y aficionada a los documentos humanos», que no tiene problemas en admitir su soberbia y mostrar su humildad:
«No. Nunca más, ni siquiera cuando me venza el sueño, murmuraré con arrogancia que ya lo he visto todo».
Pero actuar de «buena fe» como él mismo decÃa, con una postura vital firme ante sus principios, no evitó que sus obras se prohibieran, dejaran de publicarse y que viviera, como admitió su esposa Yelena Serguéievna, el «terror ante una vida literaria fracasada». Hasta el punto de que podrÃan hacerse suyas las palabras del protagonista de Morfina: «He renunciado a curarme. No hay esperanza». Afortunadamente, la trayectoria de Búlgakov no siguió ese infortunio, quizá, porque tuviera razón y sea verdad que «los manuscritos no se pueden quemar». Tampoco ha ardido este del que estamos hablando, con el que los que son médicos podrán reconocerse con una mezcla de complicidad y pudor; y los que no lo son, lo harán con el asombro de quién se asoma a un universo ignoto, pero repleto de emociones reconocibles. Si, como se ha dicho, El maestro y margarita es una «reivindicación de la piedad en tiempos de Stalin», Diario de un joven médico es la pretensión de que la «mirada médica» (libre, compasiva, honesta) impregne el mundo que observa.












Felizmente casados, la medicina y la literatura envejecerán juntos y acabarán comiendo perdices. Gran artÃculo!!!!
Buen artÃculo donde aborda un tema en que la literatura es predominante; ser médico o no es cuestión secundaria a mi entender. No lo es en el sentido experiencial, puesto que la literatura hasta la más ficcional se basa en la realidad. ¡Enhorabuena!