
Los intactos de MarÃa José Codes es una novela que no ha sido escrita sobre las ruinas de unos personajes atravesados por la desgracia, sino sobre sus secuelas. Narrar la desgracia de Diana y de Alicia —los personajes principales— desde esas ruinas serÃa contarla desde la conmoción del trauma, desde su despliegue y su desastre, incluso, desde su exhibición. Sin embargo, abordada desde la secuela, la desgracia es contada desde su silencio, desde lo inefable de su relato.
Es en este sentido en el que reconozco en Los intactos la palpitación de una novela postraumática y enigmática: porque está construida sobre el silencio como secuela. Y la secuela como eso que se olvida, aunque no desaparece y que, sin embargo, se enquista en un émbolo de silencio. De ahà que Los intactos está escrita más allá de esa neblina fatua y defectuosa desde la que la narradora nos habla, en la que intuimos la privación de una llama que la narradora no nos dice, pero no porque quiera ocultárnosla deliberadamente, sino porque esa llama, nada menos, está demasiado cerca de la herida.
He allà su aullido. Intacto porque nadie más lo oye.
En parte por esto, Diana nos recuerda a la Varsovia que describe George Steiner en su libro Desde el castillo de Barba Azul:
«Hermosa como la ciudad de Varsovia da la impresión de un montaje escénico. Es como si la luz de la cornisa no se hubiera restaurado, como si el aire fuera inapropiado y llevara consigo aún cierta carga del fuego anterior».
Diana, la cazadora-cazada. La restauradora-herida. Intacta y en llamas.
Hay algo en estos intactos —no solo en Diana y Alicia, sino también en Mirek, en Nabil, incluso, en el mismo Birkin, sin duda, el personaje más evolucionado— algo de montaje escénico, de representación superviviente, de máscara.
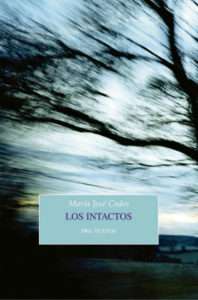
«Cuando el paisaje que te rodea se percibe como un aislamiento defensivo, su belleza es solo una máscara», nos anuncia Diana ya desde el primer capÃtulo, refiriéndose a esos bosques ingleses y a ese lago que rodea la casa de reposo hasta donde ella y Alicia han viajado para recluirse. Porque, al fin y al cabo, a lo largo de ese proceso de reconstrucción postraumática, en Diana no deja de perseverar cierto «instinto de esperanza, un sordo apetito de luz». Solo que, tal y como vemos a lo largo de la novela, toda esa belleza que podrÃa ser portadora de esa luz y de esa esperanza acaba dándosele la vuelta. Todo vuelve a su máscara. Todo vuelve a su niebla. Todo se cierra sobre su enigma. Incluso, el mismo arte. De allà que todo, o casi todo, en el cuadro de Buffalmacco que Diana se habÃa propuesto restaurar haya quedado restaurado, salvo la luz. Su propia luz. Como la Varsovia de Steiner.
Acaso, al igual que esa misma Europa de posguerra  —intacta y sin restaurar en sus heridas más profundas—, cuyas secuelas de terrorismo, acribillamientos masivos y masacres siguen dejándonos ferozmente enmudecidos más de medio siglo después. En este sentido, MarÃa José Codes parece suscribir lo que el mismo Steiner viene a decirnos en otro de sus ensayos Lenguaje y silencio, en torno a la idea de que todo el arte, la poesÃa y la cultura occidental, en general, nada pudieron contra el Holocausto y que, en sÃntesis, la historia de Occidente ha demostrado que no nos humanizan las humanidades. Para MarÃa José, como se verifica en el personaje de Diana, tampoco en el arte está la salvación (aunque resulta innegable, al fin y al cabo, su reivindicación catártica y reparadora).
Lo curioso —y lo que me ha resultado más llamativo— es que ese proceso de reconstrucción personal que emprende, fallidamente, este personaje parece iniciarse, por último, una vez que la máscara cae y, en su lugar —es decir, en esa herida que hasta ese momento la máscara habÃa refutado—, Diana descubre un vertedero. «Soy basura», se admite, finalmente. Y en esa basura —en ese estercolero, en el reconocimiento de su odiosa miseria—, Diana parece encontrar, por fin, cierta luz, cierta esperanza. La máscara debe caer para que, por la grieta, la belleza más sofocada supure su luz. Algo asà parece decirnos MarÃa José con esa oscura iluminación.
Y esta iluminación última confirma ese cierto clasicismo iconoclasta, ese cierto clasicismo punk que, en mi sentir, recorre la novela y que hace dialogar la tradición más antigua —desde la clara referencia a una serie de mitos clásicos que fungen como sustrato del texto hasta el cuadro renacentista de Buffalmacco El triunfo de la muerte que Diana restaura— con el arte más contemporáneo y transgresor como es el caso de la instalación de la artista catalana Alicia Framis, La habitación del olvido (2013), que la misma MarÃa José reconoce como el desencadenante de esa reflexión sobre el olvido y el dolor que acabó alumbrando Los intactos. Esa vocación interdisciplinar de la novela subyace, asimismo, en la fotografÃa de la portada que casi se nos anticipa como un prólogo visual y narrativo de esa desgracia que viven los personajes, anterior al inicio de la novela misma y que, bien a modo de fotograma o de paisaje sonoro, nos refiere, en todo caso, la imagen inquietante de una sensibilidad distópica o dislocada, la velocidad quemante y traumática de esa memoria.
«Cada uno tiene
su pedazo de tiempo
y su pedazo de espacio,
su fragmento de vida
y su fragmento de muerte.»
Asà inicia este poema del argentino Roberto Juarroz (aunque son otros versos suyos los que le dan el epÃgrafe a Los intactos).
«Pero a veces los pedazos se cambian
y alguien vive con la vida de otro
o alguien muere con la muerte de otro.»
Ni siquiera es necesaria la desgracia. Eso también viene a decirnos Los intactos. Ni siquiera necesitamos la tragedia para tener que soportar cada cual a su manera el peso inexorable de lo que no existe (continúa Juarroz).
Basta cada uno con su herida, su luz sin restaurar, su máscara y su vertedero. Basta un pedazo de tiempo o de espacio roto. Basta tener que vivir con la vida del otro (como Cornell, como Diana). Basta cada uno con su revólver (también aquà volver es revolver con revólver). Basta morir con la muerte de otro para quedar asÃ. Un poco intactos.










