
De toda persona se cuentan historias, e incluso los más insulsos tenemos una anécdota, o dos, que por un momento nos hacen parecer más interesantes de lo que realmente somos. No interesa si tales historias son simplonas, banales o incluso medio falsas. Lo que en verdad importa es el impacto de la historia en quien la escucha, o en nuestro caso, en quien la lee. Y de la misma manera como ocurre en una estanterÃa llena de libros, hay historias más seductoras que otras. Mientras unos tenemos que contentarnos con aderezar las pequeñas aventuras de nuestra existencia, valiéndonos de toda clase de recursos, están esas otras que tienen un sello y una trama propias de los autores de calidad.
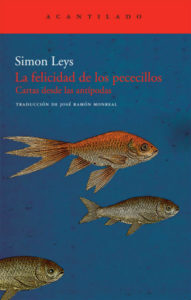
Pierre Ryckmans tuvo una vida romántica marcada por algunos episodios de precariedad, solventada a medias por clases de francés en Hong Kong y artÃculos de prensa escritos mientras saciaba su fascinación por la sombra brillante de China. Fue un sinólogo de talla y, en un principio, defensor del MaoÃsmo. Tiempo después pasarÃa a ser uno de sus crÃticos más apasionados, uno de los primeros en Occidente, asunto que le valió el desprecio de cierto sector acomodado de la intelectualidad belga y francesa, esa que era incapaz de separar la utopÃa obrera de los excesos criminales sobre la que se construÃa. Su opinión nada grata sobre la Revolución Cultural llevó a su editor a suplicarle que mejor adquiriera un pseudónimo, asà se evitarÃa problemas en la China que tanto amaba y en la que por un tiempo vivió. Fue asà como nació Simon Leys, quien entre 2005 y 2006 publicó una serie de crónicas en Le Magazine Littéraire, Écrivain y otras revistas del mundillo cultural francés y que Acantilado ha reunido en La felicidad de los pececillos.
Como tajadas de una navaja, las observaciones y comentarios de Leys abarcan la cultura, la historia y la literatura, esa en la que se perdió y enamoró y de la que cada una de estas crónicas tiene alguna referencia. Poco hay de opinión polÃtica en este libro, por fortuna, y mucho sobre las pequeñas menudencias, tragedias y contradicciones que nos achacan a todos. Incluso entre los humanos más despreciables, como ese momento en el que Adolf Eichmann, a espera de la muerte, pidió prestado un ejemplar de Lolita y, asqueado a las pocas páginas, hizo saber a todo quien quisiera escucharle lo repugnante que le parecÃa la poca moral de Nabokov. O también a los más grandes, como esa otra anécdota en la que Joseph Conrad iba a ser ennoblecido por el gobierno británico, pero al recibir la noticia en un sobre con pinta de oficialidad grotesca, lo dejó sin abrir por miedo a que fuera una reclamación del Fisco, al cual temÃa sobre todas las cosas. Poco después murió.
Hay comedia en la manera en que Leys cuenta lo que acontece en este libro, pero es una comedia triste, más bien resignada a los dramas e incoherencias que nos toca vivir en este mundo. Es complicado no pensar en él como una especie de Montaigne pequeño, de quien es un deudor más que obvio. En especial en algunos de los textos más personales, como en Nuestro único paraguas, dónde despotrica con elegancia contra los hombres prácticos y de acción, enemigos jurados de la poesÃa, la ficción y otras supuestas vanidades puestas en papel. O en la trilogÃa Los escritores y el dinero, dónde ser rÃe de los caprichos innatos al oficio de escribir, incluso de quienes pecan de no sufrirlos. O como en Palabras, dónde dedica algunas reflexiones al lenguaje polÃticamente correcto y las necedades y torpezas en las que caen sus bien intencionados practicantes. Pues «las palabras son inocentes», escribe Leys, «no hay ninguna perversión en el diccionario, ésta se haya toda en las mentes y son estas las que habrÃa que reforma»r. Su observación más que bienvenida en Marginalia sobre como las mentes más brillantes no son ajenas a decir idioteces, sino que solo las dicen con mayor elocuencia y autoridad, es un buen comentario en una época de redes sociales en las que ciertos industrialistas, cientÃficos y polÃticos gustan de hablar mucho y con potestad sobre asuntos de los que saben poco, llevándose de paso con ellos el juicio crÃtico de seguidores y admiradores.
Aunque el contenido en La felicidad de los pececillos es variado, en ningún momento se siente que suba o baje su calidad. Cada una de estas crónicas se disfruta a su manera, y no es posible decir que una sea superior a otra, aunque tampoco se puede evitar tener favoritas. Si hay algo malo aquÃ, lo único en verdad malo en todo este librito, es su brevedad. En un par de horas puede terminarse, incluso en menos, y aunque es un hecho que se harán varias relecturas, la sensación de una primera incursión no podrá recuperarse jamás. Lo recomendable es tomarse tiempo, complementarlo con otras lecturas, de preferencia de un tipo diferente, pues serÃa imposible no compararlas con la sofisticación de Leys. Este no es el primero de sus libros que José Ramón Monreal traduce para Acantilado; la cuenta ya va en cinco tÃtulos, pero serÃa una injusticia dejarlo ahÃ. La bibliografÃa de Leys es amplia, y qué crimen serÃa para todos no saber más de ella.










