
Nacemos sin memoria, sin recuerdos; ni tenemos la posibilidad de conocer experiencias ajenas —justo entonces empezamos a ser en el ámbito relacional que se extiende más allá de nuestra madre—, ni las nuestras han sido capaces de generar contenido, ni, según parece, nuestra estructura cerebral lo admite. Al final de nuestra vida, afectados por alguna de esas enfermedades neurodegenerativas, la memoria queda dañada y el depósito de los recuerdos, que ahora sà existe, se mantiene fuera de nuestro alcance. No es lo mismo no tener recuerdos que haberlos perdido; al igual que su adquisición primera significa nuestro debut en la vida, su desaparición es la primera y verdadera muerte; porque no huye la vida del enfermo, sino que también desaparece aquella parte de nosotros que vivÃa en su recuerdo, que nada ni nadie puede sustituir porque su acceso estaba vetado a todos excepto al titular, porque el ser que vive en el recuerdo de los demás es otro. Como los objetos cuya utilidad se ha olvidado, también nosotros desaparecemos cuando dejamos de existir en el recuerdo de alguien. Asà lo expresa Eduardo Ruiz Sosa en el volumen de relatos, Cuántos de los tuyos han muerto:
«Creo que a veces es la muerte la que nos hace miembros de la misma familia. Ciertas formas de muerte. O especÃficas muertes con nombre y apellido.»
La muerte es el único parámetro, la propia muerte, se entiende, cuya persistencia tiene la misma duración que la vida humana. Inevitable —la amenaza, no la muerte en sà misma—, innegociable, la actitud del ser humano va del desconocimiento al rechazo y de este a la aceptación.
«Aprendimos que el mundo tiene dos dimensiones: una donde puede morir el cuerpo, un brazo, una pierna, un ojo podrido en el limo de la sangre; otra donde puede morir la memoria, el tiempo, el odio, el amor, una idea perdida entre palabras que ya no pronunciaremos.»
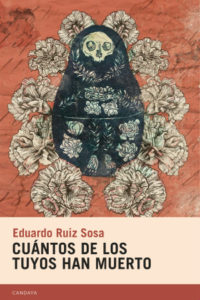
Dónde se alojan las respuestas a las preguntas pendientes, dónde las explicaciones a las cuestiones planteadas; quién mantiene el listado de las tareas inacabadas, quién adjudica la conclusión de las labores iniciadas; quién resuelve los misterios incompletos; quién revela el significado del mensaje codificado. Cada vez que resolvemos alguno de estos enigmas desconocemos un poco más al muerto e incrementamos en la misma medida nuestro arsenal de ignorancias, igual que cada nueva adquisición acrecienta nuestro almacén de deseos y cada rendimiento el caudal de nuestras pérdidas.
Tal vez no heredamos tan solo unos determinados rasgos fÃsicos o unas disposiciones mentales concretas; acaso recibimos también las maldiciones que acumuló nuestro predecesor, la gracia a la que se hizo acreedor, aunque quede ya fuera de nuestro alcance su neutralización y su disfrute. De hecho, a algunas personas solo llegamos a conocerlas después de muertas.
Si la muerte se adueña de todos por igual, con independencia del camino que se ha recorrido hasta llegar a ella, y es una misma muerte la que acaba con todas las diferencias acumuladas durante la existencia, la celebración de un fallecimiento deberÃa prescindir del individuo concreto y celebrar la muerte en sÃ, el hecho propio, como si cada muerte particular careciera de transcendencia y no fuera más que una manifestación, puntual y fragmentaria, de una inalcanzable Gran Muerte.
«Recordamos muchas muertes, ninguna de la que fuéramos testigos en el trance: siempre llegamos tarde a la muerte de los otros, dijo alguien. Luego nos quedamos callados como si en nuestras bocas se hubiera extraviado la única palabra posible».
Aplazada la victoria total sobre la muerte —o trasladada a otro campo, como hace la religión—, la soberbia de la ciencia tira sus dados y consigue retrasar su llegada con plazos que, para generaciones anteriores, serÃan inconcebibles; o bien consigue pÃrricas victorias, parciales, retrocesos puntuales —aunque ambos contendientes conocen el desenlace, la ciencia juega a ignorarlo— que mantienen una ilusión de aliento sostenido de forma artificial —hasta que el peso de la inevitabilidad se impone—; o le arrancan solo porciones de un cuerpo que, de este modo, pierde su unidad y se ve obligado a compartir espacio con su enemiga, siempre ahÃ, recordándole que la batalla definitiva está aún por librarse, y que esa señal que arrastra, siempre presente, ineludible, y que deja solo la esperanza vana de desaparición en el improbable mundo de los sueños, es un adelanto del resultado.
«Ãlvaro tal vez lo escuchó, dijo alguien; pero a él ya le crecen selvas de recuerdos inventados, y nadie estaba seguro de su propia memoria, pero daba tristeza verlo: no tristeza nuestra, nosotros, igual que él, siempre hemos estado tristes, tristeza suya de verdad, tristeza de querer salir y no poder, de tener hambre y no poder salir, de tener calor y llagas en la espalda y no poder arrancarse de ese encerramiento de su cuerpo. Todos somos un cuerpo. ¿Y si nos traiciona?».
Aunque el horror de esas muertes parciales no se halla quizás en los órganos que nos abandonan, a pesar de su presencia inútil, sino en la pérdida de su funcionalidad: tener brazo y no poder agarrar, tener pierna y no poder andar, tener ojo y no ver.
«Es verdad que tal vez los sueños crean el pasado. Ni naufragio ni incendio ni derrumbe: muertes sencillas y reales, sin la parafernalia dramática de los escenarios, los gritos, los huracanes, una dureza palpable de almendras y de raÃz, el camino de Caitime, un prado hacia el sur de la ciudad, una bala en el cuello, un arrastrarse de sapo por el rumbo de los destinos cerrados donde ya nada crecerá hasta convertirse en recuerdo, porque la muerte mitifica, la muerte nos convierte en palabra, la carne que se hace verbo […]».
Y, entretanto, el hombre convenciéndose de que aquello que no ve, no existe.
Aparte de las razones fisiológicas —una fatiga de los materiales que puede manipularse, aunque solo hasta cierto punto—, tal vez la existencia de la muerte responda a una cuestión de orden, como la que obliga a cerrar y guardar aquellos objetos obsoletos para que los nuevos, relucientes y funcionales, tengan su sitio y puedan librarse del lastre de los desfasados. Si el fenómeno de la muerte es aceptado en el mundo vegetal —la imprescindible renovación— y entre los animales inferiores —la necesaria supervivencia—, se deberÃa consentir con parecida indiferencia en el caso del ser humano: solo la muerte hace posible la renovación de las ideas y el progreso del conocimiento.
Después de la deslumbrante AnatomÃa de la memoria, Ruiz Sosa publica este volumen de relatos bajo la advocación de los mismos temas que aquella: la muerte y la memoria; y sigue con su prosa compleja y envolvente, sus alteraciones gramaticales y esos centros de fuerza que va sembrando a lo largo de sus relatos, que son los que articulan su discurso y que, no necesariamente ligados a la experimentación formal, constituyen los pilares que sostienen su artificio narrativo. He de confesar que comparto con el autor la obsesión por sus temas principales, pero, con independencia de esa casualidad, sigo pensando que Ruiz Sosa es un escritor singular que nos debe excelentes obras.










