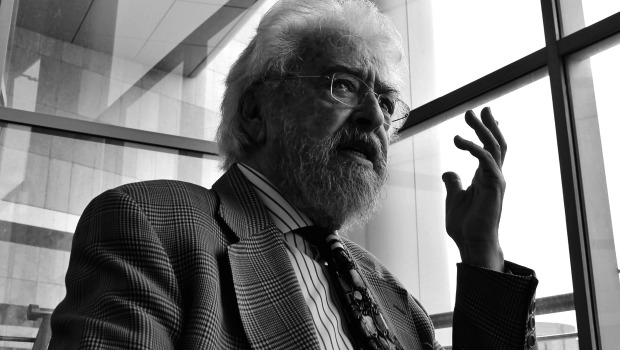Seguramente nunca, en la historia de la humanidad, el lector habÃa tenido tal cantidad de datos con los que saciar su curiosidad. Ni mucho menos habÃa tenido al alcance un menú tan personalizado y tan accesible con el que satisfacer sus necesidades informativas. Los buscadores masivos y las redes sociales, con sus filtros, si bien han producido esa extraña sensación de ponerlo todo a nuestro alcance, también han propiciado un cambio significativo en las reglas de juego con las que el periodista tradicional busca relacionarse con su público.
Hoy la importancia del periodista como referente ante la marea de ruido y desinformación es más necesaria que nunca. Sin embargo, el ejercicio de esta profesión, como la de polÃticos, banqueros y ministros, se encuentra en una grave crisis de confianza. Es cierto que desde la llegada de la esfera digital hemos intentado democratizar nuestros medios y cuestionar más y más códigos que parecÃan inquebrantables. Vigilamos la práctica profesional y fiscalizamos el poder informativo en consonancia con nuestro anhelo democrático, en una escalada constante y repetitiva por recuperar el control de nuestras vidas. Subimos la montaña como SÃsifo, al que imaginamos feliz, aunque de momento nada, todavÃa, haya podido tranquilizar nuestro espÃritu.
Hoy periodistas y ciudadanos parecen competir entre sÃ. En un lado, proliferan perfiles de Facebook con conciencia de clase -el culmen de la sofisticación- que se convierten en microcrÃticos con ansias de interactuar y alimentar su propia autoimagen. En el otro, el periodista, en un semejante exceso de egocentrismo, y a riesgo de convertirse en otro SÃsifo solitario e infeliz, se lanza a la aventura de copiar el modelo immediato y narcisista de la red, vendiendo su alma y su prestigio por unos cuantos gestos enfáticos en la nueva ágora privada (Facebook), y olvidándose de lo que un dÃa fue su razón de ser: ofrecer un contexto informativo, señalar los caminos intermedios de lucidez y reflexión, o abrir los espacios necesarios para un debate real. Espoleado por el ruido, la opinión y el rumor de la esfera digital, el periodista asume ritmos apresurados y compite en una lógica que esquiva, sin reparos, la digestión adecuada de lo que debe ser noticia. Vive inmerso en la tensión entre el yo y la red, entre el relato profesional y el rumor colectivo; al fin y al cabo, entre el ego y los demás.
El dilema lo han venido evidenciando los lectores, que hoy se fÃan más de un like de sus amigos que de la firma autorizada del especialista, ese capricornio arrogante que parece observar el mundo desde su propio pedestal. Ante la crisis del suscriptor, la figura del ciudadano de a pie convertido en microcrÃtico -una figura aparentemente más democrática-, ha tomado la iniciativa. Filtra y redirige la información. Enlaza artÃculos con crÃpticas entradillas y distribuye tweets fugaces que se convierten al instante en opinión, siempre según la autoimagen que desea ofrecer a sus cÃrculos y contactos. Este nuevo periodismo ciudadano ostenta y avala, en la nueva comunidad horizontal, la legitimidad del ejercicio de la antigua profesión.
Hoy, más que nunca, el periodista vive desorientado. Ha asumido como propia la cultura del ego, del like, de la sonriente fotografÃa en forma de cÃrculo, mientras trata de abrirse camino en la lógica cultural y productiva del sistema imperante, entre rÃos de comentarios y sensación de sobreabundancia, ansioso por contribuir a la actualidad, ese concepto alborotado y esquizofrénico que definió en su dÃa la esencia de su trabajo. Hoy pensamos en el periodista como un personaje desbordado, que fuma y teclea nervioso, subiendo su piedra gigante por la montaña con el deseo de morir de éxito por un instante saturado de gloria, un caramelo envenenado al que todos hemos puesto una temprana fecha de caducidad.
Este artÃculo se ha realizado en el marco de las actividades del Curso de Periodismo Cultural de Revista de Letras.