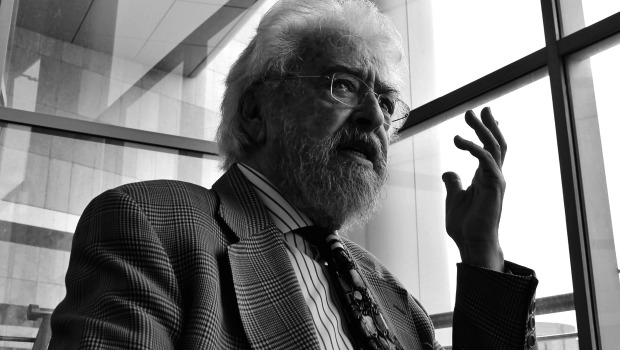Era el verano de 2015. El avión sobrevolaba el norte de Cuba trazando amplios cÃrculos, esperando turno para aterrizar en Varadero. La ventanilla enmarcaba una selva espesa, voluminosa, recortada por rÃos anchos y estáticos que parecÃan de mercurio. La tarde era húmeda y se enganchaba en el cristal. Mientras atravesábamos las nubes bajas, la vegetación se mostraba dormida, deshabitada, como tomada por espÃritus. No se observaba ninguna construcción humana y a mÃ, que soy hijo de la burbuja inmobiliaria, una naturaleza tan sola, tan suya, me generó terror y temblor. A seis mil metros de altura, acuciado por la impaciencia y el horror vacui, me descubrà proyectando supermercados sobre colinas y valles desiertos.
Una vez en tierra, ya más tranquilo bajo la luz azulada de los fluorescentes, enfilé hacia el control de inmigración. El aeropuerto era pequeño y rudimentario, funcional, sin demasiadas promesas de bienestar. Llevaba un dÃa volando y mi único objetivo era llegar a la casa de huéspedes. Sveta, conocida como la Rusita de Varadero, me esperaba en el parking. Con ella me iba a quedar las tres primeras noches. Nunca antes nos habÃamos visto, tan sólo habÃamos intercambiado un par de mails pero, en esos momentos, para mà era la persona más importante de Cuba. Superado el cuestionario del agente de aduanas, me dirigà a buscar el equipaje. Alrededor de la cinta se habÃa organizado un mercado ambulante. La mayorÃa de las bolsas descansaban en el suelo, amontonadas en grupos poco homogéneos, custodiadas por taxistas y espontáneos hiperactivos. Mi maleta no se veÃa por ningún lado y, tras casi una hora esperando, acepté que se habÃa perdido. Fueron necesarias cinco mujeres con cinco uniformes distintos, todas ellas distinguidas por la misma desidia, para deducir el camino hacia la oficina de “Lost and Foundâ€, asÃ, en inglés, que ellas (y en general todos los empleados del lugar) pronunciaban con un incongruente acento francés como l’enfant.
La oficina resultó ser un armario empotrado, un armario realmente amplio, casi un vestidor, pero en ningún caso una oficina. Encajonado en el fondo esperaba el encargado, un ser humano realmente entrañable, calvo, negro, de unos cincuenta años, vestido como un niño de posguerra. Tecleaba un ordenador de los ochenta con los dos dedos Ãndice, encorvado sobre la pantalla, poniéndole mimo a cada letra. Ante tanta dedicación empecé a preocuparme por la Rusita. No tenÃa manera de avisarla y el procedimiento de reclamación se auguraba agónico. El hombre preguntaba por la forma, el tipo y el color de la maleta, entonces asentÃa con gravedad, se quedaba mirando al techo y la imaginaba con todas sus fuerzas, como si tuviera que dibujarla. De repente, dejó escapar una exclamación de asombro.
-¿Ah pero viene de España? ¡Mi hijo vive en Bilbao! ¡Espere, espere! -y sacando un pequeño móvil del bolsillo añadió- Este es mi hijo.
-Ah, ¡muy guapo! -dije- ¡y muy rubio! -el hombre se rio. En la foto aparecÃa un joven abrazado a una chica rubia. En el fondo de la imagen, en segundo plano, se vislumbraban unas luces aguadas en medio de la noche. El encargado me acercó aún más el móvil a la cara señalando a las luces:
-Esto es Bilbao.
Ya era oscuro cuando salà del aeropuerto. El parking estaba vacÃo pero en medio de ese mar de cemento, como un salvavidas, me esperaba Sveta. Me disculpé por la demora y le expliqué el percance. No estaba para nada disgustada. Allà comencé a intuir que en Cuba todo el mundo espera algo constantemente.
-Las maletas se pierden pero no sufra que ya llegó -su acento fue algo inaudito, metálico, intransferible, una dicción que contenÃa media Guerra FrÃa y dos vidas.
La Rusita habÃa alquilado un chófer, es decir, le habÃa dicho a un amigo y vecino que la acompañara para que negociara conmigo la tarifa del transporte. Félix es el mejor conductor de Varadero, ya ustedes se ponen de acuerdo. El aeropuerto está aislado en una zona boscosa, con pocos taxis y ningún autobús que te acerque a la ciudad. La posición negociadora es débil, pero Félix no abusó. Oficializamos el acuerdo con un buen apretón y fue como acariciar la quilla de un ballenero noruego. Esas manos no habÃan conocido descanso. Sveta aplaudió como una bailarina.
El pago se harÃa en CUCS, naturalmente, también denominados pesos convertibles, que es lo que los locales llaman pesos a secas. Los CUCS son una de las dos divisas que se utilizan en el paÃs. La otra moneda es la moneda nacional que los cubanos también denominan pesos, sÃ, como los otros. Esto puede llevar a confusiones. Pero cuidado: un peso equivale más o menos a un euro y, en cambio, el otro peso a 0’041 aproximadamente. Todo muy claro. La doble divisa fue la solución que implantaron en la isla cuando la URSS se colapsó en los años noventa, la moneda cubana se desplomó y la inflación se subió por las paredes.
El coche resultó ser un Chevrolet gris del ’53 (¡sà señor!). Su estado era una ruina y era una auténtica maravilla. La tapicerÃa estaba roÃda y el motor era Skoda. El cristal de mi ventana estaba clavado a mitad de camino. Es posible que estuviera asà desde los años sesenta, quién sabe. Según dicen, hay coches clásicos americanos en la isla que hoy en dÃa aún se puentean. El motivo es que el propietario original, al huir tras el triunfo de la Revolución, se llevó las llaves en el bolsillo. Aquà el pasado es fácil de rastrear, nunca se ha acabado de ir y los cubanos han decidido conjugarlo en presente. Cuba muestra las secuelas de otras épocas con descaro.
El Chevrolet arrancó con un espasmo legendario y fue como escuchar los libros de historia. La autopista no estaba iluminada y me quedé con las ganas de ver el mar a mi izquierda. Sveta callaba y sonreÃa con la mirada suspendida en la oscuridad. A pesar de que era noche cerrada ella parecÃa disfrutar del paisaje, como si llenara la negrura con recuerdos. En eso la Rusita era muy cubana, avanzando a ciegas entre el pasado y el presente. Tras veinte minutos, llegamos a Boca de Camarioca, situado a unos 15 kilómetros de Varadero.
El pueblo debÃa tener unos pocos centenares de habitantes. Contaba con una heladerÃa, una pizzerÃa, un bar de copas y un bar de tapas llamado El Regreso, propiedad de un cubano que tras unos años en España habÃa regresado a su paÃs para enseñar a sus compatriotas las bondades de las patatas bravas y el pescaÃto frito. Su casa parecÃa la del alcalde. Las calles de Camarioca eran estrechas y no estaban bien asfaltadas, con zonas de grava y collages de alquitrán. A cada lado, las edificaciones eran bajas y mostraban diferentes grados de descomposición. En Cuba, al barraquismo se le llama arquitectura. Una de las mejores construcciones era la de nuestra anfitriona. Uno puede deducir quién ha regresado a la isla con capital extranjero o quién se dedica al turismo por las fachadas de las casas.
La Rusita habÃa preparado la cena. Sus gestos en la cocina tenÃan esa mezcla de ternura y disciplina que desprenden las abuelas que han conocido la escasez. Me sirvió un plato hiperbólico con huevo, queso, arroz, tomate, pepino, aguacate y todo tipo de tubérculos. Estaba hambriento y devoré sin reparos. Ella se sentó a mi lado observándome como una madre amorosa. Su rostro caucásico, más ruso que un poema de Pushkin, estaba enrojecido. Era originaria de San Petersburgo y su epidermis lo sabÃa. En los años setenta habÃa conocido a un cubano que habÃa ido a estudiar a su ciudad y se vino con él. El marido ya no estaba pero ella seguÃa aquÃ, encantada de la vida. Llevaba un vestido de flores de una pieza y, tras cuatro décadas, aún tenÃa el aspecto de una turista sofocada por el trópico. Sveta debÃa rondar los sesenta, era corpulenta y se movÃa con cierta dificultad, aunque su jovialidad parecÃa sobreponerse a la artritis. Cuando callaba, su rostro se volvÃa severo, intimidante; cuando hablaba, su fraseo era lo más próximo a un hogar lejos de casa. El timbre de su voz, como una campanilla de cobre, titilaba al ritmo de sus ojos, azules y extraños en ese hemisferio, con un punto de tristeza. Incluso vestida como King Ãfrica y rodeada de palmeras, la Rusita conservaba un halo, un drama tolstoiano, que media vida en el Caribe no habÃa podido erradicar.
Sveta hacÃa el mejor zumo de guayaba de toda Cuba. Al menos eso me dijo. Al probarlo no pude estar más de acuerdo. Era el primero que tomaba en mi vida pero enseguida supe que ningún otro sabrÃa nunca mejor que ése. Normalmente los hacen con guayaba roja, yo utilizo la blanca, que es muy rara. Le pedà otro vaso con entusiasmo. Era el mejor cumplido que podÃa hacerle. Ella sonrió y comentó que era el zumo preferido de su hija.
-No me extraña, está delicioso.
-Ahora ya no puedo preparárselo -suspiró.
-¿Por qué? -pregunté temiéndome lo peor.
 -Ahora vive en San Petersburgo con su novio -contestó.
 -¿Cómo?
Sveta no dijo nada. Se quedó en silencio un minuto largo, a solas, delante de mÃ. Me dio la impresión que ese recogimiento era un ritual cotidiano, que muchas noches se quedaba asÃ, sin pensarlo, por la propia inercia de los gestos, ensimismada frente a una fuente de guayabas. Las recogÃa de un árbol que crecÃa en su jardÃn, delante de la puerta de la cocina. Una de sus ramas rozaba la ventana y casi se colaba en el interior. Imaginé que quizá más de un dÃa se girara de improviso, asustada por el rasgueo de la fruta contra la madera, para luego seguir preparando la cena para un nuevo huésped, a quien, por supuesto, ofrecerÃa zumo de guayaba y… La Rusita empezó a reÃr y me miró con esa mezcla tan eslava de alegrÃa y pena.
-¡Qué frÃo debe pasar! -dijo- Y yo aquà bañándome cada mañana en el mar.
Este trabajo fue realizado dentro de las actividades del Curso de Periodismo Narrativo de Escuela de Letras.