
Estoy a punto de cumplir los 38 años. Saber que es la edad con la que Montaigne se retira me ha envejecido de golpe. El inventor del ensayo moderno está cansado de la polÃtica, de la vida pública, de la familia y de los negocios. Se encierra en una torre, que tiene frente a su château, e instala en una habitación circular una biblioteca que acoge tanto sus libros como los de su amigo Étienne de La Boétie, muerto por culpa de la peste. Es el año 1570, y el autor de los Essais hace pintar en las vigas del techo cincuenta y cuatro máximas griegas y latinas.
Llegar hasta aquà no ha sido fácil. Es prácticamente imposible hacerlo a través de transporte público. Desde Burdeos hemos tomado un tren que nos ha dejado en Castillon-la-Bataille, a ocho kilómetros de la aldea de Michel de Montaigne, que aún mantiene su nombre.
En Castillon entramos en un hotel más que tranquilo. Los vecinos toman café en el bar. Suplicamos, medio en inglés medio en francés, que alguien nos acerque a los designios del ensayista libre. Nadie parece saber de qué le estamos hablamos. Es un milagro, pero el turismo de masas no ha puesto sus zarpas en este lugar. TodavÃa.
Convenceremos a la cocinera que nos suba con su Fiat. Le debe parecer exótico y extravagante que alguien haya llegado a este pueblo sólo para visitar una torre vacÃa y descuidada.
Estoy a punto de cumplir los 38 años y comparto, con Montaigne, un apellido materno que proviene de Aragón. Él es un Villeneuve, yo; un Villanúa. Ambos casos no son más que la evolución, o la máscara, de Villa Nueva, nombre con el que se bautizó un pequeño municipio pirenaico del norte de Huesca. Se dice que los habitantes de esta localidad eran los “hombres libresâ€, con tierras y derechos reconocidos, frente al Señor de Aruej. Esa Villa Nueva les daba, pues, la posibilidad de vivir sin patrón. Esa explicación, sin embargo, es más romántica que etimológica. Lo cierto es que la madre de Montaigne, Antonia López Villanueva, lo que hace es afrancesar su nombre en cuanto llega a Toulouse para que no se descubra que pertenecen a una familia de marranos, los judÃos conversos que habitaban España.
La identidad será un palimpsesto, o no será.
Toda la familia por vÃa paterna se llamará Eyquem, se dedicará a la venta de pescado en Burdeos, hasta que su bisabuelo consiga comprar el castillo de Montaigne, dando, asÃ, el salto definitivo de la burguesÃa a la nobleza.
La búsqueda de la libertad individual marcará el resto de la vida de Montaigne. Conoce las periferias de su árbol genealógico, y emprende como principal objetivo vital, ya encerrado en su torre, preguntarse quién es en realidad. Más allá de los disfraces.
Leemos todo esto en el libro que le dedica Stefan Zweig, tal vez la mejor manera de aproximarse al ensayista francés. Zweig lo escribe cuando ha llegado a Brasil huyendo de los nazis. El fanatismo se ha apoderado de Europa, y el vienés necesita agarrarse a la independencia del francés, quien también sufrió de cerca los peligros de una sociedad gregaria y movida por el odio al diferente. La noche de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, cuando se produce la gran matanza de protestantes (hugonotes) por parte de los católicos, es una buena muestra de ello.
Por eso Montaigne (y Zweig) quiere crear su propia patria. Sin épicas ni falsos heroÃsmos, el ensayista combate los dogmas que nos capturan. Le pueden llamar indeciso y cobarde. No importa. Hoy, tal vez, le tildarÃan de equidistante. Pero para Montaigne situarse en la centralidad, entre dos polos supuestamente opuestos, no es un valor en sà mismo. Ésa es una geografÃa estúpida, y que poco tiene que ver con la prudencia o la justicia. Lo que pasa es que los visita, los dos lugares, sin haber hecho un juicio previo. Ni llevando el eslogan escondido en el bolsillo.
La frónesis (la prudencia, hoy tan mal traducida) se nos ha querido presentar como el hecho de situarse, siempre e incondicionalmente, en el punto medio entre dos extremos. Pero la frónesis no es eso. No es equidistancia. Es distancia, sÃ, pero respecto a las generalizaciones. Significa preguntarse cómo actuar en situaciones particulares. Sin dar nada por sabido. Es, por lo tanto, acción y compromiso.
Lo cierto es que, en ese sentido, Montaigne es de una radicalidad absoluta. De él son hijos Albert Camus (tanto en su Llamada a la tregua civil, durante la guerra por la independencia de Argelia, como en su denuncia de los abusos del comunismo) y Václav Havel (quien, pese a haber sufrido el autoritarismo en su propia carne, evita caer en el victimismo en su primer discurso como presidente).
Montaigne nos muestra que la euforia no es pasión, que el ruido no es música, que la propaganda no transporta ideas. Todo lo contrario. Y lo más importante: que las ideas son siempre revisables, que primero está la vida, cuya complejidad no se adapta a los corsés de una sistema previo de valores. Los prejuicios (que todos tenemos, aunque algunos los alimenten más que otros) son el único enemigo.
Decimos que Montaigne es un auténtico radical, sÃ. No tiene nada que ver con aquel que no se moja, ni se ensucia las manos con los temas más espinosos. Al final vivió los conflictos de su época más cerca que nadie. Fue alcalde de Burdeos en los peores años, y tuvo que mediar entre dos reyes que lo único que querÃan era que toda Francia se matara en su nombre. Zweig nos recuerda que el autor de los Essais no es un misántropo ni un anacoreta. Que lo suyo no es una huida. Es un intento (que le dura diez años, hasta que cumple los 48) de escapar de las redes de los que creen que la vida se divide en bandos y banderas.
Y que es un radical (porque va a los orÃgenes) no lo demuestra su obsesión por las máximas clásicas, sino su complicidad, fiel e incorruptible, con Étienne de La Boétie. ¿Hay algo más subversivo que la amistad?
El joven de La Boétie escribe Discurso sobre la servidumbre voluntaria (¡tiene tan solo 18 años!) para subrayar (como lo hace Havel o Camus) que nosotros somos parte de la máquina autoritaria. ¿Cuántas veces la hemos utilizado cuando nos ha interesado? ¿A qué le llamamos resistencia, y a qué revolución?
“El tirano serÃa destruido por sà mismo, sin necesidad de combate ni de defensa, con tal que el paÃs no consintiera en sufrir su yugo; no quitándole nada sino con dejar de darle. Si un paÃs trata de no hacer ningún acto que pueda favorecer al despotismo, basta y aún sobra para asegurar su independenciaâ€, escribe Étienne de La Boétie.
Son las mismas palabras que nos llegan hoy (las huellas de Montaigne y La Boétie están en todos los antidogmáticos) a través de los versos de Joan Brossa, que tan bien han sabido interpretar, con belleza y contundencia, Maria Arnal y Marcel Bagés: “La gent no s’adona del poder que té / ​amb una vaga general d’una setmana / n’hi hauria prou per a ensorrar l’economia / paralitzar l’Estat i demostrar que / les lleis que imposen no són necessà riesâ€.
Pienso en todo esto, en Camus, en Havel y en Brossa, cuando por fin la cocinera de  Castillon-la-Bataille, nuestra cicerone salvadora, encuentra la torre, y nos deja allÃ.
Merci beaucoup, madame.

Una chica nos abre la puerta de la torre. El château es relativamente nuevo (el original se incendió en 1883), pero la torre está casi igual que cuando la habitaba Montaigne. En la planta baja continúa su capilla, y arriba; su biblioteca circular, ahora casi desnuda.
Llevamos bajo el brazo la edición de los Ensayos que realizó Gonzalo Torné, quien escribe en el prólogo sobre lo que, en realidad, inaugura Montaigne, el ensayo como tentativa. Cada titubeo, cada diminuto acontecimiento, es una herramienta para girar, como un derviche, alrededor de esa biblioteca en la que ahora paseamos. La escritura de Montaigne, nos dice el escritor catalán, “ofrece sobre la página los movimientos espontáneos del pensamientoâ€. Y asà intentamos desplazarnos por esa habitación, mirando el techo, pero también los viñedos que se dibujan al otro lado de las ventanas.
Rodeamos el escritorio del ensayista, una y otra vez, dejando que la intuición nos lleve a otros lugares. Estamos aquà pero no lo estamos. La torre de Montaigne es una ballena que nos engulle y nos hospeda, como nos engulle y nos cobija la ciudad o el propio cuerpo. Es la excusa para la deriva. La única consigna es seguir el rastro de las sentencias, que traemos traducidas gracias al trabajo que Joan Flores publicó en esta misma revista.
“No seáis prudentes para con vosotros mismosâ€, leemos, en una de las vigas. El radical, que es quien más detesta el rencor y el servilismo, y a quien no le da miedo transitar las paradojas, vuelve a mirar hacia arriba. Para no dejar de pisar el suelo, sintiendo el músculo que se agarrota.
Zweig nos dice que Montaigne no se ha instalado en la torre para convertirse en un erudito o un escolástico. Es la atención a lo concreto. Convertir el detalle en epicentro. Tocar el abdomen de las palabras, sintiendo el asombro que provocan sus siluetas.
“La más simple anécdota es para él más importante que todo un sistema del mundoâ€, escribirá el vienés.
Está Montaigne buscando cómo ser singular para sortear, precisamente, los espejismos del individualismo. Sabe que en cada ser humano hay algo que es común a todos, y algo que es único. La personalidad. Esa caja de sorpresas. Esa piedra sin pulir. Esa obra, múltiple e indisciplinada, que nos desobedece cuando la queremos encerrar en la prisión de las identidades estancadas.
“Yo no pinto el ser, pinto solamente lo transitorioâ€, sostiene Montaigne en su libro tercero.

En la habitación contigua a la biblioteca, apenas un rectángulo, han colgado una precaria litografÃa. Reproduce la pintura de Joseph-Robert Fleury, Les derniers moments de Montaigne, de 1853. Allà parece que el ensayista, ya acechado por la inminente llegada de la muerte, mira, resignado, al sacerdote que prepara la extremaunción. Pero si uno se fija atentamente, lo que Montaigne tal vez está haciendo es, a través del gesto de sus manos, pedir al cura que se aparte para poder leer el fragmento del libro sagrado que descubre al fondo. Quizá encuentra una nueva máxima, una nueva cita, para su biblioteca circular.
¿No es ese gesto, radical y antiautoritario, el mismo que hizo Diógenes cuando le pidió a Alejandro Magno que se apartara porque le estaba tapando el sol?
La enorme llave de hierro se queja cuando la chica que custodia la torre le da vueltas en la vieja cerradura. Ella, guardiana de esa atalaya, es, sin saberlo, una especie de Clotaldo. Aunque el Segismundo que queda adentro ahora solo está formado por los huesos del silencio.
“Inútil es que caminemos en zancos, pues asà y todo, tenemos que servirnos de nuestras piernasâ€, escribe Montaigne al final de sus ensayos. Y asà emprendemos el viaje de vuelta a Castillon-la-Bataille. Tras una hora y media caminando, y viendo que perderemos el tren de regreso a Burdeos, decidimos iniciarnos (en la vejez de los 38 años) en el arte del autoestop. Montaigne bien se merece que levantemos el pulgar por él.
Un hombre se detiene allà donde los rÃos Dordoña y Gironda se separan. Los gorjeos y los trinos son la única banda sonora. Subimos al coche y, como si estuvieran pintadas en el techo del vehÃculo, desciframos las letras invisibles de Étienne de La Boétie, una cita, sobre la libertad y la independencia, que nos sirve de corolario:
“Que hasta los bueyes gimen bajo el yugo, y los pájaros se lamentan en la jaulaâ€.
















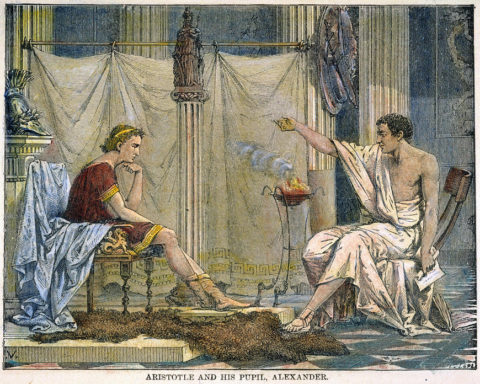

Respeto y admiro su auténtica admiración por Montaigne. PermÃtame unirme a esa cofradÃa.
No podré nunca pisar el redondo estudio de Michel, pero ya usted me dio un paseo por ahÃ.
Gracias.
E. Endara