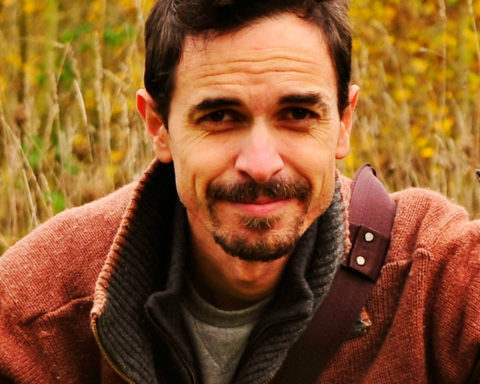En una entrevista hecha en cierto podcast a propósito de su libro Beyond the Robot, Gary Lachman, ex-bajista de Blondie, cuenta que, tras peregrinar por Inglaterra rumbo a la casa de Colin Wilson, objeto de estudio de aquel libro, le comentó que fue gracias a él y sus ideas que dejó atrás la vida de sexo y música, de excesos quÃmicos y discusiones sobre esoterismo con David Bowie, para ponerse sobrio, estudiar filosofÃa y convertirse en escritor. Luego de mirarle por unos segundos sin saber qué decirle, con el té de la tarde ya más que frÃo, Wilson exigió saber por qué razón habÃa hecho un disparate como ese.
La anécdota es curiosa y da para una escena en alguna pelÃcula biográfica; el aprendiz joven ante el existencialista mÃstico y viejo. Con unas pocas lÃneas y luz de lámpara, retrata el perfil de un autor con inquietudes muy especÃficas. Lachman, que desde mediados de los noventas se ha dedicado a escribir por tiempo completo, bendito sea, continúa hoy construyendo un cuerpo de trabajo enfocado a variaciones del mismo asunto: la naturaleza de la consciencia. Ya sea con biografÃas de Carl Jung, Emanuel Swedenborg o Rudolf Steiner, o en ensayos de temática un poco más amplia, su postura ante la vida no es complicada de deducir: Un papel tapiz mucho más rico y misterioso que las sequedades a las que nos tienen acostumbrados la rancia intelectualidad que se ha asentado en ciertos departamentos del sentir moderno.

Con El conocimiento perdido de la imaginación (Atalanta, 2020) Lachman maneja como tesis la importancia de lo imaginario para construir un entendimiento aumentado y más aproximado del mundo. Es, no hay que negarlo, una opinión minoritaria que no ganará muchos adeptos, aunque eso no le resta importancia o verdad. Tampoco relevancia, y de la urgente, pues, aunque vivamos en un momento de gran sofisticación en el saber, el coste que se invirtió para llegar aquà no ha sido pequeño. La justa pérdida de la centralidad terrestre en el Universo, un golpe del que algunos sectores de la religiosidad aún no se han recuperado, ha degenerado en posturas ridÃculas en las que se reniega de la propia existencia, al punto de juzgar al espÃritu de todo hombre y mujer de ser una mera ilusión; un vapor electroquÃmico que se cree real y se siente con derecho a tener voluntad y agencia.
Por sentado, la opinión que se tiene respecto a nuestra interioridad y el mundo en el que vivimos es que somos independientes de él. Estamos aquÃ, en de nuestras cabezas, y los árboles, las nubes y la gente fuera de ella. Si nos limitamos a pensar sobre los fenómenos, actuar o no sobre ellos, las conclusiones a las que lleguemos serán una aproximación a una verdad objetiva de la realidad. O al menos esa es la idea. Y es una que tiene un peso considerable; tanto asà que es una de las piedras fundacionales del método cientÃfico: la independencia entre el observador y lo observado.

En principio esto es un pensamiento común y lógico, pues es fácil observar su presencia y vigor en la experiencia diaria. Esta cotidianidad de la observación a la que nos exponemos todos los dÃas al despertar es la misma a la que nuestros antepasados estuvieron expuestos. Algunos de ellos, los más brillantes, construyeron modelos del mundo basados en lo que, en su opinión, eran cálculos y deducciones imparciales. De esa manera, y entre otros logros destacados de su carrera, Isaac Newton dedujo las reglas de la mecánica que gobiernan la acción y reacción de los objetos. La importancia de estas fórmulas está no en el hecho de seguir siendo válidas en la ingenierÃa de hoy dÃa (se puede mandar un cohete equipado con una sonda exploratoria a Marte utilizando la fÃsica que se aprende en la escuela secundaria), sino en la visión del mundo que ellas inauguran: un campo mecánico que puede ser mesurado y entendido por los poderes imparciales de la observación.
Esta es la raÃz ideológica del mundo moderno. También es el origen de nuestro sentir, tal vez falso, de progreso. Las raÃces se encuentran una generación anterior a la de Newton, cuando Descartes intentó de la mejor forma relacionar la mente con la materia. ¿Cómo era posible que de algo, en apariencia, inerte surgiera el fantasma que anima nuestras vidas? Puesto en términos contemporáneos, ¿de qué manera emerge la consciencia a partir de la interacción entre neuronas? ¿Cómo es posible que, de una serie de conexiones sinápticas, que son fÃsicas, nazca una identidad con sus ideas, pensamientos e individualidad, ninguna de las cuales son fÃsicas? Esta duda, menciona Lachman por vÃa de Colin Wilson, prendió fuego a la metafÃsica en Occidente y el incendió no ha terminado aún.
Al tratar a la naturaleza como una máquina sujeta a las leyes de la causa y el efecto, postura que, junto con Newton y Descartes, ronda en el aire desde la aparición de autómatas y relojes sofisticados en el Renacimiento (hoy se dice que es, más bien, como un videojuego), se entiende que todo puede explicarse como un proceso mecánico, incluyendo la vida misma. Los grandes vertebrados, por ejemplo, están compuestos de órganos, huesos, músculos y ligamentos, cada uno responsable de una función concreta, y si cada uno de estos componentes se reduce a su vez a la acción de moléculas, átomos y partÃculas, sujetas a su vez a procesos mecánicos, la deducción lógica está en que la mente no debe de ser más que el producto de una carne meramente refinada. El mundo de las imágenes y los sentimientos, la personalidad misma, se tacha entonces de ilusión. La consciencia, según esto, no existirÃa, pues serÃa parte del truco de magia llevado a cabo por la quÃmica cerebral.

Esto en sà carece de lógica, y es contrario al sentido común. Una ilusión presupone consciencia; se tiene que ser consciente para vivir una ilusión. Se desconoce aún cual es el trono donde se sienta nuestro ser, pero el reduccionismo hace poco, o nada, en aclararlo. La maraña que resulta de los intentos de conciliar mente y materia resulta de un mecanicismo práctico, reforzado en el siglo 19, pero que se ha quedado corto para aproximar un entendimiento a las sutilezas biológicas y psicológicas de la experiencia. Como apunta Keiron Le Grice, no hay absolutamente nada en la realidad a la que estamos expuestos que nos haga pensar que la vida opera como una máquina. Más bien, una representación honesta del Universo serÃa parecida a la de un enorme sistema viviente, no muy diferente a la Gaia de James Lovelock, en el que todos los procesos están relacionados de la misma manera como todos los procesos se relacionan en el crecimiento de un organismo. Las estrellas, por ejemplo, no salen de una planta de ensamblaje; nacen en un estado embrionario, crecen y mueren de formas distintas, según variables, durante miles de millones de años. Los fenómenos del Universo no ocurren de manera inmediata, como si se oprimiera un interruptor que libera un flujo eléctrico, sino de manera gradual. Son también sujetos a variaciones del azar, como los organismos que mutan por efectos del medio ambiente. Este cambio a una perspectiva organicista tiene consecuencias para nosotros.
Con todo, es muy curioso como en los dÃas en los que nos ha tocado vivir, dÃas en los que se sabe más sobre la composición de la materia que en cualquier otra época, la opinión reinante continúa anclada en los modelos de la fÃsica newtoniana. A simple vista, las leyes que definió son universales y operan en todas las situaciones ordinarias. Pero ya desde inicios del siglo pasado se inauguró una era más novedosa, más espumosas a la vez que misteriosa, en el entendimiento del Universo. Una visión que incluye tiempos relativos, dobleces del espacio y fenómenos a escalas inimaginables que son contrarios al sentido común newtoniano, algunos de los cuales ocurren gracias a la presencia directa de un observador. Esto pone en entredicho la vieja manera de creer que la presencia humana es ajena e independiente a los trabajos del mundo y hace de ella un elemento participativo en las estructuras de la vida.
Richard Feynman, uno de los grandes pioneros de la nueva fÃsica, comentó en una ocasión que quien presumiera de entender la fÃsica cuántica en realidad no la entendÃa. La frase tiene truco; no es que los fÃsicos y los ingenieros no la comprendan, pues, ¿cómo saben que funciona? Las matemáticas están fundamentadas; la mayor parte de la tecnologÃa de hoy es resultado de su veracidad. Los aspectos prácticos y funcionales son claros para quienes se dedican a estudiarla. Son las caras más oscuras, y la manera en que vinculan al cosmos externo con la mente interna, lo que sigue velado en misterio. Feynman también es famoso por su postura más instrumentalista. Conocida es la respuesta que daba a sus alumnos y colegas que se detenÃan a reflexionar en los recovecos más esotéricos de lo cuántico: «Calla y sigue calculando».
Para Lachman, parte fundamental en un entendimiento más acertado y completo de nuestra experiencia del mundo y sus dimensiones naturales y mentales, estarÃa en tomar una postura contraria a la opinión práctica de Feynman y más en sintonÃa con la visión orgánica de Le Grice. SerÃa, propone, sumergirse en el misterio y echarles un vistazo a esas regiones pintorescas del fenómeno humano, ahà donde toma cargo la imaginación. Esta no debe de verse como la habilidad de pensar eventos nuevos y extraordinarios, dÃgase las tramas de una novela, los personajes mágicos del folclore o los escenarios de una pintura surrealista, (lo que Samuel Taylor Coleridge definió más bien como fantasÃa) sino, en palabras Colin Wilson, «la facultad de captar realidades que no están inmediatamente presentes». Es una tesis que podrÃa acusarse de ingenua, de no ser por su tendencia a manifestarse como la intuición, ese sexto sentido en todo derecho al que cada uno de nosotros tenemos acceso en diferentes medidas y circunstancias.

La intuición, una membrana suave entre lo conocido y lo desconocido, es una facultad que media el acceso a ciertos conocimientos, tanto prácticos como de supervivencia. También poéticos y filosóficos. La manzana que insinuó a Newton la presencia de una fuerza de gravitación universal, o el baño de agua caliente que reveló los principios de densidad a ArquÃmedes, son ejemplos de conocimiento forjado con el uso de ambos hemisferios cerebrales: el izquierdo, lógico matemático, en armonÃa con el diestro, mágico artÃstico. La semilla que germinó en la relatividad especial, basada en un experimento imaginario en la cabeza de Einstein, el dibujo exacto a detalle de la torre incompleta de la catedral de Estrasburgo por parte de Goethe, sin haber visto una sola vez los planos constructivos, o el propio acto de la creación literaria y artÃstica, son otros ejemplos. Lachman nos sugiere que, al igual que ocurre con las sincronicidades, esas casualidades significativas, la imaginación da a entender una relación directa, aunque nebulosa, entre la psique y el mundo exterior, al poder la primera intuir realidades del segundo que permanecen ocultas, o lejanas, a la linealidad de la razón.
La idea no es enteramente suya; ya ha sido expresada por otros pensadores, algunos desde hace siglos, aunque cada uno con su pequeña peculiaridad. Pascal, tan teólogo como matemático, hablaba del espÃritu geométrico, que lo razona todo siguiendo reglas y protocolos, y el espÃritu de sutileza, que lo ve todo de golpe sin necesidad de cálculos y deducciones. Tomás de Aquino y el gran Ernst Jünger, a su vez, propusieron dicotomÃas similares, las cuales ponen en entre dicho la postura de nuestro cerebro únicamente como un vulgar pedazo de carne arrugada ajena a sus alrededores.
¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ya no se toma en serio esta vÃa complementaria del conocimiento y se utiliza junto con nuestros métodos más ortodoxos? La imaginación ha caÃdo en un papel secundario, llevada a menos por los poderes del razonamiento empÃrico que, de forma sorprendente, hicieron de un grupo de sociedades desordenadas una gran civilización tecnológica y global. Esto tiene mérito y peso; los cambios positivos (aunque también están los negativos) que la humanidad ha experimentado gracias a los avances técnicos han ungido al método cientÃfico de una autoridad relevante que, con justificación, no ha querido ceder terreno a cualquier ontologÃa que tenga el tufillo de lo que considere oscurantismo. Deshacerse de las retenciones centenarias, y los abusos, por parte de la Iglesia romana sobre la libre investigación en Occidente han resultado en un crecimiento acelerado y goloso de la técnica que no está dispuesto a dar cuartel, en algunos casos, en detrimento de nuestra humanidad más profunda. O, dicho de otra manera, el hemisferio izquierdo se ha sobrepuesto al derecho. Pero, como pregunta Lachman, si uno es más importante que el otro, entonces ¿por qué tenemos dos y no uno?
El desarrollo de un método de trabajo e investigación cuantitativo que permita manipular la materia y la energÃa fue importante para la maduración cognitiva de la especie y el enriquecimiento de la sociedad. Pero al tomar de golpe el trono de la consciencia y hacer de lado otra manera igual de válida de comprender las cosas, la imaginación, esa puerta de acceso a regiones más profundas del saber, ha quedado relegada al ejercicio de simples fantasÃas. No sólo eso; el fracaso en la integración de ambas formas de contemplar la existencia, el desinterés, sino desprecio, que gobiernos y academias sienten por las humanidades, además de la creciente tecnificación del mundo, ha llevado a una visión muy pobre y mecanizada de la vida, a pesar de toda sospecha al contrario. Emil Cioran, ese pesimista asombroso, escribió en uno de sus diarios, el 12 de febrero de 1962, que cuando escuchaba a Bach, sin excepción, se decÃa a sà mismo que era imposible que el mundo fuera únicamente una apariencia. «Y después la duda vuelve a apoderarse de mû.
Escritores, artistas y filósofos de toda clase se asoman por El conocimiento perdido de la imaginación. Desde Owen Barfield, que se interesó en la evolución de la consciencia a partir de la lingüÃstica, hasta Carl Jung, Kathleen Raine, Edmund Husserl y Henry Corbin, entro otros tantos, cada uno autor de obras complejas, en ocasiones inclasificables. Lachman, muy propio de su estilo, toma lo más importante de todas estas fuentes y lo sintetiza hasta los datos esenciales, aunque eso no significa mayor claridad en la exposición. A pesar de su esbeltez, su contenido es denso. A quien le interese explorarlo no le vendrÃa mal estar familiarizado un poco con algunos de estos personajes y sus ideas. De cualquier manera, es una lectura encantadora, en gran parte gracias a la traducción de Isabel Margeli.
Este no es el primer tÃtulo de Gary Lachman que publica Atalanta, pero aún quedan muchos más por traer a nuestro hemisferio cultural. Nunca está de más dar a conocer maneras alternativas de reflexionar sobre nuestra posición con respecto a las estrellas. En El firmamento del tiempo, Loren Eiseley, antropólogo y divulgador cientÃfico, escribió que «la búsqueda del hombre por la certeza es, en el último de los análisis, su búsqueda por el significado. Pero el significado está enterrado en él mismo, y no en el vacÃo en el que en vano ha buscado portentos desde la antigüedad».
Malo no serÃa comenzar a escarbar.