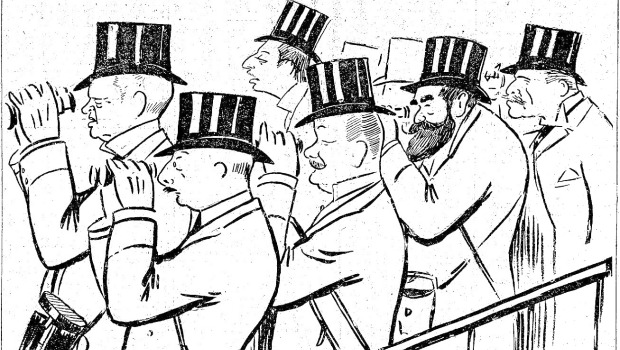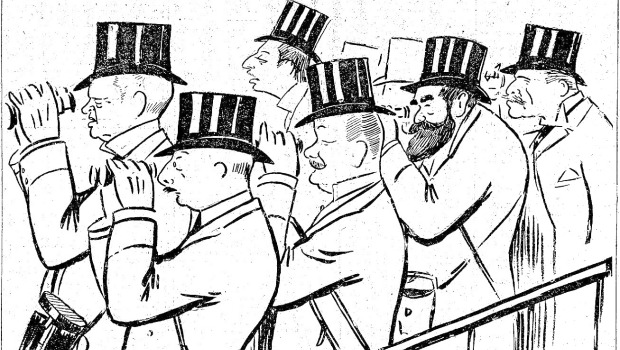
Guy de Maupassant es un gamberro. Me dirán ahora que ha pasado a la historia de la literatura como uno de los maestros del cuento moderno, un innovador y un precursor, pero esto no hace falta que ustedes, o yo mismo, lo discutamos. Su relevancia como escritor rebasa ese dato costumbrista y complaciente al que más tarde o más temprano hemos estado condicionados. Asà lo creo. Y también que es un sinvergüenza descabellado, un ávido observador, ácido hasta lo hepático, impertinente, salteador de conciencias y en ocasiones perverso, también hiriente, sincero, y todas estas desviaciones terminan por convertirlo, sobre todo gracias a su voz (no tanto su letra) en la mejor baza de nuestra intuición malévola y viperina, acorde por supuesto con sus textos.

El porqué de que comience un artÃculo sobre Maupassant de esta manera tiene una explicación sencilla. La culpa es de esa modernÃsima crisis conceptual, de rabiosa actualidad, sobre lo que significa ser crÃtico literario; presencio dÃa a dÃa las disputas que mantienen ambos gremios –con su permiso– que no son otros que exégetas y creadores. Personalmente, jamás he podido evitar concebir la literatura como un bálsamo contra la desorientación y por ello, a veces, tal vez más allá del lÃmite aconsejado, hurgo en sus tripas, en la mucosa, olisqueo y busco pistas, libros mejor dicho, y párrafos, todo puede conducir a algo; me convierto en un detective privado en esa fase decrépita de la jubilación, abandonado a una investigación excitante e inútil. Supongo que al fin y al cabo se trata de un juego, supongo.
El caso es que conservo una edición antigua de Pedro y Juan, pero de las que crean afición, la de Ediciones Petronio, casa barcelonesa, setentera (de cuando el dictadorzuelo aún dictaba en esa España indefinible), con una portada quintaesencia del kitsch que servirÃa de frontispicio a cualquier obra de Danielle Steel, pliegos que desprenden un olor tan indescriptible que a veces dudo si no es el aroma de la obsolescencia pura, páginas que son de todo menos inmaculadas y una encuadernación cuyo lomo hace que 45 grados de abertura supongan para el libro un desafÃo inconcebible. Pero es una joya. La compré hace unos años en Moyano, ese trecho empinado de Madrid, único lugar del mundo en el que algunas rarezas bibliográficas coquetean con literatura erótica de tercera y, aún asÃ, pueden encontrarse incunables debajo de los tomos de la Enciclopedia Salvat que nadie, ni tan siquiera el tendero, se ha atrevido a levantar en años, como si debajo pudieran habitar alacranes o, quién sabe, existiera el riesgo a una peligrosa reacción alérgica. Pero volvamos.
Esta novelita breve de Maupassant no tiene nada de especial. La trama gira en torno a las vicisitudes de una familia burguesa, hay dos hermanos que son Pedro y Juan, aparece una herencia inesperada que siembra la discordia entre ambos –siempre el maldito dinero– y finalmente llega una señorita destinada, cómo no, al matrimonio y al apaciguamiento fraternal; sólo entonces, la narración empieza a desarrollarse en y desde el interior: es una novela psicológica. Maupassant decidió centrarse más en la articulación de la personalidad de sus personajes que en armar una historia verdaderamente elocuente. Y todo hasta aquà serÃa normal si no fuera porque contiene el prólogo del autor, de nuestro gamberro, sÃ, este mismo, que al parecer aquà también se adelantó y escribió sobre la querelle entre literatos, crÃticos y lectores, todos ellos celosos hijos de la pluma. Dice asÃ:
“Lo que deberÃa hacer un crÃtico inteligente es buscar aquello que menos se parece a las novelas ya escritas y estimular todo lo posible a los jóvenes para que emprendan nuevos caminosâ€.
Confieso que siento verdadera devoción por esos escritores que lejos de gustarme más o menos, lejos de compartir en mayor o menor medida su visión del mundo o de la realidad, o incluso de inspirarme cierta empatÃa, terminan erigiéndose como oráculos literarios. Y me explico. Mientras pensamos que la modernidad es sólo nuestra, que hemos inventado la pólvora o que hemos descubierto la fÃsica cuántica, Maupassant nos envÃa un mensaje sin intermediarios, y el guantazo es centenario, no te deja dormir y encima duele. Nos hemos tragado un sopapo que no es cualquier cosa, vaya. Pero no, tampoco es eso. Sucede que a veces hace falta la hipérbole para hacerse entender. Lo que nos falta es mucho más descaro, muchos más gusanos saliendo de nuestra boca y mucha más mala leche. Porque si nosotros somos aprendices, Maupassant es un maestro. Aprendió de Flaubert –quién no– y entabló relación con la flor y nata de la literatura francesa del XIX. Todos los protagonistas de las letras de su tiempo pasaron por los mismos salones en los que él estuvo.

Y por eso, por la advertencia de Maupassant, y porque este es un mundo ultracaótico, me he propuesto escribir sobre Los domingos de un burgués en ParÃs (Periférica, 2014) de la manera que considero más acorde a los consejos de este prÃncipe del horror, atendiendo sólo a dos o tres notas. Eso sÃ, voy a separarme un poco del gamberro, pues no pienso enseñar nada a nadie, acabásemos; tal vez advertir, avisar, anotar, pues siempre es positivo acentuar las circunstancias concretas que nos entusiasman de una novela estemos o no equivocados, ahora bien, nunca, bajo ningún concepto, sentar la cátedra que sólo un dinosaurio codiciarÃa.
Para resumirla brevemente, Los domingos de un burgués en ParÃs dibuja la figura de un burócrata francés del XIX con ironÃa y mala baba. Lo paródico se encarna en la caricatura de monsieur Patissot, personaje tierno, amable, imposible de desdeñar o aborrecer porque todo lo que cuenta es perfectamente contemporáneo. Es, en pocas palabras, un dominguero decimonónico. Y el lienzo es sencillo: un funcionario de vida monótona, homogénea, sin alicientes sexuales y de intelecto entumecido, un dÃa visita a su médico cuyo diagnóstico lo advierte de una débil salud. A raÃz de esto, Patissot lo tiene claro, sabe cómo solucionar esta contingencia: aprovechará los domingos para visitar los alrededores de ParÃs. Es el único modo de curarse. Sin embargo en este trasegar, que es más bien una deambulación errática por dimensiones ignotas, Patissot descubre lo que no conoce, precisamente lo que el despacho de su aburrido empleo le impide observar desde el sillón de su oficina: la aventura. La acidez maupassantiana es doble, empezando por la puntillosa radiografÃa social que hace del entorno polÃtico hasta la comicidad con la que aborda al funcionario. Dentro de la hilaridad de varios episodios disparatados: un pelele maltratado por su ruda y varonil esposa, la puta cruel que finalmente acaba mofándose de la candidez del hombre inexperto que sucumbe ante sus favores o las escenas de pesca en las que deberÃamos imaginarnos la postal del dominguero forrado de pertrechos, que apela sin ninguna duda a la ridiculez humana de la ajenidad de las costumbres, al final, entre todas estas imágenes, hay dos que hacen de esta novelita algo vigente, orgánico, vivo, un artefacto de resistencia encubierta. Aquà es donde se esconde el sinvergüenza que todo tiempo necesita. Y hay para todos. Aguarden.
La primera es la pertinencia polÃtica de un personaje heterodoxo que aparece al final del relato y que declama contra la República de esta guisa:
“Vi a Carlos X y fui su fiel súbdito; vi a Luis Felipe y fui su fiel súbdito; vi a Napoleón y fui su fiel súbdito; pero jamás he visto a la Repúblicaâ€.
Patissot, “como funcionario primero, como francés después, y como hombre de orden finalmenteâ€, mantiene una acalorada discusión antes de que aquel vuelva a replicarle:
“Perdón, pero no se le puede ver [al Presidente de la República]. Lo he intentado más de cien veces, caballero. Me he instalado cerca del ElÃseo y no ha salido. Un transeúnte me dijo que solÃa jugar al billar en el café de enfrente; he ido al café de enfrente y no estaba allÃ. Me aseguraron que irÃa a Melun al concurso, fui a Melun y tampoco estaba allÃ. Al final me cansé. Tampoco he visto al señor Gambetta, y ni siquiera conozco a un diputado. Un gobierno debe mostrarse en público; está hecho para eso, no para otra cosa. Tenemos derecho a saber: tal dÃa, a tal hora, el gobierno pasará por tal calleâ€.
Es decir, por un lado tenemos al monárquico convertido en republicano que, sin terminar de creérselo, los golpes y las desilusiones y, sobre todo, el incipiente borreguismo de las manifestaciones en masa, acaban reduciéndolo a la condición de nihilista. Pero uno cualquiera, como nosotros. Su exabrupto, ciento y pico años después de pronunciarlo, hablarÃa hoy por sociedades enteras. Porque, admitámoslo, desconocemos por completo a nuestros gobernantes. Sólo deben de conocerse entre ellos y, al parecer, después de todo, con toda su sangre y su diplomacia milenarias, la historia no ha sido muy benévola con nosotros, pues seguimos siendo súbditos armados con banderas de protesta y descontento.
Luego viene el último episodio. Patissot acude a una sesión reivindicativa de los derechos de la mujer y presencia todo tipo de intervenciones. Finalmente, un joven con aspecto melancólico, en mitad de aquella turba entusiasmada, después de haber oÃdo todo tipo de discursos laudatorios, suelta ante el auditorio expectante:
“Señoras, he pedido la palabra para combatir sus teorÃas. Reclamar para la mujer derechos civiles iguales a los de los hombres equivale a reclamar el fin de su poder […] Su papel es otro, pero no menos hermoso. La mujer lleva la poesÃa a la vida. Por la fuerza de su gracia, el brillo de sus ojos, el encanto de su sonrisa, domina al hombre, quien domina el mundo. El hombre tiene la fuerza, que no podéis arrebatarle, pero vosotras tenéis la seducción, que cautiva la fuerza. ¿De qué os quejáis? Desde que el mundo es mundo, sois las soberanas y las dueñas absolutas. Nada se lleva a cabo sin vosotras. Y gracias a vosotras se llevan a cabo todas las obras bellas… Pero el dÃa en que os convirtáis en nuestros iguales, civil, polÃticamente, os convertiréis en nuestros rivales. Tened cuidado entonces de que no se rompa el encanto al que debéis toda vuestra fuerza […]â€
Evidentemente en este último fragmento se esconde la herencia del XIX, la tradición patriarcal de la historia del mundo, cuyo postulado deviene a veces en tratados de desmérito e inferioridad hacia la mujer. Ni harto de vino se podrÃa concebir hoy algo tan deleznable, mucho menos defenderlo, sin embargo sà que me detendrÃa en la voz de alarma heterodoxa.
El feminismo. Sé que es difÃcil, pero no es momento de escandalizarse. La apreciación de que el movimiento feminista de estos últimos tiempos se está convirtiendo en una auténtica cruzada sin tregua, creo que no deberÃa ofender a nadie, es más, nunca viene mal que alguien ajeno a todo esto pueda advertirnos, sin interés partidista ni beneficio demagógico, sobre los riesgos que entraña el entusiasmo desmesurado, cegador.
El caso es que Maupassant es descarado hasta con traje de luces. A través del desdoblamiento biográfico de sus personajes, nos regala un cuadro sobre la ridiculez humana al que nada ni nadie puede escapar, quizás copiando a Flaubert con el mismo entusiasmo. Sin embargo, tal vez es todo lo sinvergüenza, gamberro, ácido y descorazonador que muchos de nosotros no hemos logrado ser en el momento más oportuno. No podemos perder ni un minuto más.
“Hay que darse prisa en reÃrse de las cosas para no verse obligado a llorar, como se ha dicho en alguna parteâ€, firmó en uno de sus últimos artÃculos en Le Figaro.
No sé con exactitud si esto es de lo que menos se ha escrito en las novelas del XIX, ignoro si es a lo que Maupassant se referÃa, pero les juro que como lector nunca he recibido palabras de resistencia con tanta fuerza. Si hiciéramos un sondeo por las editoriales independientes de este paÃs, tal vez encontrarÃamos el sentir ciudadano en cada letra, en cada párrafo, en cada libro, porque la resistencia, la lucha, la justicia que reclamamos en las calles o desde cualquier atalaya, es la que dormita en esos mismos libros. Leer sigue siendo un acto vandálico del que nada sabemos pero con él combatimos mejor la oligarquÃa democrática de los tiempos presentes.