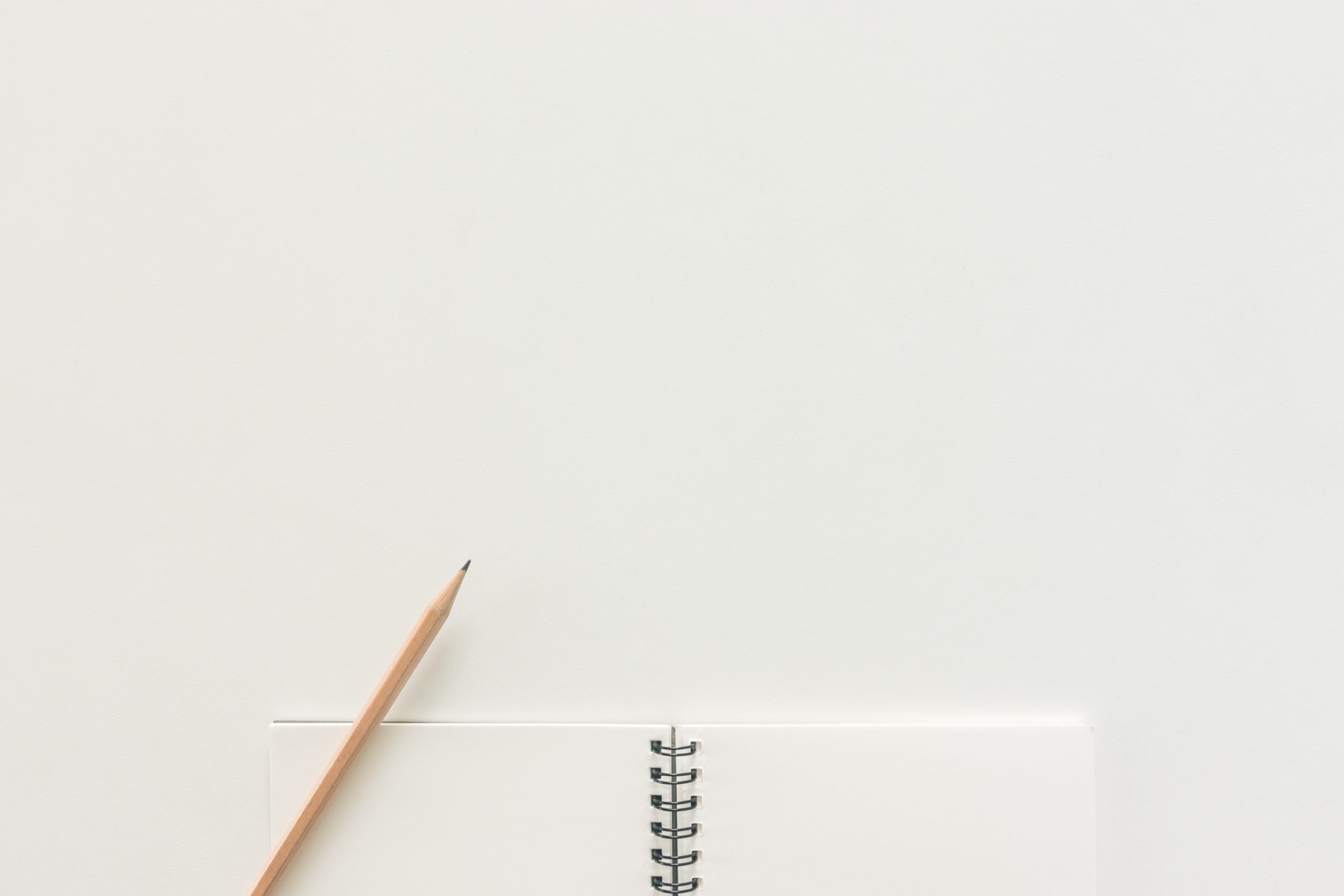“¡Oh, secreto inviolable de ParÃs! Fueron una prostituta, un marinero y un perro quienes me ayudaron a barruntarte aquella noche.â€
Philippe Soupault (Chaville, 1897-ParÃs, 1990) fue uno de los fundadores del surrealismo, aunque no ocupa el lugar de honor que deberÃa junto a André Breton y Louis Aragon. El poemario Aquarium (1917) le permitió entrar en el cÃrculo de poetas nuevos y fue elogiado por los poetas cubistas Guillaume Apollinaire y Pierre Reverdy; también por Blaise Cendrars, con quien mantuvo una sólida amistad. Tras trabar conocimiento con Tristan Tzara —el Manifeste Dada 1918 provocó fervientes adhesiones entre los protosurrealistas—, Breton y Soupault se lanzaron a la escritura automática en Les champs magnétiques (1920).
Soupault, gran admirador de Rimbaud y sobre todo de Lautréamont, fue un poeta de raza y publicó varios poemarios, entre ellos Rose des vents (1920), Westego (1922), Georgia (1926), Ode à Londres bombardée (1943) y Chansons du jour et de la nuit (1949). Pero, aunque su propia inclinación lo llevaba hacia la poesÃa y los juegos formales, el grueso de su obra se inscribe en el campo de la narrativa: Le bon apôtre (1923), À la dérive (1923), Les frères Durandeau (1924), En joue! (1925), Le Nègre (1927), Le coeur d’or (1927), Le grand homme (1929) y Les moribonds (1934), entre otros. Como apunta Myriam Boucharenc, Soupault devino novelista menos por vocación que por reacción a lo que consideraba como el fin de una aventura.
Las últimas noches de ParÃs (Les dernières nuits de Paris, 1928), publicada ahora por Jus Ediciones —en traducción española de José Ignacio Velázquez Esquerra—, cautiva aún hoy en virtud del sortilegio que opera. La novela apareció un año y medio después de la ruptura de Philippe Soupault con los surrealistas y le debe mucho a este movimiento con cuyos ropajes se atavÃa y cuyos presupuestos cuestiona y, casi, impugna. En el primer párrafo, la descripción de una mujer que bebe té con menta en una terraza genera una atracción inmediata e irresistible, y parecerÃa situarnos en el terreno del amour fou.
“TenÃa una forma tan especial de sonreÃr que me era imposible dejar de mirar su rostro lunar, y es posible que, a mi pesar, yo respondiera a su sonrisa como lo harÃa ante un espejo. Naturalmente —y con la mayor naturalidad del mundo—, ella bebÃa una menta verde, pues en esta ciudad todas las que hacen del amor su profesión no ocultan su preferencia por este extraño brebaje que, a fin de cuentas, no es más que un caramelo lÃquido.â€
La mujer se levanta y se adentra en la noche de ParÃs. Ahà empieza la primera secuencia de espionajes e idealizaciones. El personaje narrador camina junto a esta prostituta —pronto sabrá que se llama Georgette— y atraviesan el bulevar Saint-Germain. La noche está cargada de hechizo. La Torre Eiffel, entre los árboles, “se transformaba en un acto de audacia y orgulloâ€; el Trocadero aparece “triste como una ruinaâ€, y por el Sena pasan “como rebaños al galope, los destellos de los focos y las lucesâ€. La neblina, los perros, la sombra de un crimen, todo cuanto es conjurado se adensa hacia una misma dirección simbólica.
“Para entonces ya no estábamos al acecho de una mujer, sino de una certeza que deseábamos, angustiados, como quien espera que la bolita se detenga en un número de la ruleta.â€
Al inicio parece dominar un tono de devaneo o coqueteo, una promesa de seducción, un amago de amour fou. Pero pronto constatamos que no se da un sentimiento de evidencia o predestinación, ni las “petrificantes coincidencias†a las que se referÃa Breton en su novela Nadja, publicada también en 1928. Al contrario, hay una cierta banalización de la figura de Georgette, que, a pesar de todo, hechiza por la dimensión mÃtica que reviste o alcanza. Como señala Alain Meyer, se trata de un personaje vampÃrico, a la manera de los personajes cinematográficos de Louis Feuillade, desde Fantômas a Les Vampires. ParecerÃa que su vigilancia insomne y conjuradora garantiza la pervivencia de una ciudad amenazada. Sus pasos y gestos, repetidos noche tras noche y altamente ritualizados, emulan el tiempo del eterno retorno.
“Las fechas se confundÃan: las grandes sombras y la presencia de aquella mujer abolÃan el tiempo.â€

El personaje que narra está enamorado del misterio. Apunta Claude Leroy que Georgette es una alegorÃa travestida de mujer, y podrÃa asumir las valencias de la modernidad y la belleza surrealista, como también devenir musa de lo efÃmero o luz de lo insólito: “No sé qué llama frÃa y fascinante danzaba a su alrededor. Georgette poseÃa el encanto de lo invisible.†Más que una passante al estilo del célebre poema de Baudelaire, se comporta como una mensajera o contrabandista de lo oculto y enigmático. Lo más atrayente es que parece una sombra, y que ejerce “esa especie de poder que le permitÃa eludir cualquier juicio sobre ellaâ€. Fundida con la noche, se mira las manos, o canta para sà misma una cancioncilla. Conoce hoteles minúsculos en cada callejuela y se sacude como un pájaro tras cada encuentro sexual, para volver en seguida a su claroscuro. De dÃa, Georgette pierde su mirada nocturna y deviene una “mujer apagada, mecánica y animosaâ€. De igual modo, la luz diurna cambia por completo la apariencia —y se dirÃa que también la esencia— de las demás prostitutas.
“Pronto se hicieron visibles las mujeres del Petit-Palais. Con el dÃa, aumentaban de tamaño y se desplazaban más lentamente […]. Con las manos repletas de confesiones, de vergüenzas, de suspiros, las prostitutas de los Campos ElÃseos se precipitaron a la boca de metro tan alegremente como una cuadrilla de costureras a la salida de sus talleres. Se reÃan, hablaban de todo y de nada, de cintas y lencerÃa, de zapatos y sombreros. Incluso tuve la impresión de que si, a aquellas horas, un multimillonario perdido en el metro les hubiera ofrecido una fortuna a cambio de ciertos manejos amorosos y banales, todas ellas lo habrÃan rechazado.â€
La pregunta “¿Adónde vamos?â€, que formulan rutinariamente las prostitutas del Petit-Palais, deviene el inútil interrogante de la errancia y es del todo ajena a los desvelos y motivaciones del flâneur: “una pregunta sin respuesta, una pregunta para planteársela a los astros del tiempo, a las sombras, a la ciudad enteraâ€. No hay rumbo ni destino; solo una deriva sin fin. Dice el narrador que de dÃa ParÃs se atiborra de tedio, de spleen, y dormita para digerirlo. Los personajes se mueven a sus anchas en la noche amiga del criminal a la que cantara Baudelaire, y esperan encontrar, en sus vagabundeos, signos que los proyecten fuera del presente.
“Pensándolo bien, en nuestro mustio deambular bajo los árboles de los Campos ElÃseos me parecÃa adivinar una finalidad, la de todos los paseantes nocturnos de ParÃs: andábamos en busca de un cadáver […]. Bien lo sé, y lo sabemos todos, que en ParÃs sólo la muerte es lo bastante poderosa para saciar esa pasión sin objeto que nos posee y concluir un paseo sin rumbo: un cadáver nos hace tropezar con la eternidad.â€
El Pont Neuf y el Pont des Arts encuadran el escenario de un suceso incierto e inverosÃmil, muda tragedia o intrigante contubernio al que asiste el personaje narrador en su primera noche de peregrinaje con Georgette. A fin de desentrañar los enigmas que encuentra a su paso, el protagonista se propone espiar a esta mujer, que traza siempre la misma ruta precisa por el centro de ParÃs, y también a su hermano, el pirómano Octave, que de noche sigue los raÃles del ferrocarril para perderse en las afueras de la ciudad.
“La monotonÃa de lo extraño me daba miedo. VeÃa ese trecho que acababa de recorrer, y en el que se movÃan Georgette y Octave, como un jardÃn de senderos trillados. Ya no querÃa saber nada más de aquel misterio que yo aceptaba definitivamente, como tantos otros. Los misterios no nos gustan ni nos producen placer más que si caemos de bruces en ellos.â€
A fuerza de espiar a Georgette y seguirla en su recorrido nocturno desde la Rive Gauche hasta los Campos ElÃseos, el narrador entra en contacto con los miembros de un cónclave nocturno y clandestino, de designios inciertos. En las inmediaciones del crimen, el protagonista conocerá a confabuladores con rostros semejantes a “calaveras de utilerÃaâ€; ladrones de manos “diestras, activas, desenvueltasâ€, y marineros con alma y hechuras de estranguladores. La noche los resguarda y el Acuario, con su luz opalina, se postula como lugar propicio para sus conciliábulos secretos. Estos hombres turbios, que se ocultan de la luz del dÃa, aman a esa Georgette misteriosa y temible, capaz de “demoler todo el andamiaje lógico†con un solo gesto. Para estos “fanáticos del porvenir†ParÃs es una idea y la vida una absurda representación; se agrupan en torno a Volpe, un lÃder carismático en quien muchos crÃticos han querido ver a Breton —de igual modo que Verbaut parecerÃa remitir a la figura de Tzara—.
“Los favores del azar no son un regalo, sino una traición: sólo nos deslumbra para dominarnos mejor, y lo que nos ofrece no son regalos, sino prendas que se cobra y que nos convierten en eternos esclavos suyos, sometidos a los enojosos cambios de su malicioso y férreo poder.â€
ParÃs es uno de los domicilios favoritos del azar, que crece sin parar ante los ojos de quien quiera verlo. El narrador afirma que el azar, esto es, la mera apariencia de las cosas —que implica la ignorancia de las causas—, juega con él, mientras que Georgette mantiene una “relación con lo auténtico, con lo transparente, con lo ciertoâ€.
“SabÃa que el azar es universal, pero en ParÃs, más que en ningún otro sitio, creÃa advertirlo más claramente, hasta casi tocarlo con la mano. Me decÃa a mà mismo que él, el azar, era la mano del tiempo.â€
Philippe Soupault moviliza todos los recursos, ritos y mitos del surrealismo, aunque con distancia crÃtica. El excluido del movimiento es ahora el garante de la vÃa original, aquel que puede restituir la pureza y denunciar las desviaciones, excesos o derivas. Cazar el azar, ir a su búsqueda, como hacen los poetas surrealistas, es hacer desaparecer el misterio; en lugar de eso, lo deseable serÃa dejarse seducir por lo insólito que se inscribe sin esfuerzo en lo cotidiano.
“La avenida estaba desierta. Un paraguas de mujer extraviado yacÃa sobre la acera; unos pasos más allá, alguien habÃa olvidado un guante sobre un banco. La noche de ParÃs se colmaba de oscuridad y aquellos objetos perdidos adoptaban un aire cómplice.â€
Las últimas noches de ParÃs demuestra lo que Breton decÃa de Philippe Soupault, que era un sorprendente cazador de imágenes, y ofrece una densidad poética ininterrumpida que se proyecta hacia lo metafÃsico, con intuiciones y vislumbres de lo sagrado. Este relato nebuloso y onÃrico, incrédula y vagamente policial, contiene brillantes imágenes —el fuego, en metamorfosis incesante, se convierte en un “animal fabuloso, en una nube crepuscular, en un encaje rojo, en una llaga […], un coro de manos finas y ganchudasâ€â€” y sinestesias certeras: “una luminosidad blanquecina semejante al canto de los gallosâ€. Hay una constante personificación de ParÃs —“Como un enorme cuerpo enfermo, se agitaba y removÃa intentando escapar del abrazo de la fiebreâ€â€”, del mismo modo que los personajes pueden incorporar rasgos animales —Volpe tiene rostro de molusco; una mujer emite gritos de lechuza, y otra repta más que anda— e incluso aparecer cosificados, como esos camareros que “parecÃan estatuas: medallas de oro en algún concurso, ornamento de plazoletasâ€. El obstinado Octave, con su rostro hermético y sus “manos de yesoâ€, se sumerge en el silencio como un ahogado; al atardecer es “perseguido por los grandes reclamos flamÃgeros de las farolasâ€. La distante Georgette es identificada con la noche, hasta el punto de que —dice Volpe— “Si ella se fuera para siempre […] la noche dejarÃa de existirâ€. Y luego están los turbios conspiradores que, fascinados por lo extraordinario y lo insólito, contemplan ParÃs como si se tratara de un cuadro, un paisaje misterioso y en movimiento. Y, tal vez porque escoger es envejecer, se dejan llevar por los dictados del azar, la gran coartada.