
A lo largo de la historia se han cometido innumerables crÃmenes con los verbos y los adjetivos, que son herramientas para dialogar o para regalar el descanso de la lectura. Asà ha llegado un momento en que ese adverbio que un hombre ingenió para asustar a los niños y evitar que salieran de noche, con el tiempo se ha fabricado en serie, como los coches o las armas, produciendo millones de libro cuyo uso más apropiado deberÃa ser el de calzar muebles. La novela ha muerto tantas veces porque hay mucho novelista mediocre. El pensamiento no parece avanzar porque no se ha repetido un tipo como Sócrates, y de no existir el Cantar de los Cantares no existirÃa ningún verso. QuedarÃa algo de teatro eso sÃ, pues siempre hay un primate dispuesto a la pantomima. Muchos de estos textos que sobra son fruto de un momento de enajenación, cuando alguien creyó que nos harÃa creer una historia que nadie nos ha contado, daba igual si la historia era de regadÃo o de secano, o si los versos repetÃan las rimas más cursis.
El siglo que murió hace quince años nos dio básicamente una idea literaria: que ahora solo cabe inventarse a uno mismo, y que los demás decidan si ese invento mereció la pena. Esa lección la aprendimos de Faulkner, quien a su vez la aprendió de Conrad, pero sobre todo la aprendimos de Kafka. El escritor checo jamás escribió con la conciencia de que estaba innovando la literatura hasta el punto que nada volverÃa a ser lo mismo, ni siquiera lo que se habÃa escrito antes de que él naciera. Pero también la suerte de los acólitos de Kafka, los que supieron inventarse con tanto talento tocó a su fin, tal vez con Thomas Bernhard y a partir de entonces ni narrativa ni ensayo, ni poesÃa ni teatro resistieron la embestida del que probablemente sea el género del momento, el que merece la pena leer, que es el testimonio.

Ahà está, sin ir más lejos, el arrebato de Anatole Broyard, Ebrio de enfermedad, la gran obra maestra de la literatura testimonial. Aunque en este caso el testimonio coloca su corazón al desnudo, sin pudor, como también hizo Harold Brodkey en Esta salvaje oscuridad, y Julian Barnes en algunos pasajes de Nada que temer. Sin embargo El diario Down, de Francisco RodrÃguez Criado, no entra dentro del testimonio del yo, porque es el yo quien cultiva la enfermedad; el yo de esta obra testimonial padece dolor, pero es lo bastante inteligente como para reconocer cuáles son los lÃmites de su sensibilidad y no practicar el sufrimiento. El narrador es el padre de un niño con sÃndrome de Down. En ese aspecto, de igualarse a alguien serÃa a Kenzaburo Oé. Pero a diferencia del escritor japonés, el narrador entiende desde un principio que su salvación, y la de su hijo, pasa por el concepto de antihéroe. Uno lo es por supervivencia, el otro por la necesidad de seguir respirando. De este modo, el libro se plantea en un lenguaje que expresa más un homenaje, destinado a la lectura de los amigos, que la dureza de la vida. Un homenaje a las cosas buenas que a pesar de todo nos salen al paso. Algunos llamarÃan a esas cosas con el apelativo de consuelo, pero tal vez hayamos minusvalorado el consuelo. Al fin y al cabo, el consuelo sirve para sonreÃr.
De esta forma, el narrador empieza un diario en el momento en que recibe la noticia de la enfermedad de su hijo, un diario que parece estar escrito muchos años más tarde, cuando ya ha reposado lo que pudo haber de violento. Porque no niega la violencia, sencillamente la esquiva sin perderla de reojo. De esa manera, con esa forma de relatar los dÃas y las noches, Francisco RodrÃguez Criado se coloca en la posición de un hombre de paz. La teorÃa para conseguirlo es tan sencilla como complejo el llevarlo a la práctica: se trata de cambiar tus sueños por las realidades, y luego aceptarlas.





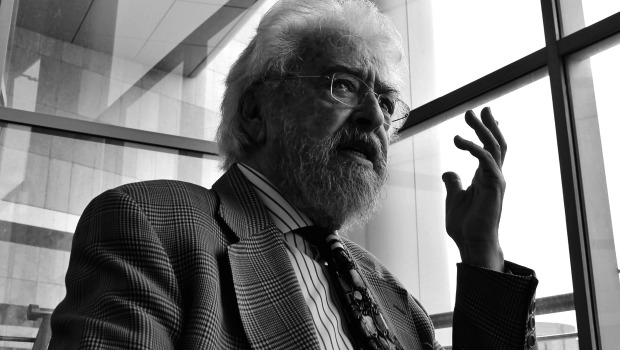






[…] Ricardo Martínez Llorca, Revista de Letras. […]
[…] | ABC | La Razón | Revista Verne (El País) | El Periódico de Extremadura | Revista de Letras | El Correo | El Confidencial | Radio […]