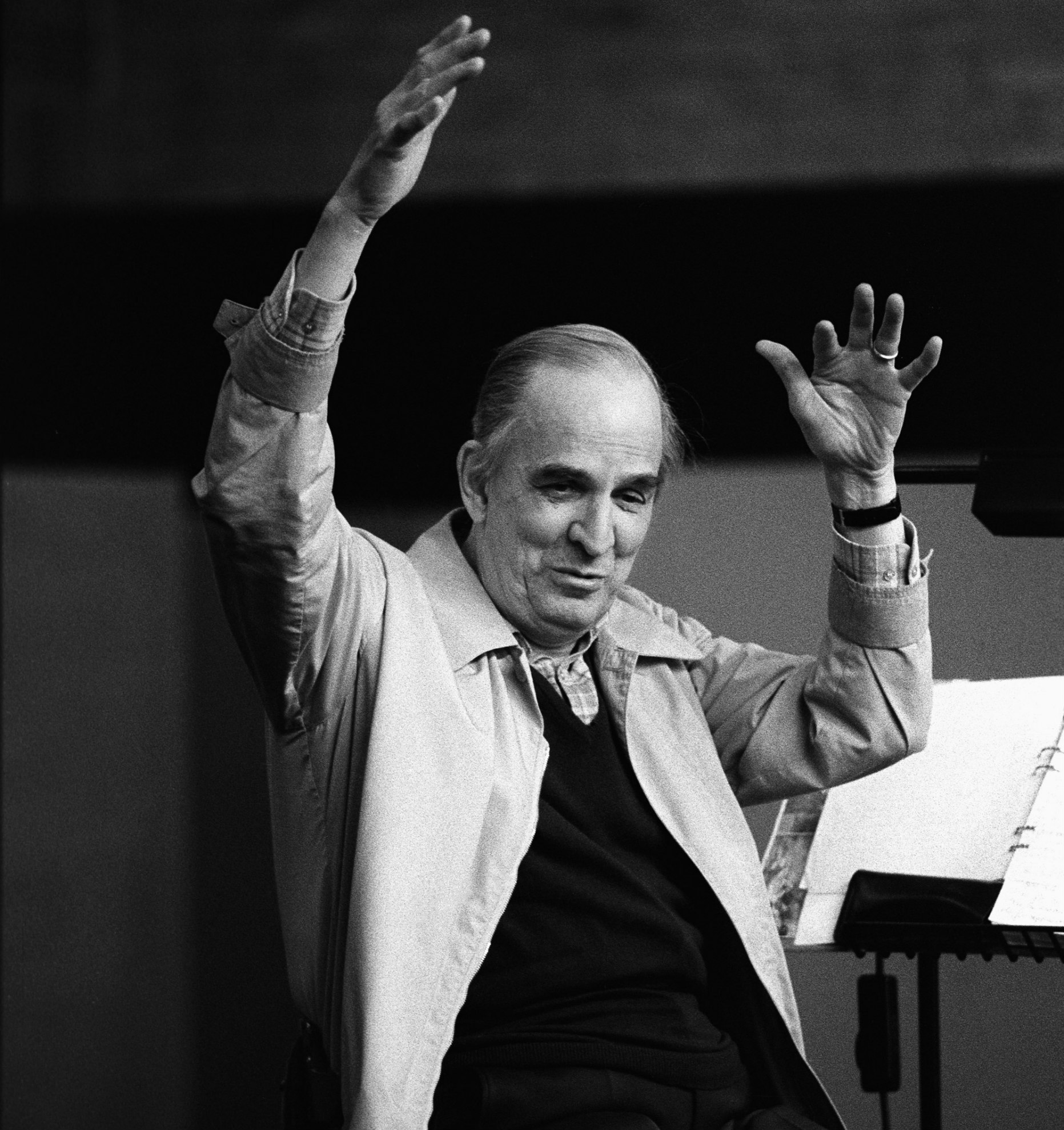Estamos en Nueva York. Finales de siglo XIX. 1890, para ser más exactos. Mientras en el centro Manhattan se están levantando las primeras piedras de lo que será el majestuoso Carnegie Hall, en los barrios del sur las calles del Bowery se hunden cada vez más en la miseria. Por la zona, un chico desgarbado de Nueva Jersey de 19 años, algo rebelde y aficionado al béisbol, deambula por la zona en busca de historias. Trabaja de redactor en el New York Tribune por recomendación de uno de sus catorce hermanos. El joven Stephen Crane acaba de dejar los estudios por segunda vez, pero esta vez lo tiene claro: quiere ser escritor.
Es más que probable que Stephen Crane lleve bajo el brazo un ejemplar de la nueva novela que acaba de publicar Émile Zola. El tÃtulo, La bestia humana, define a la perfección el movimiento literario que abandera el naturalista francés al otro lado del Atlántico.

Stephen Crane está decidido: tiene material de sobra para escribir su gran novela. Todo lo que ve le sirve para confirmar, ajeno a las tendencias literarias del momento, que quizá las ideas deterministas que llegan de Europa expliquen lo que pasa en su paÃs. La sociedad norteamericana aún arrastra la resaca polÃtica de la Guerra Civil y, económicamente, no levanta cabeza. La clase obrera, que se enfrentó a los plantadores esclavistas, conoce clandestinamente las teorÃas revolucionarias que pregona Marx. Paradójicamente, una familia de emigrantes alemanes de apellido Rockefeller parece haber encontrado en Darwin el trampolÃn perfecto que justificará el empuje de una nueva concepción del mundo: el capitalismo.
Justo un año después, en 1891, nos encontramos en el cementerio del Bronx. Se está celebrando un entierro muy discreto de un funcionario de aduanas, desahuciado y enfermo que, años atrás, llegó a ser un escritor muy reconocido. En la lápida dice Henry, aunque su nombre es Herman. Una de sus obras, se convertirá muchos años después en un clásico de la literatura universal: Moby Dick. No muy lejos, Stephen se despide de Mary Helen Peck, una viuda recién fallecida, hija de un pastor metodista y feligresa muy activa en su iglesia cristiana de Asbury Park. Es su madre.
Stephen continúa publicando reportajes de los barrios marginales de Nueva York y avanza en su proyecto personal: la posible ficción de una familia rota del Bowery que refleje, con ironÃa y crueldad, lejos de las estéticas del realismo burgués y el idealismo erudito de los viejos románticos, la inhumana realidad documentada de un mundo, a su juicio, injusto, hipócrita y desalmado. El joven escritor investiga el terreno y, durante un tiempo, se hace habitual de los salones, los teatros de variedades y hasta de los burdeles más frecuentados del Bowery. Si algo tiene claro es que la desgracia recaerá sobre la persona más inocente y desprotegida: una mujer sin estudios que pasa las horas en un deprimente taller de confección soñando con una vida mejor.
Avancemos un año más. Repetimos escenario, un cementerio, salvo que esta vez estamos en el de Harleigh, en Camden, Nueva Jersey. Una multitud se congrega para despedir el florido ataúd de roble que encierra al gran poeta del trascendentalismo estadounidense: Walt Whitman. Stephen, encerrado en su pequeño apartamento en Patterson, y animado por su amigo, el escritor Hamlin Garland, escribe las últimas páginas de su primer libro. Ya tiene el tÃtulo: Una historia de Nueva York. Intenta publicarlo, pero no lo consigue; las editoriales no están interesadas y sus contactos le aconsejan que la publique por su cuenta. Y, a ser posible, con seudónimo.
Llegamos asà a 1893. Entre las novedades literarias de una librerÃa poco frecuentada del East Village, hay una novela corta de un tal Johnston Smith que se titula Maggie: una chica de la calle. Stephen Crane ha optado por la autoedición y, con el dinero que ha heredado de su madre, decide publicar, quizá sin saberlo, la primera novela naturalista en Estados Unidos.

Al parecer, la publicación no tiene mucha repercusión en el momento, aunque escandaliza a los pocos lectores ocasionales. Stephen Crane tendrá que esperar tres años para obtener un reconocimiento que desbordará sus expectativas. Será tras la publicación de su segunda novela, La roja insignia del valor, cuando vuelve a reeditar la obra.
Hagamos un alto en el camino.
¿Por qué, precisamente ahora, leer Maggie, una chica de la calle?
Pero quizá no importa; ya formamos parte de una comunidad lectora que está reunida junto a un libro magistral, escrito hace más de un siglo. Y eso, se mire como se mire, es fascinante. El hecho en sÃ, no sólo es trascendente (que lo es), sino valiente; juntos, pero en distintos espacios y tiempos, vamos a emprender un mismo viaje que nos dejará por el camino momentos de sorpresa y serenidad, admiración e indiferencia, aprendizaje y evasión, placer y repugnancia e inquietud y sosiego, quién sabe, pero no lo duden: cuando lean la última palabra de esta pequeña joya de la literatura norteamericana se provocará una innegable transformación.
Hay tantos factores sociales, culturales, económicos e históricos y tantas experiencias personales entre nosotros que, probablemente, habrá tantas lecturas como personas que lean esta obra y, es más que probable, que cierta indiferencia ante la responsabilidad colectiva de la propia lectura. Aun asÃ, y eso no lo olviden, la propuesta literaria es la misma para todos.
Muchos, tal vez, ya estén terminando el primer capÃtulo; decidieron saltarse, con muy buen criterio, este artÃculo. Otros, supongo, seguirán leyendo en busca de una guÃa, un análisis o, tal vez, una confirmación de lo que ya sospechaban. Todas las opciones son válidas porque, muy probablemente, nuestro horizonte de expectativas y experiencias no sea el mismo.
Sigamos.
Han pasado cinco años. Estamos en 1897. Un tipo delgado con bigote de época se enrola con su mujer en un barco rumbo a Londres. Es muy probable que la lectura que lleve para el viaje sea la reciente obra de Joseph Conrad, El negro del Narcissus que en Estados Unidos han publicado como Los niños del mar; es inadmisible leer la palabra nigger en la cubierta de un libro. Narcissus es el nombre del barco. El protagonista es James Wait, un gigante marinero negro que oculta su enfermedad en un viaje sin retorno hacia las costas inglesas. A pesar de las similitudes con el lector accidental de esta obra, el prólogo de la novela le llama la atención. Al igual que treinta años atrás Zola sentara las bases del naturalismo en el prefacio de su obra Thérèse Raquin, Conrad se prologa a sà mismo y define, por si habÃa dudas, en qué consiste eso del impresionismo literario: el objetivo del escritor no es otro que el de recrear un mundo multisensorial que deje una auténtica impronta emocional en el lector. Mientras, en Francia, un desconocido veinteañero llamado Marcel Proust, que acaba de estrenarse con un refrito de poemas y relatos decadentes, toma nota. Habrá que esperar veinte años para que el poder de una magdalena dispare la portentosa imaginación que dará pie a la monumental En busca del tiempo perdido.
Volvamos al tipo del barco. Animado por Conrad, amigo suyo y referente literario, está a punto de realizar un viaje más: el último. Tras el éxito de La roja insignia del valor, Crane ha compaginado su trabajo de poeta con el de corresponsal de guerra. Su obra poética se resume en dos tÃtulos, Los jinetes negros y otros versos y La guerra es amable y otros poemas, y una técnica muy moderna para la época: el verso libre. En cuanto a sus experiencias periodÃsticas, hay un nombre muy importante para él: Cora Taylor. Se trata de una mujer casada y dueña de un hotel en Florida. Se conocieron en su primer viaje a Cuba y la relación se asentó tras compartir juntos los viajes a Grecia y a TurquÃa. Ella también es periodista de guerra. De hecho, unas de las primeras. Pese a que ella no puede anular su matrimonio, han decidido dejarlo todo y unirse al cÃrculo polÃtico e intelectual de Londres donde Stephen podrá desarrollar su carrera literaria en el viejo continente.
De sus experiencias como reportero, Crane comparte la más importante en El bote abierto y otros relatos. Desvela su naufragio caribeño poco antes de llegar a Cuba y su nuevo compañero de viaje: la tuberculosis. El joven escritor, al que esperan con los brazos abiertos en Londres, prepara nuevas obras que pronto verán la luz. Esas obras son Servicio activo, Heridas en la lluvia y, sobre todo, su Relato de Whilomville.
Última parada. Estamos en el balneario de Badenweiler, en el sur de Alemania, muy cerca de la frontera con Suiza. Año 1900. Uno de los pacientes escribe una novela, The O’Ruddy, que tendrá que ser concluida y publicada tres años después por su amigo, el escritor escocés Robert Barr. Ya no hay nada que hacer; los tratamientos no han funcionado y un 5 de junio, Stephen Crane se despide de este mundo con tan sólo 28 años.
Todo lo que tiene se lo ha dejado a Cora que se encarga de la repatriación del cuerpo. En el cementerio de Evergreen en Hillside (Nueva Jersey) hay una piedra sepulcral en el suelo donde se lee, entre el nombre y el par de fechas de rigor, una sola palabra justo en el centro de la lápida y que resume a la perfección la breve vida de Stephen Crane: Autor.
¿Somos conscientes del valor y la importancia de este libro que ahora tenemos en nuestras manos? La historia de los Johnson, como las buenas historias, no es sólo es la historia de una familia, sino la de toda una sociedad que, gracias a la magia escalonada de la gradación, nos ayuda a comprender un poco mejor quiénes somos, dónde estamos y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y cómo hacerlo? A partir de la segunda mitad del siglo XIX parecÃan tenerlo bastante claro.
Recordemos.
El romanticismo burgués y revolucionario que colocó el yo en el centro de todo dividió sin querer a la sociedad en dos y, lógicamente, se vino abajo en cuanto los realistas lo observaron con sus lupas cientÃficas. Balzac instaba a practicar la limosna de la atención. Menos ombligo y más mundo. Estaba claro. Flaubert fue más allá; el problema era que se habÃa elevado al proletariado al mismo nivel de estupidez que el de la burguesÃa. En España, autores como Juan Valera (no todo iba a ser Galdós) daban el carpetazo generacional: las exageraciones revolucionaras pasaron con la revolución.
Las ideas románticas se rompieron, si recuerdan, mediante la práctica de las técnicas realistas por excelencia: la mÃmesis y la verosimilitud. Si querÃan comprender la realidad, habÃa que imitarla, conocerla, estudiarla y reproducirla con la mayor objetividad posible. Y en la solución se encontraron con otro problema. ¿Cómo hablar de la lucha de ideologÃas, el dinero como conflicto personal y social o reflejar el anacrónico trasfondo religioso del momento sin tomar partido? El empuje del periodismo escrito, metido de lleno en el boom del amarillismo, se encontró ante la misma encrucijada: ¿puede un sujeto ser objetivo?
Hartos de comprobar que, al final, las historias se centraban en los conflictos de parejas de la pequeña burguesÃa, los naturalistas dieron un paso más allá. Realismo radical lo llamaron algunos. Más allá de la terminologÃa, el naturalismo europeo que propulsó Zola se centró en la clase más castigada. Se reventó la estética de lo bello y lo feo y se tomó como modelo la cruda realidad de ParÃs, un eje que colocó en un primer plano el determinismo económico de Marx y el biológico de Darwin. La nueva mirada de fin de siglo estaba sentando las bases de la modernidad.
En Estados Unidos, la respuesta a lo romántico fue un realismo más espiritual, pero con un protagonista absoluto: la naturaleza. Y si en poesÃa Whitman o Dickinson sentaron las bases del llamado trascendentalismo, la narrativa quedó en manos de autor como Poe, Thoreau o Washington Irving, en una época en la que nacieron los grandes novelistas de la casa: Mark Twain, Henry James y Herman Melville. Triada que, muchos años después, el malogrado Hemingway reformuló sustituyendo al autor de Moby Dick por el escritor que comenzó su corta pero prolÃfera carrera literaria con Maggie, una chica de la calle. La historia de Maggie Johnson pasó desapercibida hasta mediados de siglo XX y hubo que esperar muchos años para comprender sus dimensiones.
Nos encontramos ante una historia inusualmente corta para la época, un lenguaje irónico y demoledor, unos diálogos donde los personajes hablan sin medida ni corrección y un entorno natural ahogado por el asfalto de la ciudad, pero cuya carga semántica impregna las minuciosas descripciones donde nada ni nadie parece escapar de su dimensión. Con Maggie nos sumergimos en un submundo donde la violencia, el alcohol y el machismo están a la orden del dÃa y se contagian genéticamente de generación en generación. Una realidad pequeña, oscura y tremenda que queda aplastada dentro de otra más grande, falsa y artificial que cohabita a pocas manzanas. Y, sobre todo, nos encontramos con una adolescente harta de pertenecer a ese mundo que, rechazada por la sociedad y por su propia familia, se ve avocada a una triple marginación: mujer, pobre y, finalmente, chica de la calle. A pesar de todo, Crane tuvo la habilidad de no explicar ni cerrar del todo el desenlace de una historia que funciona como herida aún por cicatrizar. Valga como ejemplo el sorprendente capÃtulo XVII que, dicho sea de paso, fue mutilado y retocado en la primera reedición de la obra. Aun asÃ, la originalidad y la incorrección polÃtica están presentes a lo largo de todo el relato.
La voz narrativa que nos va presentado a la familia juega al despiste e intenta no tomar partido, pero tampoco se salva. Deja en Jimmie, el hermano de Maggie, la responsabilidad de abrir una historia cargada de sÃmbolos y, no le pasará el testigo de la acción a su hermana hasta el revelador capÃtulo V. Los retratos psicológicos de su madre, Mary, y el simbólico Pete, que trastocará para siempre la vida de Maggie, son fieles herederos del Siglo de Oro de la literatura rusa de finales del XIX.
La historia de Maggie es la historia de una sociedad hipócrita que intenta comprender su realidad a través de unos códigos cristianos, que en el fondo nadie respeta, y donde la apariencia y las etiquetas sociales parecen ser irrompibles. El ocio, teñido de alcohol y música de cabaré, intenta reproducir los esquemas europeos de la Belle Époque de entreguerras. Nueva York se afrancesa y todos se montan en sus diligencias y, con sus mejores galas, juegan a ser burgueses.
La hija de los Johnson descubrirá a través de su hermano ese mundo paralelo y cometerá la osadÃa más imperdonable en una novela de estas caracterÃsticas: pretender formar parte de un universo que no está diseñado para ella ni dispuesto a aceptar a gente de su clase.
Lecturas, como decÃa, hay tantas como lectores, pero es interesante hacer una analogÃa con nuestra época. Atemorizados en la actualidad por un posible determinismo digital, nos enfrentemos ante problemas similares: ¿somos ya vÃctimas consumidas de los efectos de una sociedad neoliberal? ¿Nos sentimos culpables por esa desconexión con lo natural que nos trae de vuelta el imparable cambio climático? ¿Acaso no seguimos desentramando y buscando una solución ante la ingobernable maraña de injusticias sociales, económicas y culturales de Occidente? ¿Hemos conseguido vivir sin prejuicios? ¿Conseguimos trastocar la balanza económica que nos divide en pobres y ricos? Quizá nos haya llegado el momento de derribar al individuo posmoderno fragmentado, para muchos prepotente y ridÃculo, y encontrar consuelo y esperanza en el colectivo, sea el que sea.
No sabemos si Stephen Crane fue consciente de lo que estaba escribiendo en 1893, pero su sarcástica y espeluznante visión de ese gueto neoyorquino, más conocido hoy por ser la zona cero de la contracultura musical y poética de Nueva York, tal vez nos pueda servir ahora para solucionar, no tanto los problemas que arrastramos como sociedad (que también), sino para plantarle cara a las nuevas encrucijadas ante las que nos enfrentaremos en un futuro inmediato.
En una época en que el concepto de clásico literario ha quedado relegado, en muchos casos, al mundo académico y donde la prisa, el movimiento, los cambios o la dispersión tecnológica dificultan la lectura atenta y pausada, la lectura de Maggie, una chica de la calle nos puede no sólo reconciliar con la propia literatura, sino con nuestro mundo. Más aún, con nosotros mismos como miembros de un indestructible colectivo: la comunidad lectora.