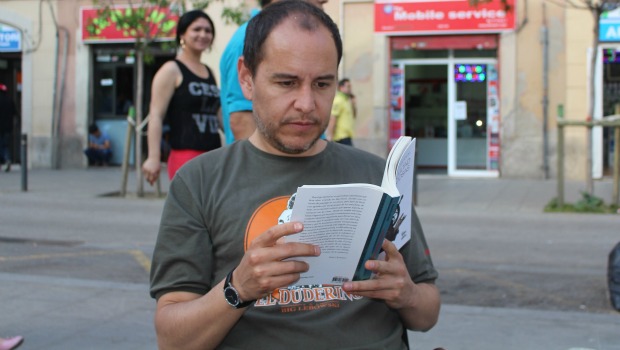En El dÃa de la Independencia, Richard Ford retrataba una américa en involución a través de los ojos cÃnicos de su protagonista, Frank Bascombe (una especie de Ignatius J. Reilly contemporáneo), reconvertido para esta segunda novela en agente inmobiliario. Junto con las casas que mostraba a futuribles compradores y los barrios que visitaba, descubrÃamos su mundo y sus sufrimientos.

El inicio de El condominio, de Stanley Elkin, nos remite inevitablemente a un lugar común parecido. La detallada e hiper-adjetivada descripción de la construcción de los nuevos barrios de bungalows, del paso de la propiedad privada a la idea de la propiedad compartida, estos condominios que prometÃan una vivienda personal y unas zonas comunales para el placer de todos que, sin embargo, al cabo de tan solo unos meses ya estaban olvidadas y abandonadas. Un retrato de la incapacidad humana de preservar aquello que es de todos. Aquello que es visto como no ser de nadie.
En un giro kafkiano (quizás el autor que más influye en el texto de Elkin) el condominio heredado por Marshall de su padre, aún de cuerpo presente, resulta económicamente inviable de aceptar. Aceptar la herencia implicarÃa unas cantidades impagables en concepto de gastos comunes, además de las deudas contraÃdas por su padre; vender el condominio no es una opción hasta que no se haya terminado todo el papeleo (algo que puede llevar años); y, mientras tanto, la deuda del mantenimiento de las áreas comunes sigue incrementándose.
La propuesta de los dueños del condominio de comprarle la vivienda a un precio irrisorio tampoco convence a Marshall. ¿A quién le convencerÃa que le estuvieran robando abiertamente ante el cadà ver de su padre?
“ComprendÃa –o mejor dicho, comprendÃa que no habÃa manera de comprender- que el valor de las cosas estaba sujeto a fluctuaciones disparatadas.â€
En un mundo regulado por dinero inexistente, por fluctuaciones económicas tan volátiles como irreales, el valor de las cosas se torna en una quimera soñada por otra persona.
Ante tal apabullamiento, Marshall se plantea que “en el fondo era asombroso que hubiera tanto sufrimiento y tan poca venganza en el mundo.†Sin embardo, educados (o, mejor dicho, adiestrados) como estamos en la obediencia y el pacifismo de postal, en la resignación y la humillación de la otra mejilla, recibimos los golpes sin plantearnos cómo los podemos devolver. Ni tan siquiera si somos merecedores de ellos.
La única solución al dilema de Marshall es la de instalarse en el condominio de su padre, pagar su deudas y esperar a que se termine el papeleo y pase a ser de su propiedad. Pero no tarda mucho en descubrir los curiosos entresijos de esta peculiar ciudad-estado. Ve con asombro como le echan de la piscina común porque no lleva el brazalete que le identifica como a residente o, en su defecto, como a visitante invitado por un residente. Acto seguido, recibe la visita del equipo directivo de la comunidad. “Estamos en el paraÃsoâ€, le dicen.
“Somos un microcosmos. Si aquà logramos que todo funcione, ¿por qué no lo consiguen fuera? ¿Me sigue? La respuesta es sencilla. ¿Dónde están los negros? ¿Dónde están los puertorriqueños? […] No solo somos una comunidad, ¡somos un gueto!â€
Y lo afirman con orgullo. Con el orgullo de aquel que cree firmemente que está en lo cierto precisamente porque cree lo contrario que la mayorÃa. Se trata de una comunidad cerrada obsesionada en preservar su paraÃso artificial a base de comités e impuestos internos, de normas de comportamiento e irrealidad. Y, mientras tanto, Marshall se siente cada vez más desplazado, más celoso del mundo que se abre fuera del condominio y del que ya no se siente parte:
“Babeaba viendo los productos lujosos en los escaparates, mirando como un demente a las jóvenes amas de casa y a las mujeres que iban a la moda. Estaba celoso de los niños bien vestidos, les envidiaba el privilegio de tener portero y que vivieran en edificios con ascensor, les odiaba por lo que imaginaba que serÃa su dominio del francés y sus mentes despiertas, por sus niñeras y sus buenas maneras.â€
Y también:
“En una tienda de artÃculos de piel se enfadó consigo mismo porque, a diferencia del delgado propietario que vestÃa vaqueros y jersey de cuello alto, él no era homosexual.â€
Mirando a su alrededor, se hace la pregunta que muchos nos hemos hecho (y nos seguimos haciendo) tantas y tantas veces:
“¿Por qué no podÃa tener las cosas que querÃa en lugar de las que tenÃa y las que aún debÃa legalizar?â€
Elkin nos dibuja la ciudad como una auténtica trampa mortal sin salida posible. Una emboscada llena de engaños y vidas no vividas. Edificios y condominios que deshumanizan, cosifican y masifican al individuo.
“Al mudarme aquÃ, quise cambiar de vida, alterar sus condiciones manipulando la geografÃa, pero ahora veo que eso no tiene nada que verâ€.
Y, perdido en el falso paraÃso lleno de reglas y prohibiciones, de abuelos que no quieren ver a sus nietos ni en fotografÃa (literalmente), Marshall llega a la conclusión que “no me siento diferente a cómo me sentÃa antes. Soy tan infeliz como antes, pero no más.†Cae en la misma indiferencia insensible de Joseph K. en El proceso. En otras palabras, se convierte, temporalmente, en un ciudadano. Como todos nosotros.