Es en la tercera de las Cartas a un joven poeta donde Rilke escribe que la experiencia artÃstica está tan increÃblemente cerca de la sexual, en su dolor y gozo, que ambos fenómenos son solo formas de una ansia auténtica: «Y si en vez de celo se pudiera decir sexo, sexo en el sentido grande, amplio y puro […] su arte será más grande e infinitamente importante». Y esa podrÃa ser una forma de adentrarse en El antropoide (Candaya, 2020), la segunda novela de Fernando Parra Nogueras (Tarragona, 1978), como quien penetra en un juego literario de contrarios al influjo de dos eros que se mueven entre formas extremas de amar (las dos caras de Afrodita en el Banquete de Platón): la más elevada que tiene ver con el engendrar en la belleza de Diotima de Mantinea y la más vulgar que se resuelve en oscuros lupanares o en Pornhub. La experiencia de la escritura y la experiencia sexual como modos de un mismo celo.
El antropoide se asoma, se desliza o se desborda sobre el cuerpo y la cabeza de un filólogo en celo, un corrector de estilo con un comportamiento obsesivo (más que compulsivo) con el sexo, tanto por la frecuencia extrema en la libido como por su variada actividad sexual. El protagonista masculino —del que sabemos gracias a una ambigua tercera persona— está obsesionado con la carne de los cuerpos y el sexo, pero también con la intangible belleza de las palabras, de modo que esta novela podrÃa presentarse al modo de un simposio sobre Eros o como novela de sensibilidades o idearios, de sentires e ideas literarias (en un punto no tan periférico de la metaliteratura) que se adentra en estas, o que decide hablar de estas (mostrar las ideas relativas al cuerpo y al espÃritu de las letras) a través de un personaje y/o a través de un uso explÃcito e hiperbólico de aquel carácter especÃfico del lenguaje que el moscovita Roman Jakobson estudió como «literariedad».
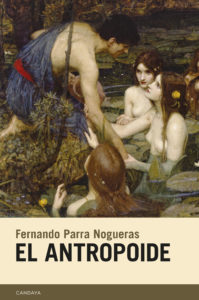
En relación con ese personaje doblemente en celo, protagonista o antropoide de la obra, Eduardo (enseguida diremos algo de esta primera clave onomástica) es un joven burgués hijo de un poderoso editor, apartado de la familia por un oscuro escándalo de naturaleza sexual (un episodio elÃptico que sitúo entre lo mejor de la novela) y enviado a trabajar a un periódico de provincias como anacrónico corrector de estilo (¡de anuncios clasificados!) que se nos presenta en las primeras páginas en un tren envuelto en ruido de pulseras atento al anuncio de una epifanÃa «como las baquetas y los crótalos de los coribantes frigios invocando a una nueva Cibeles».
El narrador omnisciente nos asoma pronto a la pericia en el mirar de su personaje principal —encarnación del deseo y de la sensibilidad literaria— a través de un lenguaje afectado, barroco o recargado (un «estilo rico» al decir de Luis Magrinyá con excesos de refinamiento y yerros de «dardo en la palabra»» en los crÃpticos artÃculos del filólogo Lázaro Carreter). Eduardo espera paciente hasta que el cuerpo de la joven orea el rancio ambiente del vagón, ella estira los brazos para colocar la maleta sobre el portaequipajes descubriendo el piercing de su ombligo:
«y los lacitos sobre la goma de las bragas, que Eduardo deshacÃa en su pensamiento para imaginar el secreto que escondÃan aquellos dóciles cancerberos de lúbricos inframundos […] claro que todo esto lo pensaba Eduardo después de haberse derramado sobre el preservativo que todavÃa cubrÃa su miembro palpitante. Porque mientras Eduardo se masturbaba en la cama pensando en aquella chica del tren de la mañana, en el cinerama vertiginoso de su mente no aparecÃan ni los alfabetos, ni las celosÃas, ni las bÃblicas estatuas de sal, ni las Cibeles con sus coribantes frigios, ni hostias, sino una nÃnfula con el vestido hasta la cintura y las bragas en los tobillos, colocada a horcajadas sobre su vientre y a quien Eduardo imaginaba penetrar sujetándola con los brazos por las nalgas, a la luz lechosa y parpadeante del lavabo del tren entre olores a orines y desinfectante».
El lector debe reparar en un elemento contraintutivo al final de la diacronÃa, ¿por qué se pone el protagonista un condón para masturbarse? Si nuestra primera idea (el doble juego de Eros y las dos Afroditas) es admisible, este párrafo tan gráfico sobre la convivencia de la alta cultura con la fuente de infección (el orÃn) asà como la pronta aparición de la profilaxis y del desinfectante parecen indicar (sin que yo mismo esté adelantando, espero, nada de la trama) algo básico situado en el núcleo y en el desenlace de la historia.
Comoquiera que la segunda novela de Fernando Parra Nogueras se presenta asà —en la tensión entre el impulso erótico de engendrar en la belleza literaria y el impulso erótico que culmina en la recreación onanista del polvo en el tren—, El antropoide es, ciertamente, una novela con dos niveles iniciales de lectura muy evidentes: sobre la trama del joven Eduardo, su progreso en el periódico de provincias, su enamoramiento de Cloe, secretaria del director del diario (hoy, «secretaria de dirección»), su antagonismo con la trepa inoportuna y vacua Rosario, su amistad con el secundario de corte clásico Paulino, etc., se levanta una irónica, y en algún momento indisimulada, disquisición relativa al Eros que procrea en la belleza, a los sentires de los letraheridos tan semejantes a los jóvenes con corazones destrozados, a la literatura de ideas y las sensibilidades literarias, es decir, a algo situado en ese amplio y ambiguo terreno que se puede llamar de forma objetiva, «metaliteratura».

Desde ese ángulo, o segundo nivel de lectura, por encima, o mejor, entre la historia de seducción de Cloe (posiblemente una Dulcinea de la redención) y la trama de intrigas palaciegas del periódico, la primera idea que querrÃa subrayar en esta reseña serÃa que el celo sexual del protagonista funciona como un sustituto de una vocación literaria ora excesiva, ora inhibida. El uso afectado del lenguaje con el que el lector tropieza en las primeras páginas —y que hubiera disuadido a editores menos pacientes y avezados que los de Candaya— actúa como parapeto quijotesco contra la vulgaridad, precisamente el mismo tipo de profilaxis que el protagonista elude utilizar en sus relaciones sexuales: adorno o la floritura como forma elevada de manejarse, o inmunizarse («la inmunidad en los tiempos de crisis de la comunidad», al decir del filósofo italiano Roberto Espósito), capa española, preservativo de versalitas, capucha de astracán, látex de otra época, condón sociocultural.
«En esto, ambos se parecÃan algo y aquella identificación que lo emparentaba en lo negativo con su antagonista también le mortificaba, aunque, a la vez, espoleaba aún más su firme determinación de liberarse del antropoide que lo habÃa estado gobernando desde hacÃa demasiado tiempo, de expiar sus aberraciones y mostrarse como el hombre nuevo y redimido que Cloe se merecÃa».
Inmunidad, liberación, vulgaridad, redención… Pero, ¿frente a qué vulgaridad, ante qué infección se inmuniza el protagonista? Antes dijimos que hasta su nombre supone una primera clave onomástica, y es que «Eduardo», nombre de origen carolingio, significa «guardián de la riqueza». La riqueza que guarda Eduardo es la riqueza del lenguaje, el código Cervantes (propondrÃamos si fuéramos editores de best sellers), ¿se defiende entonces Eduardo de la vulgaridad de la palabra o de la vulgaridad de la carne? ¿Con qué armas antropológicas enfrenta lo cocido a lo más crudo? ¿Qué ofrece la aparente altitud al bajo fondo?, ¿y al revés? En realidad, y eso un autor tan en deuda con el estilo de Cervantes debe saberlo bien, la vulgaridad es la condición de posibilidad de la elegancia. No hay novela (y en mi opinión, tampoco hay poesÃa) cuyo mérito no estribe —de modo análogo al silencio en la música— en una dosificación de ambas: lo dicho para lo ramplón vale para la misantropÃa.
Para responder a algunos de esos interrogantes, o para plantear de forma más interesante la cuestión relativa al amor a los hombres en relación con el cuidado de sÃ, tras la presentación de Eduardo entre dos eros, al autor proporciona una nueva serie de claves literarias que, siguiendo la pauta que marca toda la novela, aparecen o bien escondidas —a menudo ante lo más visible tal como enseñó Poe— o estratégicamente mostradas al lector, y que avalan una segunda intuición: entrevemos, al pasar las páginas, que el refinamiento de Eduardo está levantado para sà mismo, o mejor, frente a una parte de sÃ. De ahÃ, el papel que en adelante desempeña el referente literario más conocido relativo a la duplicidad del ser: el clásico de R. L. Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1886).
Saben los filósofos, los moralistas franceses, los escritores más leÃdos y cualquier mortal que se observe bien por dentro que, en realidad, no hay palabras ni razones suficientes para detener una pasión (a una pasión solo la detiene otra pasión), que un vicio no se frena con virtud sino con otro vicio (de distinta naturaleza) y que determinados individuos inclinados a un tipo de pulsión oscura tampoco se aplacan por mucho que vean «la luz». Asà que, desde aquel segundo nivel de lectura (el doble eros o la confrontación de las dos afroditas) tamizado por la doble naturaleza o duplicidad del ser (el hallazgo Stevenson, por asà decir) se revela un tercer nivel, un tercer ángulo, un tercer hombre o antropoide (un hombre antropoide no dividido) que puede resultar otra forma aún más inquietante de aproximarse a El antropoide. La expuso Dostoievski en sus Memorias del subsuelo: la atracción por cierta bajeza no por parte de quien desconoce el bien, sino de quien lo conoce de sobra. No importa cuántos semáforos debamos saltar. Bajo esta perspectiva, Eduardo no encarnarÃa tanto una lucha entre lo alto y lo bajo, entre el vicio y la virtud, como una rebelión ontológica contra el dualismo, una afirmación de su destino (no se revelarÃa contra la tinta de su propio nombre sino que lo escribirÃa con sangre, por asà decir). Dicho de otra forma, precisamente desde el conocimiento y contemplación de la virtud, desde la felicidad y la dicha de subir —como el personaje de aquella obrita tan afÃn al Diario de un loco de Gogól: es por rabia, que no me quiero curar— el hombre elevado elige caer.
Si es plausible esa lectura, a lo largo de esa médula espinal del antropoide, se transmiten al crÃtico tanto los aciertos como alguna debilidad de la novela de Parra. En relación con los primeros, un éxito de El antropoide estriba en la descripción realista y vivaz, salpicada de humor barroco y negro, experiencia burlesca y desmitificadora del prostÃbulo (cuya máxima idealización bien podrÃa haberse expresado en las páginas finales de La educación sentimental de Flaubert), esto es, en su inteligente decisión de huir de la estetización del hedonismo en la que cayó aquella adaptación (en mi opinión, un tanto kitsch y ridÃcula) que hiciera Kubrick (Eyes wide shut, 1999) de la Traumnovelle (1925) de Arthur Schnitzler. Ese logro de Parra no acaba, ni mucho menos, ahÃ: a partir del contraste entre la imaginación alimentada por la industria sexual (una de las más poderosas del planeta), el escritor plantea otra oposición entre apariencia e idea resuelta de otra manera y que refrenda (no sé si intencionadamente) el discurso socrático del amor con el que comenzaba esta reseña: si bien la realización (el sexo real) de la fantasÃa sexual (la apariencia del eros sexual) conduce a la decepción, hay una fantasÃa que no decepciona jamás: la literatura, en cuyo seno el protagonista también podrÃa amar (el eros sublimado de Diotima).
Más allá de los excesos del estilo rico (como dirÃa Magrinyá, a propósito de «los verbos finos», por mucho que se literaturice el lenguaje, un semáforo cambia pero nunca muta de color), excesos excusables por la clara intención de llevar el «condón de astracán» de Eduardo hasta la hipérbole, los pequeños lunares del cuerpo de El antropoide podrÃan revelarse en ciertos aspectos de la relación que la obra mantiene con el mundo en la que esta se produce. ¿No hay un cierto deja vu moralizante en el, un tanto estereotipado, matrimonio de Claudia y de Crucerio y en la relación de aquella con Jorge, un abogado tan alejado del Utterson de semblante adusto frÃo y melancólico pero capaz de despertar afecto? ¿Subyace a la voluntad de envilecerse del protagonista no tanto la imposibilidad de superar una culpa, o una crÃtica estética a la dicotomÃa alma y cuerpo, como la lasitud de una forma contemporánea de pensar? ¿Qué queda del instinto homicida de este Raskólnikov lascivo? ¿En qué punto exactamente se sitúa la Afrodita más mundana al otro lado de la cultura en los tiempos del relativismo y la post-postmodernidad? ¿Es el antropoide pura carne o un armazón nostálgico enfrentado al desconcertante tiempo del OnlyFans? ¿No se asemeja el nuevo consumidor de porno en red a esas cebras sin palabra capaces de ponerse en pie nada más nacer? Nadie podrÃa, ni deberÃa, tratar de reajustar (de nuevo T. S. Eliot) nada de eso aquÃ. Digamos que los momentos más inspirados de la segunda novela de Parra, parecen hechos a conciencia y que algunos arrebatos sobre la higiene (una suerte de nostalgia de Dios) caen del lado de la duda en los tiempos del Covid. Es cierto que hay personas adictas a la culpa y al remordimiento, seres con un significado pecaminoso de la redención (los peores), pero el autor de Persianas (2019) no tenÃa intención de cerrar del todo un arquetipo.
Afortunadamente, Fernando Parra tampoco ha querido seguir el desagradable sendero de George Bataille, ni recrearse en la sordidez moral de los perturbadores exploradores del abismo de Patricio Pron. A pesar del capÃtulo dedicado al magnÃfico film del artista y director británico Steve McQueen (Shame, 2011), la compulsión de Eduardo tampoco trasmite la amargura inconsolable y el patético asilamiento interior del adicto al sexo Brandon, el personaje herido de muerte en la infancia interpretado en la pelÃcula por Michael Fassbender, sino que se mueve de forma muy brillante y singular entre el naturalismo desmitificador de los paseos por el lado oscuro y los viajes en la imaginación de des Esseintes, el personaje de Joris-Karl Hyusman en su à rebours (1884). Haber sido capaz de engrasar, con lucidez de ideas y una prosa extemporánea, la bisagra clásica que une y separa el eros carnal y su apariencia del eros ideal que engendra en la belleza eterna es el gran mérito de El antropoide.
Y además, o por encima de todo, más allá de aparentes sesudos niveles de lectura sobre la identidad o el walk on the wild side, más allá del debate de ideas y de diálogos del reseñista con el autor (Virginia Woolf, dixit) está la fiesta de la novela a la que este joven escritor tarraconense nos invita: la gracia de la trama y de los excesos, de su intertextualidad y de su ironÃa, de su temática y su curso, extrañamente fluido, salpicado aquà y a allá de guiños a de Rojas y Cervantes, a Roth (Philip), Umberto Eco y a Maurice Blanchot, transliteraciones, imágenes poéticas y finÃsima ironÃa, chanzas, complicidades con autores de referencia y algunas bromas sobre la literatura social. Es decir, más allá de las propuestas y niveles de lectura sobre las que el reseñista debe ser solo un mediador cordial entre la obra y el público, el crÃtico (la faceta crÃtica del reseñista) puede y debe, si es el caso, como ahora lo es, funcionar solo como un eslabón de la cadena del contagio literario. Y en ese punto, sobre todas sus superfluas disquisiciones queda la invitación relativa al nivel más interesante de lectura, del que apenas hemos dicho nada: el primer nivel es el de la gratificante experiencia del lector. La lectura como vivencia y disfrute. Y ahà es donde definitivamente reside el crédito del autor y la editorial. La novela enlazará con cada uno de nosotros en un punto singular (a mà me ha hecho recordar las tardes de una edad desaparecida porque mi primer trabajo fue en un periódico de provincias muy particular y porque la vida allà se parecÃa mucho en sus extremos literarios a la que describe con tanta gracia y cariño el autor), otros disfrutarán del interminable potencial ficcional del Doppelgänger, unos apreciarán la falta de complacencia y la valentÃa de su autor, otros se identificarán con su comprensible misantropÃa y su descreimiento, unos la leerán de cabo a rabo como una suerte de «pene en la palabra», otros saborearán una forma de escritura que no debe desaparecer. Y es que la escritura de Fernando Parra tiene el don de seducir y evocar.
El antropoide es literatura que seduce porque suspende la moral (esa es la moral de la literatura, la moral de Highsmith, la identificación Ripley) y hasta se permite huir de la corrección polÃtica (véase la turbia imagen del cruising gay). El lector aplaudirá los pensamientos homicidas del crápula y censurará la maledicencia porque según el código moral de la novela hablar mal de los demás es (por vulgar) mucho peor que matar.
Y aunque la idea de la escritura como personaje no sea ni mucho menos nueva, el lector descubrirá exactamente igual que la primera vez que abrió un libro, el suspense, el desdoblamiento y la anomia. Pensará sin ser guiado las nuevas dialécticas del amo y del esclavo, percibirá el amor que se sublima ante la desaparición de los cuerpos, la añoranza materna (esa desorientación honda y velada que cae del lado de los grandes aciertos de esta novela a contrapelo), sentirá la confusión y la pérdida en una esquina de la disquisición acerca de la poética. Un poco de su vida secreta se enriquecerá en la reflexión sobre el tiempo interior o psicológico y se instalará, mientras mantenga el libro abierto en cualquier página, en un punto movible de esa lÃnea infinita expresada habitualmente en un sintagma nominal que los reseñistas debemos evitar: pura literatura que zarandea y contagia.











