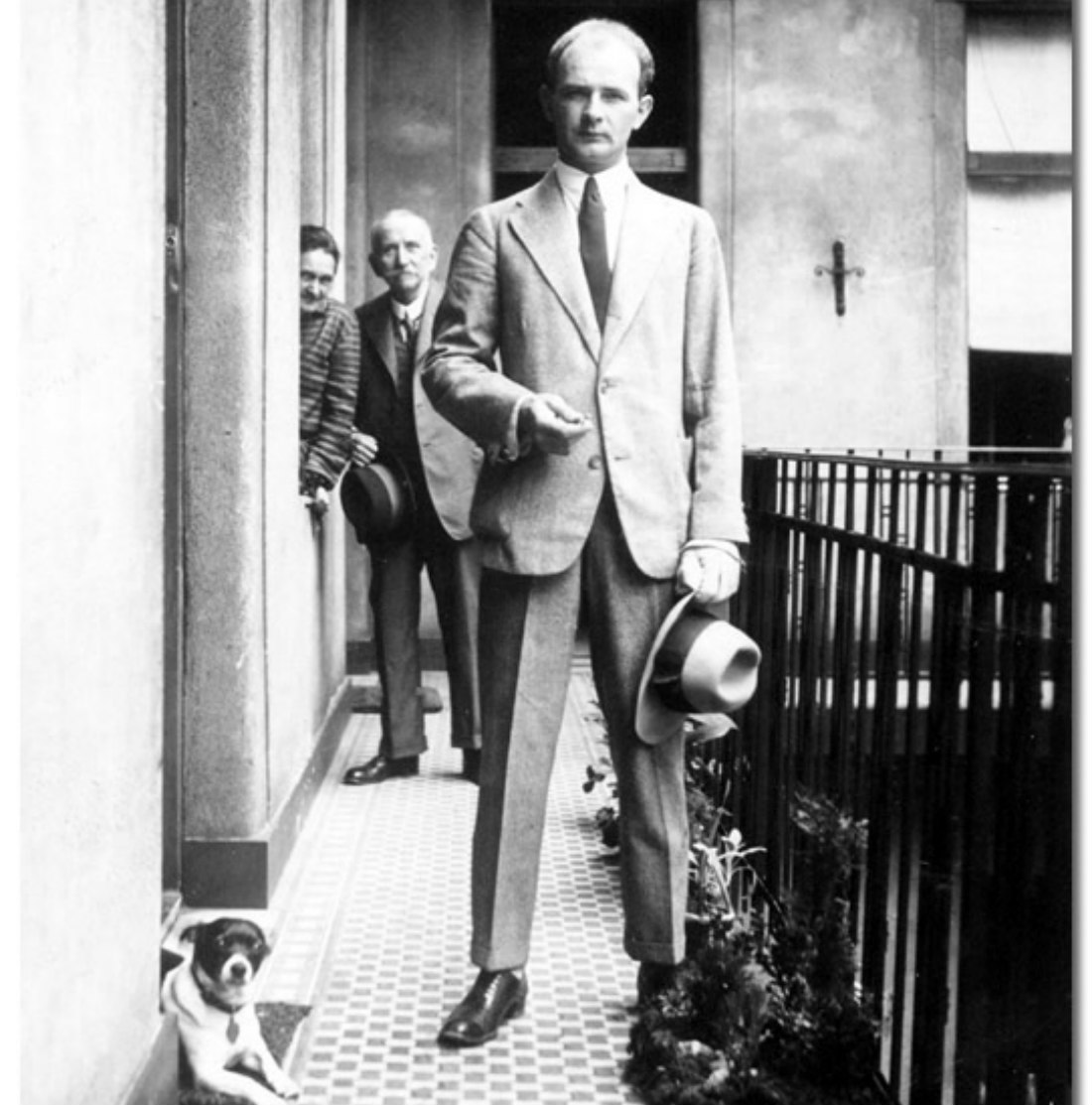«Los animales me enseñan que cuanto más pienso, más me atrapa la sensación de peligro.»
La frase la enuncia Geoffroy Delorme (Francia, 1985) al principio de esta reivindicación de ser salvaje que es El hombre corzo. A casi nadie se le habrÃa ocurrido asociar pensamiento con peligro, es decir, razonamiento con miedo. Pero Delorme está definiendo asà la esencia de ser humano, la esencia que nos separa de lo salvaje: el uso de la inteligencia y nuestros temores, que no son los mismos que comparten los animales. O al menos los animales del bosque en el que él vivió durante siete años, integrado en una manada de corzos, con quienes llegó a sentir el grado de simpatÃa que implica la conciencia de pertenecer a una tribu. Los corzos fueron sus hermanos, sus maestros, su calor y su consagración.
Rápidamente nos lleva la experiencia vital que describe a pensar en Mowgli o en Tarzán, con la diferencia de que aquà nos hallamos a un adulto que elige esta forma de vida. ¿PodrÃamos llamar libertad a su estilo, a su dedicación, a su vehemencia, a su integración salvaje? Seguramente sÃ. Entre otros motivos, por saberse reducido a la esencia más pura de lo que somos, que es la naturaleza. Y por ese extrañamiento de la civilización que muestra de vez en cuando, en cuanto se acerca a una carretera o a la casa en la que viven sus padres. Todos sentimos demasiado lastre a cuenta de la faceta artificial de nuestro modo de vida, y con frecuencia miramos con envidia a un pulpo, un gato o un ave, que no se implican en nuestras razones ni en nuestros miedos.

Delorme nos habla de la solitud como beneficio, frente a la soledad como patologÃa; es decir, de la solitud por carecer de compañÃa humana, frente a la soledad, que es una angustia sentida a la hora de afrontar por uno mismo la existencia. Resulta más sencillo conocer a los corzos, a los que llega a valorar por lo que son, no por sus efectos sobre los demás, no porque cada acto, cada decisión, pueda tener una influencia perniciosa. Establece asà una complicidad que nos hace dudar de la salud de quien transita por una experiencia tan extrema, pero que, sin duda, nos sirve de lección al compartirla. De hecho, no sólo hay un pequeño tratado de etologÃa dentro del relato, sino también la reivindicación de un hombre nuevo, transformado en protector de la naturaleza sin dilación y si versiones, sin peros. A esta transformación llegaré él a través de admirar las costumbres de los corzos, y de la empatÃa por su sufrimiento.
El libro está construido tejiendo diferentes momentos, los episodios más significativos, que más le afectaron. Y a golpes, asistimos a una metamorfosis, comprobamos cómo uno puede ir perdiendo lo que creÃamos que suponÃa ser humano -probablemente con muchos errores por nuestra parte-, para integrarse en lo salvaje. Delorme llegará a no reconocerse más que en el contacto con los corzos, cuya suerte nos importa más a medida que van pasando las páginas y comprobamos cómo se ve acosado su hábitat. No es nuevo encontrarse con un autor que se convierte en portavoz de una causa a partir de una experiencia propia, a partir de un pensamiento algo solipsista, al menos en comparación con las conclusiones de los grandes estudios académicos. Pero esta nueva voz reclamando respeto al bosque y a las criaturas del bosque, deberÃa llevarnos a pensar en cómo podemos salvar nuestro pequeño mundo. Y el planeta entero es la suma de los pequeños mundos. Seguramente sea algo más que eso, pero mientras carezcamos de un poder de decisión y acción universal, lo que es seguro es que debemos cuidar nuestro entorno, y a los seres feéricos que viven en él.