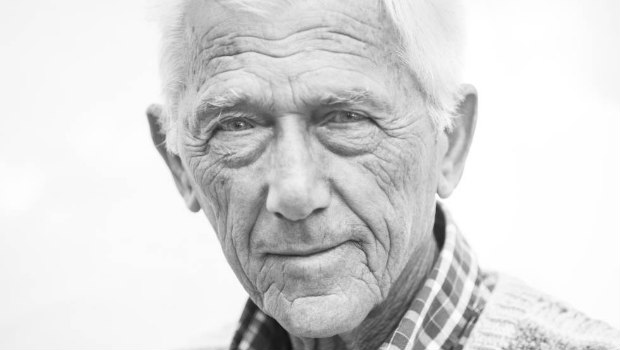
“Desde la primera palabra sentà cierta dulzura, como si hubiera comido miel. Dulzura y alivio […]. Era mi idioma. No me sentÃa cohibido, no tenÃa necesidad de impostar la voz […]. En ese momento lo entendÃ. Mi primera lengua es palpitación. La segunda, cavilación. La primera brotaba de mis entrañas, la segunda de mi cerebro.â€
Otra vida por vivir, de Theodor Kallifatides, publicado por Galaxia Gutenberg en traducción española de Selma Ancira, traza el recorrido vital de un escritor griego afincado en Suecia que teme haber llegado al final de su carrera literaria. El libro, de naturaleza autobiográfica y tono dulcemente elegÃaco, constituye una reflexión sobre la escritura, la extranjerÃa, la vejez y ese olvido progresivo y devastador que amenaza con invalidarlo todo, hasta la ternura o la nostalgia. El viaje geográfico —de Helsinborg al Peloponeso— constituye, en cierta manera, un regreso a la infancia, asà como una oportunidad que se concede el escritor de emocionarse por aquello inefable y soterrado, aunque enormemente vivo y expresivo aún, que lo conforma como hombre. Le permite, sobre todo, recobrar el sentido de la lengua materna y desempañar el sentimiento por su patria chica.

Kallifatides ofrece interesantes reflexiones sobre el oficio de escritor, sobre sus gratificaciones, servidumbres e imposturas. AsÃ, por ejemplo, hace suya la desmitificadora constatación, formulada por Oscar Wilde, de que nadie habla tanto de dinero como los escritores, del mismo modo que confiesa la gratitud, lindante con la vanidad, que los autores experimentan ante un auditorio entregado de lectores fieles. Pero pensarse como escritor, en el caso de Kallifatides, consiste, ante todo, en examinar su periplo y peripecia como griego que escribe en sueco. Se refiere tanto a las cómicas confusiones que no deja de generar su nombre en el paÃs de acogida como a la experiencia de la inmigración en sentido amplio, que pasa por manejarse entre dos paisajes y estar expuesto a imprevisibles ecos del pasado —las campanas que oye desde su estudio en Estocolmo lo transportan a las festividades griegas de San Jorge o de San Eleuterio, “como si entre mis dos paÃses se abrieran senderos celestialesâ€â€”, por mantener un contacto regular con otros griegos expatriados —como el florista que se identifica con SÃsifo o como el mecánico cuyo taller se convirtió en un centro de resistencia durante la dictadura— y por tener que responder a las insidiosas preguntas sobre su condición de escritor extranjero en Suecia.
“Aun hoy, cuando soy presentado con alguien, siempre hago alguna broma sobre mi apellido, por ejemplo, que el último emperador de Trebisonda tenÃa el mismo apellido, o que significa ‘hablar bien’ —eso lo utilizo sobre todo después de una conferencia— o, cuando hablo con los vecinos, les comento que viene del verbo calafatear […] porque sé que ellos aprecian el trabajo manual.â€
“Esas preguntas me molestaban sobremanera. Me habrÃa gustado decir un montón de cosas que no decÃa porque temÃa ser considerado un arrogante. La emigración no me habÃa hecho escritor. Yo no era el resultado de determinadas circunstancias sino de la confrontación con ciertas circunstancias, como, por otro lado, lo somos todos.â€
Como escritor, atraviesa dÃas difÃciles: su última novela lo ha dejado exhausto, y se siente vacÃo e inútil. Un colega le ha dicho que nadie escribe después de los setenta y cinco años —“O sea que ya habÃa entrado en la reservaâ€â€”. Se pregunta si debe abandonar la escritura, si ha llegado ya su hora. Está del todo identificado con su trabajo, pero —apostilla con pesar— la escritura es un manantial y no puede forzarse.
Además de la crisis con la escritura, atraviesan el volumen una gran cantidad de motivos. Kallifatides lamenta envejecer en un mundo donde todo se privatiza y las personas —los alumnos, los enfermos— se convierten en clientes. Afirma que le ofende personalmente la nueva realidad moral, asà como la velocidad vertiginosa de la sociedad de consumo. Asimismo, desgrana reflexiones sobre las libertades democráticas, que “deben estar al servicio de principios más grandes que ellas […] para no volverse autodestructivasâ€, y apela al reconocimiento del Otro, “el lÃmite natural y el lindero de nuestros actosâ€. El autor vive con gran preocupación la deriva polÃtica de Europa y, más concretamente, la desesperada situación de Grecia, que es humillada cotidianamente por todo el mundo.
“Europa entera nos vilipendiaba. Éramos haraganes, ladrones, pensionistas de nacimiento […]. Me acordé de los afiches de Goebbels, en los que se representaba a los griegos como monos.â€
La edad y la crisis en sentido amplio agudizan la necesidad de volver a la lengua materna y reconocerla, asumirla como patria. Con motivo de una invitación por parte de la dirección de la escuela donde estudió de niño, en un pueblecito del Peloponeso, el escritor viaja a Grecia acompañado de su esposa y puede comprobar una vez más la feroz degradación de su paÃs natal, pero también la pervivencia de una dignidad insobornable. Al dolor de ver a su gente castigada por la crisis y vendida al turismo de masas, se suma su propia crisis vital, pues siente que los recuerdos, por más que persistan, han perdido su fuerza y amenazan con convertirse en poco más que viejas fotografÃas. Ello cambiará, afortunadamente, cuando reconozca en el gesto sincero de un paisano la ancestral y genuina hospitalidad de su pueblo —“eso era la dulzura de la vida en Greciaâ€â€”. Poco a poco, la percepción cambia y la sensorialidad se despierta; asà ocurre con “el aroma de la resina, ligero y lleno de luz, omnipresente pero no intrusivo, como una caricia fugaz.†También se activa la receptividad ante un pueblo generoso y valiente que nunca se rinde. En este sentido, cabe destacar la maravillosa escena de la anciana que regenta una tienda de frutos secos, o la de los pescadores que van al entierro de un amigo. Con todo, serán los versos de Los persas de Esquilo los que accionen un orgullo patrio repentino e inesperado, una certeza identitaria que lleva aparejada una emoción irreprimible.
“Los jóvenes actores sabÃan lo que estaban diciendo. Yo habÃa asistido a funciones con actores célebres, sin que me hubiesen conmovido. Me entregué a las voces de los chicos, a las palabras de Esquilo y mi alma se hinchó de orgullo.
“¿Dónde más en el mundo jóvenes alumnos representaban a Esquilo? ¿Dónde más?â€
“Era como si mi vida se reanudara. Las palabras de Esquilo caÃan en mà como lluvia refrescante en tierra seca.â€
Otra vida por vivir va, en definitiva, de encontrar la patria dentro de uno mismo. El escritor regresa al territorio de la infancia, a los hitos de la educación, a los grandes clásicos, a la hospitalidad del pueblo. Pero lo que, por encima de todo, lo une a Grecia es la lengua. Kallifatides comprende que el griego es la única patria que le queda, la única que no lo herirá. El redescubrimiento de la belleza del idioma materno, en alianza con la tradición y el aliento de las nuevas generaciones, salvan en él lo que aún puede ser salvado. Y por ello, porque el griego le ha devuelto la escritura y las ganas de vivir, la bella e intensa meditación que es este libro no podÃa haber sido escrita sino en esta lengua. En un tono digresivo o divagatorio, como quien conversa con un amigo, va desgranando pensamientos, confidencias y anécdotas —resultan de lo más estimulantes sus recuerdos de intelectuales como Károlos Koun, Yorgos Seferis o, ya en Suecia, Ingmar Bergman—, y reflexiona sobre la pertenencia, el desarraigo, la libertad, la democracia o el paso del tiempo. Desde su particular concepción de la escritura como “vértigo controladoâ€, y con una sabidurÃa de lo más natural y matizada, propia de la edad y del oficio, Theodor Kallifatides trama un nostos o viaje de regreso largamente preterido, para recuperar la infancia estremecida y alcanzar el tiempo de la reconciliación.
“¿Y qué si mueres esta noche? Hace ya decenas de años que ves esas luces y esos árboles, aun muerto los recordarás. Nuestra vida no es un sueño, sino una sombra fugaz entre el tiempo y la luz […] ¿Qué más puede ofrecerte ya este mundo? Bebe tu vino, date la bendición y cierra los ojos.â€










